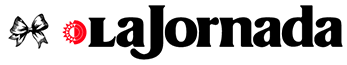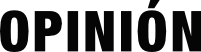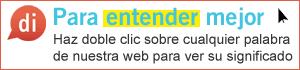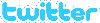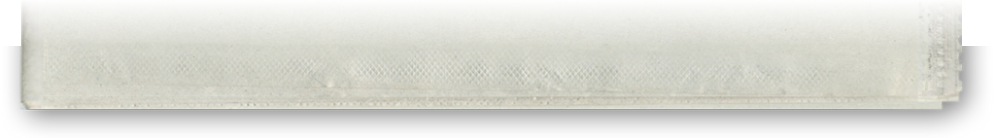ste sábado la Rayuela apuntaba una verdad innegable: el fantasma del imperialismo recorre el mundo. ¿Pero qué significa eso para México y para una generación entera que nació y creció bajo la promesa de la globalización y el multilateralismo? Permítanme apuntar una hipótesis: la historia está viviendo una vuelta al siglo XIX, caracterizado por la encarnizada lucha entre potencias, por tierra, ubicaciones geoestratégicas, minerales, insumos y tecnología.
Hay también un dejo de nostalgia por la grandeza perdida. Por el lustre de los imperios o de la hegemonía. Y así vemos al ajedrecista de la política global, Vladimir Putin, invadiendo Ucrania para reconstruir la gran Rusia
; a China, el acreedor del mundo y de Estados Unidos, ocupando posiciones clave en materia de infraestructura y recursos, en África y América Latina, y desde luego, este nuevo afán de darle a la Doctrina Monroe segunda vida, y recuperar para Estados Unidos el papel predominante que jugó terminada la Segunda Guerra, y que ha ido perdiendo entre incursiones y retiradas lamentables, como las de Irak o Afganistán.
Make America Great Again
no es sólo un concepto de añoranza económica, sino política. No se trata solamente de tener líneas de producción automotriz en Detroit, sino jugar el papel del policía del mundo, el defensor de los valores de Occidente en un mundo bipolar que, dicho sea de paso, ya no existe. Así, importa llamarle Monte McKinley al Denali, o renombrar el Golfo de México para hacerle creer al electorado estadunidense, mayoritariamente antimexicano y antinmigrante, que nos han quitado algo otra vez. Porque si bien para México la escisión de Texas y la guerra de 1847, cuando perdimos territorio y orgullo, siguen siendo una cicatriz visible, presente, definitoria de nuestra conciencia colectiva; para el pueblo estadunidense de 2025, esas historias no son más que la crónica de la conformación de su país: la unión de las colonias inglesas, la ocupación de los territorios de los pueblos originarios, la compra de la Luisiana francesa, y la guerra contra México. Renombrar el golfo es tratar de recordar quién manda en Norteamérica. Un mensaje cargado del expansionismo que le dio pie a Estados Unidos, y que empata perfectamente con las amenazas comerciales que, hasta ahora, el gobierno mexicano ha sorteado con templanza.
Decía que ese nuevo imperialismo es político porque vivimos un tiempo regresivo en términos de valores democráticos, integración, globalidad, cooperación. Atravesamos hoy las aguas de la xenofobia, de los muros, de las derechas enredadas en la bandera antinmigrante en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Austria. Tiempos en los que estos gobiernos emergentes encuentran en la migración a la culpable perfecta de las promesas incumplidas de la globalización y la democracia. Esa es la raíz y la causa de esta vuelta en U
en materia de derechos humanos y sociales. Gobiernos fuertes, países fuertes, fronteras selladas, avasallamiento de los débiles, ese es el discurso que en pleno siglo XXI vuelve a venderse como pan caliente entre electorados polarizados. Paradójicamente, esa polarización es, en gran medida, el fruto del fenómeno sociocultural más relevante de los últimos 50 años: las redes sociales, y la capacidad de incidir a través de un algoritmo en la opinión de las personas sobre el mundo que les rodea, porque esas redes son también la única ventana por la cual se asoman a la realidad. La oligarquía tecnológica, en primera fila en la toma de posesión del presidente Trump, es engrane fundamental de esta nueva corriente política, económica y cultural, que nos regresa –en tiempo real– al siglo antepasado en lo político, a los 60 del siglo XX en lo económico y a los años 40 en lo social. El Homo videns de Sartori, en una pantalla más pequeña y poderosa: el teléfono celular.
El reto de México en ese marco es inédito. No hay receta o instructivo para lidiar con este fantasma, que no solamente recorre el mundo, sino que ha resultado nuestro vecino.