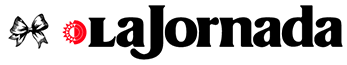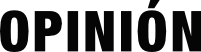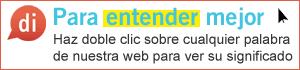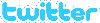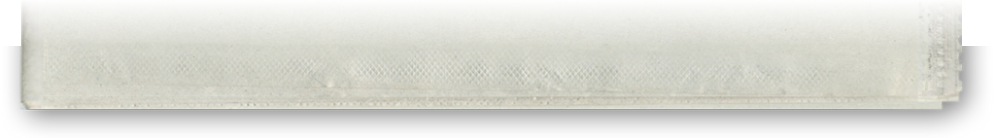obra decir que los tiempos que corren son convulsos. La pandemia lo ha cambiado todo, exige un constante acomodo para atender la salud de la gente, preservar los sistemas de atención médica y sostener un cierto nivel de actividad económica. La sociedad está en jaque.
El equilibrio es precario por necesidad; depende de las condiciones políticas y sociales de cada país y, cada vez más de la voluntad de la población para acatar las disposiciones oficiales: desde las prácticas de protección individual, hasta una nueva ola de restricciones para el confinamiento voluntario, o el impuesto por disposiciones punitivas. Las provocaciones en contra de la acción gubernamental aparecen en diversos lugares del mundo. Para muchos no hay más opción que trabajar y tener ingresos en medio del contagio y eso define lo precario que puede ser la situación, como ocurre en México.
Hay también una inercia de los procesos sociales que estaban encaminados antes de la pandemia. Para nosotros, en México, el conflicto político-electoral en Estados Unidos es un fenómeno cercano, relevante y llamativo.
Está culminando un periodo de gobierno que ha tensado las condiciones políticas internas y externas, ha extendido la desigualdad social, fracasado en la gestión de la pandemia y expuesto de modo maniqueo las condiciones económicas generadas en los últimos cuatro años.
Ha fomentado, también, el resurgimiento de los grupos de la ultraderecha, los supremacistas blancos, en un entorno de rudo enfrentamiento racial y étnico. Mañana serán las elecciones y el panorama político es incierto, sobre todo por el cuestionamiento que el presidente puede hacer de los resultados de la votación.
El fenómeno estadunidense expresa buena parte de las contradicciones políticas que, con las recurrentes crisis económicas, enmarcan el curso del siglo XXI. Se exponen de modo fehaciente las contradicciones inherentes al eje social básico compuesto en uno de sus extremos por la necesidad de crear mayor bienestar social y, en el otro, la reconstrucción de los procesos de generación de una mayor riqueza por medio de la producción y el empleo y su más equitativa distribución. En esto es necesaria la clara definición de las responsabilidades del Estado y los gobiernos.
Trump no es una mera casualidad histórica, expresa un extremismo de múltiples dimensiones al que los políticos republicanos se han sometido por conveniencia, más que por convicción. Entre el ejercicio del poder y las potestades de los ciudadanos ha de haber una correspondencia funcional más allá del voto emitido periódicamente.
Se trata, asimismo, de la manifestación del cambio en la operación del capitalismo global y la predominancia de los procesos e intereses financieros. A ello se ha sumado un trabajo largo y tenaz de gran cantidad de centros de divulgación ideológica, compatible con el quiebre al que ha llegado el sistema político de ese país.
Este proceso fue ideado de manera consistente y puesto en marcha en términos académicos, entre otros, pero de modo reconocido, por James M. Buchanan, quien desarrolló la teoría de la elección pública desde principios de la década de 1960, creó la llamada Escuela de Economía Política de Virginia (por la universidad donde trabajó) y recibió el Nobel de Economía en 1986.
Una parte sustancial de ese proyecto, que se ha extendido por los centros académicos y profesionales de ese país, ha sido financiado por los muy conocidos y multimillonarios hermanos Charles y David Koch. Éstos fueron descritos con tino por la revista Rolling Stone señalando que han acorralado el mercado de la política republicana
, con un claro objetivo por el control del Congreso y de la Casa Blanca.
Financiaron el otrora movimiento populista y conservador del Tea Party, surgido en 2009 en plena crisis financiera y que postulaba frenar la ley de salud de Obama, controlar el déficit público y evitar que el gobierno decidiese qué partes de la economía debían ser rescatadas.
La influencia de los Koch y las numerosas organizaciones afiliadas a su proyecto han ido afirmándose durante varias décadas en el seno académico, en la definición de las políticas públicas y la configuración y el trabajo del Partido Republicano.
El pensamiento conservador en Estados Unidos tiene una larga trayectoria y diversas vertientes. Es una ideología que ha creado una gestión política a escala estatal y federal, ciertamente compatible con el desenvolvimiento del capitalismo global y los antagonismos que lo definen, lo que implica la restructuración de los intereses internos y externos del poder estadunidense.
Esta ideología –y sus expresiones prácticas en materia de inversiones, trabajo, gestión fiscal y monetaria y, también, en las acciones de la política social– ha sido muy eficaz para ejercer el dominio de las cosas públicas y privadas. En eso ha sobresalido más que cualquier movimiento de raigambre liberal en ese país, de los grupos hoy considerados de izquierda y de los movimientos progresistas. El tradicional liberalismo de esa sociedad está contra las cuerdas.
Todo esto ocurre cada vez más en otras partes del mundo.
La noción y el contenido práctico de la democracia, cualquiera sea su apellido, están en un proceso de recomposición, lo que exige un reacomodo eficaz de las distintas fuerzas políticas.
El entorno hoy es el de un capitalismo dañado por su propio funcionamiento, tensado hasta el extremo y ahora bajo el embate de la pandemia. El eje está quebrado. No es un escenario alentador.