
Domingo 4 de octubre de 2020, p. a12
El libro Hernán Cortés: encuentro y conquista –publicado por la editorial Grijalbo–, del músico, poeta y académico mexicano Juan Miguel Zunzunegui, relata el encuentro del explorador español y Motecuzoma, quienes protagonizaron el choque de culturas más trascendente de la historia. Desde una perspectiva polémica, el autor rechaza la idea de los buenos y los malos; además, desmonta el mito de un Hernán Cortés malévolo frente a uno más culto, amante del mestizaje. Con autorización de la editorial presentamos un fragmento
Los restos del conquistador
Ciudad de México, 16 de septiembre de 1823
La multitud exigía justicia y los poderosos propusieron el odio como solución. La eterna historia de la política: a falta de resultados, señalar culpables. Había que quemar los ignominiosos restos de Hernán Cortés, profanar el ostentoso mausoleo en el que descansaba, tomar sus huesos putrefactos, llevarlos a la plaza y prenderles fuego. Ese simple acto de reivindicación solucionaría para siempre los problemas del país. No hay justicia como la de la turba iracunda, esa que parece actuar de manera espontánea, inconsciente de ser siempre el instrumento político de oscuros intereses.
México acababa de nacer: Agustín de Iturbide había sido derrocado, y aquellos que hicieron caer su corona veían con desesperación cómo ese remedo de reino se les desmoronaba entre las manos. No es que el emperador hubiera gobernado con sapiencia, pues no lo hizo, pero era aclamado y reconocido por todos como el libertador, ésa era la fuente de su legitimidad. ¡Quién demonios era el tal Pedro Celestino Negrete que había quedado a la cabeza del gobierno!
Pero qué oscuros intereses podían prevalecer en un país que acababa de nacer, qué siniestros personajes actuaban en la sombra, a qué intereses servían, quiénes eran los títeres y quién el titiritero. Quién organizó la quinta columna que atacaba desde dentro, quién nos dejó un caballo de Troya preñado de resentimientos. Hernán Cortés había vivido muchas aventuras después de su muerte, sus restos no habían dejado de moverse precipitadamente de un lugar a otro hasta que encontraron digna sepultura, con honores, en 1794; y ahora, apenas tres décadas después, el discurso político lo convertía en su blanco. Era necesario mancillar los huesos del conquistador.
El imperio mejicano moría apenas nacer, se desangraba ante la miseria y el conflicto interno. ¿Cómo era posible? Nueva España era la joya de la Corona del Imperio español, era el cuerno de la abundancia, su capital era la ciudad de los palacios en medio de la región más transparente. Lo más importante: finalmente se había echado a los culpables de todas las desgracias del país; los españoles en primer término, y después al tirano del libertador. Los pecados de los vivos ya no eran suficientes y fue necesario hacer caer la culpa sobre los muertos.
Aún vivía en todas las mentes el recuerdo de lo que en su momento fue llamado el día más feliz de nuestra historia, el jueves 27 de septiembre de 1821. Don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu marchó triunfante al frente de catorce mil guerreros; de todos los balcones pendían adornos con los tres colores que él dio a la nueva patria, se le preparó un arco triunfal y le fueron entregadas las llaves de la Ciudad de México. Desfiló ante el júbilo de criollos, indios y mestizos, entró glorioso a la Plaza Mayor a recibir el mando de manos de Juan de O’Donojú, último virrey de la Nueva España; y mientras la aristocracia y los políticos entraron a la misa de acción de gracias, el pueblo celebró en las calles el nacimiento de la nación.
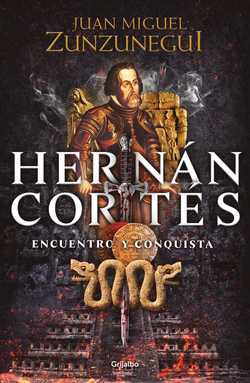
El reino de la Nueva España se convirtió en imperio mexicano exactamente tres siglos después de su violento nacimiento. En 1821 Iturbide entró a la capital aclamado como libertador; paradójicamente, el mismo estatus con el que irrumpió Hernán Cortés trescientos años antes, el 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad se llamaba Tenochtitlán, al mando de menos de mil españoles y decenas de miles de guerreros indígenas que se veían liberados del yugo azteca. El imperio nació sin emperador, pues en esos extraños vericuetos de la historia, el país que se declaraba libre de España ofreció la corona imperial , ¡al rey de España!, a Fernando VII, ése al que le gritara vivas Miguel Hidalgo. Iturbide escribió una carta y la envió a Su Majestad junto con copias de los Tratados de Córdoba, que firmara con O’Donojú, y del Plan de Independencia para la América Septentrional que había presentado Vicente Guerrero en el poblado de Iguala.
Así pues, el imperio esperaba que el rey del que se liberaba aceptara ser emperador. Ese galimatías sólo puede comprenderse si se entiende que, en el origen del movimiento, no se buscaba liberar a México de España, sino a la Nueva España de Napoleón. Esa era la realidad en 1808, cuando el francés invadió la península ibérica, y en 1810 cuando Hidalgo arengó a la multitud contra el mal gobierno y en defensa de la santísima religión que atacaban los franceses. El rey no aceptó la independencia. Fernando VII respondió desconociendo el movimiento de Agustín de Iturbide, que de manera provisional era el gobernante con el título de regente imperial. El rey de España no aceptaba la independencia, y algunos se plantearon incluso la idea de volver al redil; otros, antiguos insurgentes como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, ya hacían sonar en el congreso la palabra república. Para subsistir, el imperio necesitaba emperador, y ése sólo podía ser Agustín I, como ya lo vitoreaban algunos.
En mayo de 1822, mientras don Agustín jugaba a las cartas, precisamente con su amigo Pedro Celestino Negrete –uno de los militares que había marchado triunfante el día de la independencia–, la multitud, evidentemente movida por intereses y por el sargento Pío Marcha, se hizo presente afuera de la casa de Iturbide y lo proclamó emperador. Negrete le recomendó que aceptara el ofrecimiento de la turba, porque así es el pueblo, cambia del amor al odio en cuanto no se cumplen sus caprichos.
El 21 de julio la ciudad y la catedral se engalanaron para coronar al libertador, pero la idea republicana no dejaba de moverse en la intimidad política, promovida por Guadalupe Victoria, la leyenda viviente de los insurgentes; un oportunista de la política llamado Antonio López de Santa Anna, y por un cura revoltoso de mente brillante y proverbial labia, que había sido desterrado de Nueva España en 1794, y volvía ahora como masón consumado: Servando Teresa de Mier.
El emperador nunca tuvo un verdadero imperio, el congreso fue un nido de conspiraciones organizadas por el espía norteamericano Joel Poinsett, a quien los republicanos, eclipsados por la ilusión de poder, prefirieron por encima del propio libertador. Poinsett parecía amigo de los mexicanos, pero tenía un objetivo prioritario siempre en favor de Estados Unidos: debilitar a México. El proyecto para lograrlo era derrocar a Iturbide, destruir el imperio, convertirlo en república y controlar su política.


















