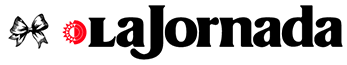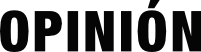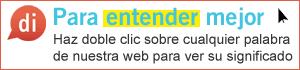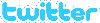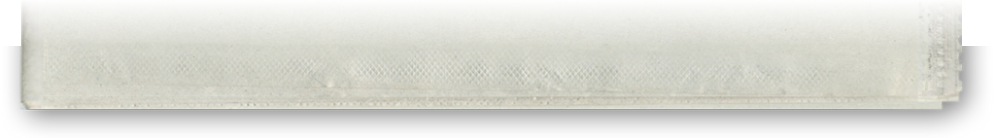Ni de tortillas sin los rellenos y acompañamientos
a historia del género humano ha sido una larguísima secuencia de autosuficiencia alimentaria donde fue entrando el trueque de alimentos entre pueblos soberanos sobre sus respectivos recursos. La penuria habría sido un fenómeno externo a las comunidades que se resolvía emigrando o fundiéndose entre ellas para producir y compartir excedentes alimentarios y nuevos conocimientos. Mientras sólo milenios más tarde se dio la apropiación de lo ajeno mediante la violencia.
La prodigalidad de la naturaleza entre los trópicos de Cáncer, al norte, y de Capricornio, al sur, permitió que la población mundial creciente se concentrara en este cinturón del globo, donde produjo los policultivos más ricos en variedades y propiedades digestivas, medicinales y sensoriales. En contraste, pueblos nómadas, cazadores y recolectores que se esparcieron por extensas regiones de Eurasia o desiertos y llanuras de África y América, fueron incursionando en la fértil franja tras cereales o tubérculos farináceos (que proveen azúcares lentos indispensables para el funcionamiento del cerebro), apropiándose recurrentemente de arroz en Asia, de trigos alrededor del Mediterráneo y en el Medio Oriente, de maíz en Mesoamérica, o papas y yucas en Sudamérica y Antillas, ñames y taros en Asia, África y Oceanía.
La desgracia de la humanidad fue que, mientras, por ejemplo, las hordas mongolas y mexicas que invadieron China y Mesoamérica, respectivamente, se fundieron con las poblaciones originarias y adoptaron sus saberes y regímenes alimenticios con base en arroz o maíz, con la infinidad de otros alimentos que crecían simbióticamente en las mismas parcelas, los bárbaros que invadieron una Europa entonces de pueblos poco desarrollados culinariamente, dependientes de variedades de trigos producidos en monocultivos que agotaban los suelos demandando cada vez más tierras, propició la unión de la tecnología de guerra con el expansionismo territorial e implantó como modelo en el mundo la práctica del monocultivo, y no sólo de cereales, sino de todo tipo de vegetales.
Valga esta cápsula histórica para subrayar la tragedia del hambre en el mundo, que puede resumirse en el abandono obligado de los policultivos familiares-comunitarios-regionales en nombre de la división internacional del trabajo (o especialización de la producción que impone una interdependencia desigual e injusta entre países históricamente vencedores y vencidos) O, incluso, entre Estados iguales. Es curioso, por ejemplo, que los productores franceses de fresa la destruyan por falta de manos para cosecharlas y que los productores de leche tiren el líquido porque Alemania no envía los tetrapak a causa de la pandemia del Covid-19. Pero es más escandaloso que México dependa de importaciones, habiéndose abandonado la milpa en favor de fertilizantes para monocultivos de maíz. Porque, si se le hubiera apostado al policultivo, el hambre no habría alcanzado al campesino indígena y mestizo, y la población urbana estaría más protegida sin tanta obesidad y diabetes. ¿Por qué continuar con la destrucción de nuestra dieta aportada por la milpa, que además se traduce en suculentas y excepcionales cocinas? No se puede quitar el dedo de este renglón en la crisis.