
Domingo 28 de abril de 2019, p. a12
En El sueño de Paloma Sanlúcar, de la escritora Ernestina Yépiz, ‘‘el lector descubrirá una sorpresiva e inquietante, perturbadora, vuelta de tuerca que subvierte los límites de realidad fantasía y locura’’ en esa obra articulada desde la vida, la muerte y la soledad. Con autorización de Andraval Ediciones, La Jornada ofrece a sus lectores un adelanto de este libro.
Todos los días cuando me siento a escribir tengo la sensación de que soy otra disfrazada de mí y sentada en la silla de madera –como si esta fuera una extensión de mi cuerpo– escribo convencida de que cada palabra, cada línea e incluso cada sílaba puede ser la última, como si lo que escribo me fuera ajeno por completo y en cualquier momento quien escribe a través mío pudiera detenerse. Con frecuencia –suena un tanto infantil y hasta ridículo decirlo– suelo escuchar una voz o muchas voces que me hablan de vidas que no conozco y lugares en los que nunca he estado. Estoy convencida de que son seres de otro tiempo que vienen a mí –sin ser convocadas– y me cuentan pasajes de vidas remotas y yo paso a ser no la persona que soy, sino una especie de médium que en el momento de escribir transita hacia espacios que no le corresponden por completo y no se le develan del todo. Cuando esto sucede tengo miedo de que un ejército de criaturas incorpóreas dancen a mi alrededor y la locura pueda llegar a tocarme, entonces me levanto de la silla, dejo de escribir, me pongo un abrigo, salgo al balcón y me quedo ahí contemplando el paisaje: el cielo lleno de nubes grises y los árboles que entre sus ramas guardan ejércitos de pájaros que cantan no las notas de un violín sino las del universo y el escucharlos me reconforta e intuyo que vale la pena estar en el mundo solo para escuchar el canto de los petirrojos que suena a intervalos como si temieran ser descubiertos o pidieran, simplemente, que nadie se acerque, en atención a su solicitud permanezco en mi sitio sin moverme. El viento sin ser demasiado fuerte se escucha como un aullido.
Ciertamente habrá un invierno adelantado y no puedo dejar de imaginar los copos de nieve cayendo sobre los techos de las casas y los árboles –siempre los árboles–, completamente desnudos de hojas, recubiertos por cristales glaciares y el hielo en el piso alzándose como nubes muertas. El frío cala mis huesos y para combatirlo enciendo un cigarrillo y fumo como hace tiempo no lo hacía. El humo se expande con el viento y encuentro que el acto de fumar me hace ensimismarme –sin el menor esfuerzo navego dentro de mí– y en medio de las volutas de humo me encuentro con paisajes y pasajes de mi existencia que no sé si son reales o ficticios –si es que existe una línea que divida la ficción de la realidad–: me viene a la memoria –o emerge de mi imaginación– una mañana en una estación de ferrocarril en un pueblo de la provincia andaluza, en que esperaba a que el maletero me entregara mi equipaje y después de ser mirada por la mitad de los pasajeros (en realidad desconozco lo que hace a algunas personas voltear a verme: no cojeo, no camino en cuatro patas, no tengo ninguna anormalidad visible, pero me he acostumbrado un poco a que los demás me vean como animal raro); se me acercó un viejo de más de noventa años de edad y, parado frente a mí, me observó silencioso por más de quince minutos; enseguida salió de su mudez y con una voz entre incrédula y alarmada, dijo que yo debería ser una de las dos mujeres que estaban en una antigua fotografía que su progenitor –de nombre Pablo Montes– se había tomado en su juventud, cuando tenía veinticinco años, el día que desembarcó en las inmediaciones del Pacífico mexicano, en un puerto llamado Topolobampo.
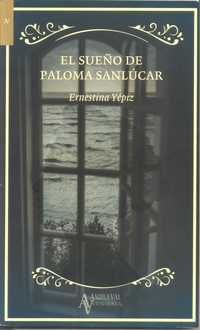
Mentalmente hice números y supuse que si estaba frente a un hombre de más de noventa años, su padre, al menos debería tener ciento veinte o ciento treinta años e interesada en la foto que quería mostrarme, acepté acompañarlo a su casa y junto con la hija que viajaba con él –una mujer de alrededor de sesenta años–, tomamos un taxi y en media hora estuvimos en un antiguo barrio de calles angostas y empedradas, construcciones altas, paredes gruesas sin pintar y derruidas.
El viejo me invitó a pasar a una pequeña estancia, luego a un saloncito un poco más grande, donde se amontonaba la mesa del comedor y un par de sillones raídos, lo que me hizo pensar que en esa casa más que recuerdos había necesidades. Frente a mí, casi borrada por el tiempo y colgada de la pared, estaba lo que se suponía era la fotografía de un hombre y dos mujeres que se me parecían: una más que la otra. Vi la imagen, carcomida por la humedad, pero no pude apreciarla mucho; el viejo la descolgó, le sacudió el polvo y casi sin mostrármelo la envolvió en papel periódico y dijo: es suya. Sin saber qué decir, solo por cortesía, la tomé y durante una de mis estancias en la Ciudad de México, la mande limpiar y retocar, cuando la tuve de regreso, vaya sorpresa, casi me vuelvo loca al descubrir que el rostro de una de las mujeres que aparecía en la foto era muy parecido al retrato de Paloma Sanlúcar expuesto en una de las paredes de mi casa. Debo anotar que en ese tiempo yo no había viajado a Los Mochis y tampoco sabía que un hombre llamado Pablo Montes y dos mujeres de nombre Clarissa y Paloma Sanlúcar –mi tía bisabuela y mi bisabuela, respectivamente– se habían tomado una fotografía el mes de noviembre de 1886, el día que desembarcaron en la bahía de Topolobampo, a donde llegaron para sumarse a la colonia que míster Albert Kimsey Owen se proponía instaurar en los terrenos concesionados por el gobierno de su amigo Manuel González (quien, temporalmente, había reemplazado a Porfirio Díaz en la presidencia de México). Pablo, Clarissa y Paloma, eran unos jóvenes artistas y la colonia los acogió de inmediato, pero la estancia duró menos de lo planeado: ni Paloma ni Pablo quisieron permanecer ahí después de que Clarissa murió de tifo.
Mariana nunca me contó nada al respecto, no conocía el relato de la estancia de las hermanas Sanlúcar en los territorios en que míster Owen se proponía fundar su gran ciudad y tampoco supo de la existencia de la tía Clarissa y menos de la de Pablo Montes –jamás se refirió a ellos en ninguno de los relatos que en torno a la familia solía contarme–, para ella la vida de Paloma Sanlúcar comenzaba el día de su encuentro con Mariano Menéndez del Villar; ni siquiera me dijo que era andaluza y menos aún que después de una estancia en La Habana había viajado a México y permanecido, por alrededor de dos años, en la colonia de extranjeros, ubicada en ese tiempo en las inmediaciones de lo que actualmente es la ciudad de Los Mochis, a donde yo fui buscando mi propio pasado en la figura de Paloma Sanlúcar.


















