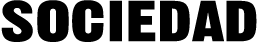Domingo 30 de septiembre de 2018, p. 34
es sólo un tipo especial, distinto –¿quién no lo es?–; quizá por eso despertó mi simpatía.
Lamento de verdad no haber hablado más con Juan Ángel. Cuando regrese, a finales de octubre, según me aseguró, intentaré ganarme su confianza, estar más cerca de él. Se lo dije a Olivia, la masajista que me da terapia, y ella me salió con una idiotez: Ay, mujer, ¿qué se me hace que te estás enamorando?
Me reí. A mi edad sería una locura y además estoy vacunada contra los enamoramientos: mi hermano mayor, que en paz descanse, se ahorcó en la azotea porque mi prima Friné –por quien estaba voladísimo– no quiso casarse con él, o si lo hacía era a condición de no tener familia. Todas las vidas se parecen: Juan Ángel aprendió de su abuela el temor a la oscuridad; yo, del triste ejemplo de mi hermano, el miedo al amor.
III
Juan Ángel regresará cuando acabe la temporada de lluvias. Este año se me ha hecho larguísima y falta para que termine. Los cielos nublados me entristecen, me quitan fuerzas. Nada más lo he comentado con la geriatra que atiende en el dispensario. Ella dijo que no me preocupara, lo que me sucede no es nada anormal, sólo una reacción que tienen muchas personas.
Me urge ver el sol y que Juan Ángel regrese. En cuanto lo vea le devolveré las llaves de su departamento. Cuando voy a ventilarlo oigo mis pasos en las duelas –tac, tac, tac– y me siento más sola. ¿Habrá en este edificio alguien a quien le ocurra lo mismo? Imposible saberlo, a menos que se los preguntara directamente. Por cierto, ayer se presentó aquí una muchacha con acento raro. Quería saber si en este edificio hay personas que hablen inglés. Cuando le dije que lo ignoraba me peguntó: Y usted, ¿lo habla?
Le dije que no y me reí. No quise explicarle mi reacción. Habría sido contraproducente decirle que no nada más ignoro el idioma inglés, sino que ya casi se me está olvidando el español.
Nadie habla. Aquí los que salen, los que entran, los que caminan por la calle van como autómatas, clavados en sus telefonitos, mandando o recibiendo mensajes. Me encantaría leerlos (aunque no creo que sean muy interesantes), pero mucho más que respondieran a mis saludos. Ya ni eso. Prácticamente muda durante todo el día, me voy a la cama con un sabor metálico en la boca, como si hubiera masticado monedas.
El único sitio donde puedo hablar –¡hablar!– es el tianguis. Creo que nada más por eso procuro ir todos los viernes. Ayer fui. Mi marchanta, doña Eva, me enseñó un billete de 500 pesos. Está bonito, pero se parece mucho a los de 20 y uno se puede confundir. Ella lo sabe mejor que nadie. Van dos veces que se equivoca con el dinero y su esposo le pegó una santa
regañada. Hacía años que no oía esa expresión. La usaba mi madre en tono de amenaza cuando mis hermanos y yo la desobedecíamos.
Me sorprende pensar en todas las cosas que han desaparecido y en las que están cambiando a pasos agigantados. Hay muchas que no entiendo. A veces siento que el mundo quiere echarme fuera, que ya no tengo más sitio que mi portería en este edificio. Luego reacciono y no me dejo caer. Procuro estar al corriente de todo y seguir adelante con mis obligaciones. Me doy ánimo pensando que pronto tendremos días soleados y que Juan Ángel regresará. Y si no vuelve, ¿qué?