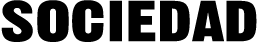Los emigrantes
n rayo de luz, una escena vista por casualidad, la foto en un periódico, un diálogo fugaz pueden devolvernos un momento preciso de situaciones que ocurrieron hace muchos años, durante unos minutos, y sin embargo perduran. El tiempo retrocede y nos lleva hasta el sitio donde las personas aparecen con su tono de voz, sus atuendos, una expresión marcada en rostros que ya nunca veremos.
Hoy apareció él, mi padre, con su ropa desgastada y aquel sombrero color tabaco que se compró para buscar trabajo y causar una buena impresión a sus posibles empleadores. El primero que lo contrató fue el dueño de la ferretería Rivas y Hermanos
, que estaba sobre la calzada de Tlalpan.
II
Recién llegado a la ciudad, la distancia entre nuestra vivienda y el establecimiento debe haberle parecido a mi padre inmensa e irremontable. Para evitar errores y pérdida de tiempo, la mañana del domingo anterior a su primer día como dependiente, mi madre y él hicieron varios ensayos en el transporte público para descubrir la manera más directa de llegar a Rivas y Hermanos.
A su regreso, mi madre nos dijo que el negocio ocupaba media cuadra y que muy cerca, al otro lado de la avenida, había un jardincito donde mi padre podría comer su almuerzo en la media hora de descanso. Con esa explicación intentaba convencerse de que todo iba a ser menos desagradable de lo que suponía.
Él se mantuvo en silencio. El ala del sombrero no ocultaba su expresión triste y desvalida. La habíamos visto muchas veces, siempre antes de que él se refugiara en el alcohol para huir de la realidad.
No lo juzgo por eso. Trato de comprender su desconsuelo y sus temores ante las nuevas circunstancias. Mi padre siempre había trabajado en el campo, al aire libre, sin horario ni patrón: algo muy distinto a la rutina que iba a empezar a la vuelta de unas cuantas horas y sin saber por cuánto tiempo.
III
La de aquel domingo fue una noche larga y triste. Resultaron inútiles los esfuerzos de mi madre por alegrarnos contándonos alguna de sus historias. Temprano nos fuimos a la cama. Mis hermanos tenían clases el lunes y mi papá trabajo.
Hasta ese momento no habían podido inscribirme en la escuela, así que acompañaba a mi madre en todas sus actividades: la más divertida sin duda era ir al nuevo mercado, donde ya teníamos algunos conocidos que nos orientaban en las compras.
El lunes amanecimos en medio del apresuramiento. Mi madre se desvivía preparando el desayuno, vigilando que mis hermanos llevaran sus útiles completos y, sobre todo, ayudando a mi padre en su arreglo. Cuando llegó la hora de que él se fuera, se abrazaron y ella lo bendijo.
IV
Ya muchas veces mi madre y yo nos habíamos quedado solas en la casa –dos cuartos, cocina y baño–; sin embargo, por primera vez sentí el vacío que dejan las ausencias. Lo mismo debió sucederle a ella, porque abandonó sus quehaceres y dispuso que fuéramos al mercado.
Recuerdo los olores de la única nave, la música salida de un radio y la risa de una comerciante a quien, por su estatura, todos llamaban Doñalta
. A ella le compramos dos aguacates, un bote de sal y tortillas. En vez de dirigirnos a la casa, tomamos un camión y después otro hasta que logramos llegar a la calzada Chabacano. Le pregunté a mi madre qué hacíamos allí y me recordó que a mi papá no le gustaba comer solo, así que lo acompañaríamos durante su almuerzo.
Nos sentamos en la banqueta de tal modo que él nos viera al salir de la ferretería. La sorpresa fue de todos: la de mi padre por encontrarnos donde menos esperaba y la nuestra por verlo con una bata azul, muy grande para sus proporciones, con el nombre bordado de Rivas y Hermanos.
Enseguida nos dirigimos al prado más cercano. Allí, sobre un papel de estraza, pusimos los aguacates, la sal y las tortillas. Mi madre hizo un taquito que mi padre tomó con un gesto indefinible y se le salieron las lágrimas. Le pregunté qué le sucedía y dijo: Nada. Come. Ya casi tengo que volver a la ferretería.
Pronto se despidió y nos quedamos mirándolo alejarse. En la puerta de la ferretería se volvió hacia nosotras y agitó la mano antes de entrar en lo que para él debió ser una especie de cárcel. Un techo. Un patrón. Un horario.
V
Hoy recordé la escena porque temprano, al salir de mi casa, un hombre con sombrero de palma, en compañía de una mujer y una niña –de seguro también emigrantes del campo– me preguntó por la estación del Metro. Se lo dije, me dio las gracias y se fue.
Sigo pensando en esa familia. Puedo imaginarme su viacrucis para localizar en el laberinto de calles citadinas un domicilio escrito en un papel; y luego su lucha para encontrar un empleo, una escuela, un jardín donde compartir los alimentos, la soledad y la esperanza.