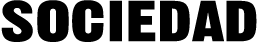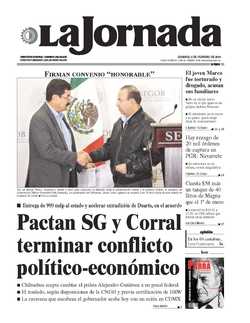Por excepción
unca me refiero a mis lectores
porque no sé si los tengo. Ahora, por las razones más extrañas, estoy enterada de que cuento con uno. Se llama Virgen Lozano. En la colonia le decimos don Vir
. Lo conozco desde que estableció en la esquina su puesto de periódicos. El negocio se ha ido diversificando y ampliando mientras que mi amigo se ha ido haciendo más pequeño y siempre parece llevar la misma ropa: un suéter gris con los codos luidos, el mandil de mezclilla y el embrollo de bufandas que se enreda en el cuello.
De mediana estatura y ya algo corpulento, su rostro es muy noble: ojos castaños, tez morena salpicada de lunares carnosos, frente amplia, cejas tupidas, nariz grande y unos labios gruesos que rara vez dejan escapar más que monosílabos y frases cortas.
II
Por eso me extrañó tanto que el domingo pasado al mediodía, cuando fui a comprar un paquete de pañuelos desechables, al entregarme el cambio me dijera: No soy de las personas que aspiran a tener trato con periodistas y gente así, pero quiero decirle que la leo... a veces.
Halagada, se lo agradecí y le pregunté qué significaba la expresión gente así.
Visiblemente sorprendido por mi ignorancia, respondió: Artistas. En la colonia hay muchos. Los reconozco por la vestimenta y el gesto desdeñoso con que pasean a sus perros.
Interrumpió nuestra conversación una mujer que se acercó a comprar una revista femenina con la portada llena de sugerencias para vivir un espléndido San Valentín. Me la pone en mi cuenta
, dijo la clienta y se fue. Pensé en hacer lo mismo, pero me retuvo la curiosidad por saber qué llevaba a don Vir a leerme de vez en cuando
y por qué de pronto tenía necesidad de comunicármelo. En espera de una explicación, me dediqué a ver los libros desplegados en dos exhibidores.
Don Vir abandonó su sitio tras el mostrador y se puso a hacer un bulto con ejemplares del Diario Oficial. Inclinado como estaba, no pude ver su cara cuando me dijo: “En la mañana leí su historia, Compañero, acerca del ratón. ¿Sabe qué pensé? Que tal vez, quienes la hayan leído, dudaron de que un roedor diminuto pueda significar una buena compañía.”
No pude contenerme y le pregunté lo que más me interesaba saber en ese momento: Y usted, don Vir, ¿me creyó?
El hombre puso el bulto de periódicos sobre el banco alto donde a veces lo veo sentado, y se me quedó mirando. ¿Que si le creí? No sólo eso: me hizo recordar mis años de mozo en la carbonería. Fue el primer trabajo que tuve aquí. Debo haber tenido como doce o trece años.
Traté de imaginármelo a esa edad, obviamente recién llegado a la capital. Como no pude, al menos quise saber de qué parte de la República había venido: Del mismo sitio de donde vienen muchos: del hambre, de la necesidad de conseguir un trabajo y también para escapar de los cuerazos que me daba mi padre por cualquier motivo. Cómo estaría la cosa que mi mamacita me aconsejó que me viniera a México y buscara a Leopoldo, un primo suyo, dueño de una carbonería, a ver si me ocupaba.
III
Lo vi amargado, sin duda por el recuerdo de la separación. Para distraerlo dije lo primero se se me ocurrió: ¡Lástima! Ya casi no existe esa clase de negocios, y si los hay nada más se encuentran en las colonias alejadas.
Don Vir levantó la cabeza: “Mi carbonería estaba bien ubicada, en Tlatilco, pero el local era muy pequeño, con las paredes renegridas. Lo peor es que no tenía ventana, sólo una entrada protegida por una cortina metálica. Esa cueva oscura era mi centro de trabajo y mi casa. Leopoldo, con quien no sé qué tipo de parentesco llevo, se negó a alquilarme una pieza. Cuando tenía una necesidad usaba el sanitario del mercado y los domingos, mientras mi patrón hacía cuentas, iba a desmugrarme al Oasis
, unos baños públicos bien baratos. Tenía que apurarme para volver antes de las tres, hora en que Leopoldo me dejaba solo en la carbonería sin más diversión que sentarme en el quicio a comerme mis tacos y a ver a la gente que pasaba.”
El tono de don Vir me autorizó a tocar un asunto más personal: Su madre ¿sabía las condiciones en que estaba viviendo?
El tono de mi amigo se hizo grave y lejano: No, no. Cuando salí de mi casa ella me prohibió que le escribiera. Si mi padre sabía dónde estaba hubiera venido para llevarme a patadas de regreso al pueblo.
Aún no comprendía adónde esperaba llegar don Vir con sus revelaciones. Sin necesidad de preguntárselo, él me lo aclaró en pocas palabras: “No se imagina cuánto hubiera dado entonces por comunicarme con mi madre. A veces, acostado encima de los costales, le platicaba mis cosas, algunas eran mentira: por ejemplo que ya tenía muchos amigos. Pero ¿cuáles y a qué hora iba a verlos? Los únicos que me acompañaban, sobre todo en las noches –cuando me atemorizaba tanto la oscuridad–, eran los ratones, y por eso bendecía su existencia... ¿Sabe? No me gusta hablar de cosas tan tristes. Con usted hice una excepción porque sé que me entiende.”
Una pareja llegó al puesto y aproveché para despedirme de don Vir: algunas veces mi lector, siempre mi amigo.