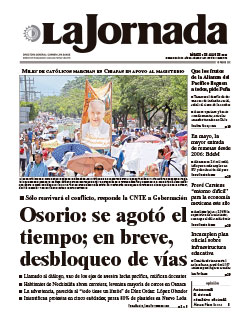mediados de septiembre se reunirá la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Debió llamarse congreso, para continuar la tradición que viene desde 1814 del Congreso de Chilpancingo convocado por Morelos, pero quizás, quienes a regañadientes aceptaron que llegara por fin la hora de una carta magna para la capital, pensaron que llamándole así rebajaban un poco su importancia; temen al pueblo.
Asamblea o congreso, no importa, es lo de menos; lo importante es que se da un paso adelante a pesar de las maniobras de personajes y partidos que temen a la voluntad popular como los perros rabiosos al agua. Lo importante será que se reúna el congreso, que haya debate y que la población citadina ponga atención, se interese, participe y se involucre con sus representantes.
La historia es larga: un panista de antaño, Manuel Herrera y Lasso, al que los actuales expertos en negocios, moches y acuerdos cupulares tienen olvidado, y que en su libro emblemático Estudios constitucionales (Editorial Polis, México, 1940) llamó al Distrito Federal el paria de la Federación, relata cómo en 1856 alguien propuso convertir al estado de Querétaro en sede de los poderes federales y dejar a la Gran Tenochtitlán como un estado con el nombre de Valle de México. No se aprobó esa propuesta; la argumentación fue que había que alejar a los funcionarios públicos del foco de corrupción que era la Ciudad de México.
Guillermo Prieto, citadino de corazón, cuestionó que no puede haber una soberanía de resorte, un estado no puede ser soberano solamente cuando no radican en él los poderes federales. Desde entonces quedó planteada la cuestión: la soberanía, poder supremo hacia el interior y autonomía hacia el exterior ¿puede ir y venir? Una entidad federal ¿puede ser un día un distrito con soberanía limitada y luego, como por encanto, un estado soberano?
La solución de entonces, y luego la de 1917, es insatisfactoria: se determinó que el Distrito Federal no sería un estado de la Federación sino un distrito creado artificialmente para que en él residan los poderes federales; por tanto, su población tendría una soberanía cercenada, sus autoridades carecerían de las facultades de los gobernadores y de los congresos estatales. Esto es, los habitantes del DF seríamos, como se dijo mucho, ciudadanos de segunda.
Después de alegatos, presiones, acuerdos entre partidos y opiniones de juristas, en el decreto de enero de este año, finalmente, se dio un paso adelante, pero fue un paso titubeante: la Ciudad de México será algo más que un simple distrito; ahora es parte integrante de la Federación mexicana, pero no un estado, sino la Ciudad de México, con autonomía en lugar de soberanía y con una asamblea en lugar de un congreso. Así se estableció en la reforma al artículo 122 constitucional, con lo que se abre una esperanza y muchas dudas. ¿Los ciudadanos de la capital somos parte del pueblo soberano o no plenamente?
La respuesta es clara: no importa el calificativo de autónoma, importa el concepto; el pueblo es el titular de la soberanía, no una circunscripción territorial, así lo determina otro precepto constitucional, aún vigente: el artículo 39. Por tanto, calificar a la Ciudad de México como autónoma no debe interpretarse como concepto contrario al de soberanía popular de quienes en ella habitan, ni los constituyentes electos podrán tener una menor calificación.
En cambio, los designados por nombramiento y excluidos de la participación ciudadana ¿quién sabe? Habrá que analizar muy bien el punto. Por lo pronto, el Congreso Constituyente, con el nombre equívoco de Asamblea, se reunirá en septiembre; ahí veremos si la propuesta del jefe de Gobierno está a la altura o es una argucia, una ambigüedad conceptual que restrinja derechos. Si es esto último, la batalla parlamentaria en la asamblea y la exigencia popular en las calles serán otra vez para defender los derechos de los habitantes de nuestra capital.