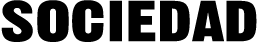Una jaula vacía
a no hay personas como Rosita. Los residentes que convivieron con ella la mencionan con mucho cariño. Por las tardes, cuando se reúnen en el salón de usos múltiples para hacer manualidades o jugar a la lotería, recuerdan sus locuras a fin de divertirse. Creo que también lo hacen para enriquecer sus vidas con un toque de fantasía.
I
Rosita fue una de las pocas personas que hizo los trámites de ingreso al asilo por su cuenta. Después de cubrir los requisitos y pasar los exámenes, se presentó aquí, sola, un martes a las ocho de la mañana. Vestía un abrigo verde pistache, con hombreras y muy largo, que le daba un aspecto lamentable. Su equipaje era mínimo: una maleta como de alfombra, una bolsa de charol con flores blancas y una jaula vacía con un nombre escrito sobre la puerta: Lalo: el perico que había sido su gran compañero en tiempos difíciles. La dejaré colgada en donde Rosita la tenía (frente a la ventana) mientras llega la nueva inquilina del 101.
Aún no la conozco, pero la directora me la describió como una persona silenciosa, difícil de carácter, que viene huyendo de una familia voraz y agresiva. Tendré que esforzarme para que se integre al grupo de asilados y se acostumbre a su nuevo alojamiento.
El de Rosita, antes de llegar aquí, era un cuarto de azotea en un viejo edificio de la colonia de los Doctores. Para bajar al piso en donde viven Marcia y Demetrio –su hija y su yerno– tenía que vérselas con una escalera metálica, siempre incómoda, traicionera por las noches y muy resbaladiza en tiempo de lluvias.
II
Rosita vivió entre nosotros ocho años. En ese tiempo todos se encariñaron mucho con ella. Por lo que respecta a mí, además de quererla, llegué a admirarla por su valentía, capacidad para disfrutar la vida y su talento especial para descubrir el lado positivo de las circunstancias más desfavorables. Gracias a eso, interpretaba la indiferencia de su familia como resultado del mucho trabajo y veía las críticas de los otros residentes como muestras de interés hacia su persona.
Rosita, tan reconciliada con el mundo, odiaba la pereza, las cucarachas y hablar de enfermedades. Cuando alguno de sus compañeros describía los sufrimientos provocados por sus dolencias, ella lo consolaba diciéndole: “Acuérdese: sólo a los muertitos ya no les duele nada.”
Por las mañanas, después del desayuno, caminaba media hora exacta. Había leído en una revista que esa práctica era buena para reflexionar. Imposible saber lo que pensaba Rosita durante sus recorridos por el jardín, pero desde la ventana de mi oficina la veía detenerse, reír y gesticular como si estuviera conversando con alguien.
Al final de su práctica se iba a su cuarto. No acostumbraba cerrar la puerta, así que al pasar la veíamos inclinada sobre la mesa, leyendo las cartas que había traído en la bolsa de charol con flores blancas. Según me explicó, el remitente era Víctor, su esposo. Después del nacimiento de su única hija, Marcia, él había aceptado un trabajo en Monterrey. Desde allá le escribía acerca de sus experiencias en la fábrica, le preguntaba por la niña y le describía cómo iba a ser su vida cuando al fin estuvieran juntos los tres, “aquí o allá.”
Víctor murió sin cumplir su promesa. A Rosita le quedaron una hija, a la que tuvo que mantener haciendo toda clase de trabajos, y las cartas. Seguía leyéndolas como si su marido se las hubiera escrito en horas recientes. Para hacer más real su sueño había cortado de las hojas el primer renglón donde estaba consignada la fecha verdadera. Algunos de los residentes veían ese detalle como otra señal de que Rosita estaba un poco... Para no terminar la frase, ponían el dedo en la sien e intercambiaban miradas de entendimiento.
III
En diciembre, la ilusión de Rosita era pasar las últimas semanas del año en la casa de Marcia y Demetrio. Nunca le cumplieron el sueño completo. Iban a recogerla muy poco antes de la Navidad. Al subirse al coche de su yerno siempre me hacía la misma broma: “Nora: nos vemos el año que entra.” El 2 de enero regresaba con su abrigo verde pistache, su bolsa con las cartas y los regalos que había recibido y deseaba mostrarnos durante la hora de convivencia. Por idénticos, los obsequios parecían ser siempre los mismos: unas chanclas de felpa, una mascada o un suéter.
Mientras los accesorios pasaban de mano en mano, Rosita nos describía la cena de fin de año punto por punto, desde la sopa deliciooosa hasta el postre de lo más único que he comido en mi vida. Según el orden riguroso de la celebración, dejaba para el final el brindis con champaña de la buena, y la vehemencia con que su hija y su yerno le habían pedido que se quedara a vivir a su lado.
Por los reflejos de tristeza que había en la mirada de Rosita, siempre creí que tras la versión idílica de su cena de fin de año había una realidad muy distinta, llena de incomprensión (“Suegra: eso nos lo has contado mil veces”), impaciencia (“Mamá: no comas tanto. Te vas a enfermar”), prisa por deshacerse de ella (“Vete a acostar para que mañana tempranito puedas irte a la residencia”.) Desearía que Rosita, gracias a su imaginación, haya acabado por creer que sus noches de fiesta inventadas eran reales.
Estoy segura de que el próximo 2 de enero, cuando los residentes regresen al asilo, la recordarán con su abrigo verde pistache y su bolsa de charol. Marcia recogió esas prendas, en cambio, no se interesó por la jaula. Mientras otra cosa sucede, la dejaré donde la tenía su dueña: frente a la ventana, para que los rayos de sol sigan abrigando el espíritu de Lalo. Al menos, es lo que me decía Rosita. No, definitivamente, ya no hay personas como ella.