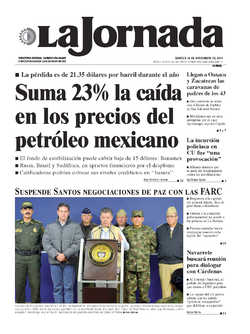e procurado poner énfasis en la noción otredad
, que Octavio Paz utiliza con frecuencia en su intención tanto de explicar lo disímbolo en los parámetros de una misma cultura o al revés, la concordancia de culturas muy distanciadas temporalmente. Así, la falta de enfrentamiento con otredades
matiza las culturas mesoamericanas hasta el momento en que ocurrió la primera gran ruptura, con la conquista. Dos salas de la muestra ejemplificarían en cierto modo esa noción, ambas en el segundo piso de Bellas Artes, con el complemento que ofrecen los murales.
Por ejemplo, en la introducción a Los hijos del limo y refiriéndose al poeta Baltasar Gracián, Paz dice que los modernos son más agudos que los antiguos, no que sean distintios, es decir, niega la linealidad de la historia como una flecha tendida hacia el progreso. Dada la variedad de ejemplares que la arman, hay momentos en que la exposición se desdice a sí misma y esa es una de las lecturas que es posible darle. En mi nota pasada propuse algunos ejemplos al referirme a la conjunción Motherwell-Felguérez-Noguchi-Jasper Johns (por cierto con una pieza de los años 70, grata y atípica), más Kandinsky. Si se sigue el recorrido propuesto, el visitante se encuentra con un apartado desde mi punto de vista algo débil dedicado al surrealismo. Lo digo porque Octavio estuvo involucrado en una fase si se quiere ya tardía del surrealismo, pero hasta físicamente podemos encontrarle ciertas analogías con André Breton, incluso a través del sofisticado retrato de éste (1941) por André Masson. En esa sección complace la visión que parangona una espléndida pintura de Roberto Matta con la que le hace pendant, de Lilia Carrillo, ambas se diría que exudan
energía. Son ejemplos, como el espléndido Lam, del surrealismo no ortodoxo
. En el ámbito surrealista, a mi juicio hubiera estado bien ubicar el retrato de Octavio por Alberto Gironella que se encuentra al inicio de la Sala Nacional, anque esté desfasado en tiempo, pero el trabajo museográfico también es de autor
, por lo que insisto en que otro equipo hubiera dado como resultado visiones distintas y probablemente también controversiales. Así, fue sorpresivo ver lo adecuado que resulta incluir el malhadado
(porque gustó muy poco en su tiempo) retrato del horticultor Luther Burbank (1931), de Frida Kahlo, en el sitio donde se exhibe, nunca se ha visto en mejor contexto.
La sala Diego Rivera, antes llamada sala verde
fue dedicada al erotismo, sea éste tan evidente como ocurre con el falo indostánico, o matizado en extremo, lo cierto es que quizá debido a un cierto morbo, frustrado, porque no hay indicio alguno de pornografía, esa sala reúne el mayor consenso y asiduidad de los visitantes, cosa que se debe principalmente al enorme atractivo de los altorrelieves de la India provenientes en su mayoría de museos estadunidenses. Son de diferentes épocas, pese a lo cual ofrecen muy discretas variantes, indicador que también atestiguó Paz en sus estudios sobre el arte de la India. Algo similar (no a ese grado) ocurrió en Mesoamérica, cuyo contingente destaca por el acierto en ejemplificar las caritas sonrientes de la Huasteca, tema de uno de los más bellos y líricos ensayos de Paz.
En el conjunto de esa sala se conjugan obras del México antiguo con ejemplares contemporáneos de varias latitudes. No considero oportuno haber avecinado las dos pinturas de Balthus con la bailarina de Ángel Zárraga de la colección Blaisten, por interesante y atractivo que sea este cuadro es un desnudo femenino que por contraste mimético se contrapone a la Mujer, de Pedro Coronel, escultura atractiva por su organicidad radicalmente estilizada, flexible y dura, puesto que fue realizada en ónix.
Los dos cuadros de Balthus, de muy distinta factura, compaginan iconográficamente con dos pinturas pequeñas de Juan Soriano de la época en la que no se apartaba aún de la Escuela Mexicana, la de la niña montada en el pasamanos es notable hasta por sus peculiaridades físicas, pues el pie visible de la pre-lolita acusa llamativa deformidad. Se concatena en el mismo soporte con la figura del bebé de piernas abiertas reclinado escaleras arriba que se ha despojado de su pañal, visible en un peldaño inferior, su expresión denota regodeo con sus diminutas partes nobles. La escena, una travesura
de Soriano, a propósito o no, alude a la sexualidad infantil y Paz no fue para nada ajeno a Freud.
Pocas piezas en cuanto a belleza, evidencia de potencia y adecuación al conjunto, pueden competir con el falo de Yahualica de la cultura huasteca. Paz se hubiera encantado con esta tan pertinente inclusión que en cuanto a atractivo visual y consistencia encuentra un contrapunto en el detallismo propio del mandala tibetano del siglo XVIII.