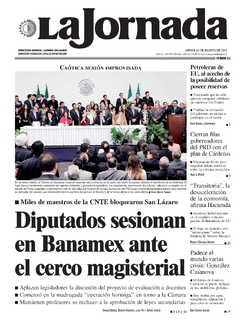Fábulas de los privatizadores

una vez que hubieron vendido las líneas aéreas, los complejos metalúrgicos, los ferrocarriles, las telecomunicaciones y los ingenios; cuando ya habían concesionado a particulares los yacimientos minerales, los puertos y aeropuertos, las autopistas, las vías urbanas, las cárceles y la vigilancia policial en puntos estratégicos; concretada la abdicación al dominio exclusivo del sector energético, y establecido el mercado del agua potable, empezaron a pelear entre ellos por los contratos, los mercados, las comisiones y las mordidas.
El problema se resolvió en el corto plazo porque aún era posible entregar en concesión la explotación de los sitios arqueológicos y los monumentos nacionales. Pero aquellas medidas no fueron suficientes. Al cabo de unos pocos años los hombres del poder volvieron a las recriminaciones mutuas porque la economía se había estancado, el crecimiento resultaba insuficiente y la inversión privada no encontraba alicientes para fluir al país.
Un secretario de Estado –no me acuerdo si fue el de Agricultura o el de Energía– tuvo la idea genial: tras estudiar cuidadosamente las leyes y comprobar que no existía una prohibición expresa para llevarla a cabo, eliminó todas las plazas de la dependencia que le había sido encomendada, menos la suya, y contrató a una empresa en calidad de proveedor de servicios: la compañía se haría cargo de todas las tareas, desde las decisiones que antes tomaban los subsecretarios hasta la asistencia de oficina, pasando por la conformación de un consejo de asesores, la venta de de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría (ya innecesarios), la operación de ventanillas de atención al público, el sitio web y el suministro de comidas, material de oficina y papel de baño. A cambio, la proveedora de servicios cobraría un cheque anual equivalente al presupuesto aprobado para la dependencia.
Sin pensarlo dos veces, los otros integrantes del equipo presidencial siguieron el ejemplo del funcionario pionero y en cuestión de meses habían desaparecido todas las oficinas del gobierno federal y éste, reducido a su titular y al gabinete ampliado, empezó a funcionar mejor que nunca. El trabajo de los secretarios se redujo notablemente; de hecho, quedó limitado a transmitir las directrices del jefe de Estado a los ejecutivos de cuenta que atendían a cada una de las dependencias.
Los resultados fueron espectaculares: la corrupción disminuyó bruscamente, se superó la lentitud burocrática, cesaron de golpe las demandas laborales y la proveedora de servicios, que hasta antes era una pequeña empresa propiedad de un pariente político del secretario, se convirtió en un enorme corporativo de servicios que cotizaba en la bolsa, pagaba impuestos y, lo más importante, generaba decenas de miles de empleos bien remunerados.
Muchos de los trabajadores reclutados por esa corporación cumplieron su sueño de adquirir casa propia y automóvil austero; resultaron, por añadidura, sujetos de crédito a ojos de los bancos, los cuales emitieron alteros de tarjetas de crédito y préstamos para el consumo. De esa manera los sectores inmobiliario, automotor y bancario resultaron fortalecidos, al igual que los grandes comercios, y unos y otros jalaron a la economía en su conjunto. El dinero corría a chorros por el país, los centros comerciales se hallaban a reventar y no había un hogar que no tuviera televisión de pantalla plana, alarma perimetral y refrigerador con fábrica de hielos; no, al menos, entre los hogares de la gente seria y responsable, la que sabe apreciar el sentido de la oportunidad, la que se esfuerza por alcanzar sus objetivos, no se arredra ante las dificultades y asume los valores de la competitividad y la productividad. Los medios extranjeros cantaron las alabanzas de aquella clase política moderna y sagaz, y aplaudieron el ajuste estructural efectuado, el cual, dijeron, representaba un verdadero modelo para el mundo.
Pero la felicidad nacional fue fugaz y en el sexenio siguiente el modelo mostró signos de agotamiento: la delincuencia organizada empezó a proliferar entre las colonias habitadas por personas pudientes, se hicieron habituales las balaceras entre los cuerpos de seguridad de distintos funcionarios y altos ejecutivos y algunos antisociales tomaron las calles para protestar porque se consideraban excluidos y porque los presupuestos otrora destinados a salud y educación públicas iban a parar, casi íntegros (es decir, descontando las comisiones de los funcionarios gubernamentales), a las proveedoras de servicios. Para colmo declinó el flujo de inversión extranjera directa y la economía perdió dinamismo. “No se contrajo –explicaba el director del Banco de México–; simplemente ocurre que pasa por una fase temporal y pasajera de pérdida de masa”. Poco después, sin embargo, las corporaciones que habían sustituido al gobierno quebraron una a una en forma estrepitosa y se hizo imperativo rescatarlas.
–¿Pero cómo? –se tronaba los dedos el secretario de Economía.
–Simple: mediante créditos externos –lo consolaba su colega de Hacienda–. Somos socios modelo de los organismos financieros internacionales y no tendrán objeción en colaborar en el saneamiento.
En efecto, los organismos referidos acudieron en ayuda de la economía nacional; las empresas proveedoras fueron adquiridas por inversionistas extranjeros (las operaciones correspondientes se realizaron vía bolsa de valores, por lo que resultaron exentas de impuestos), el gobierno volvió a funcionar, el país retomó su crecimiento y el jefe de Estado en turno pudo entregar la banda presidencial a su sucesor sin apenas contratiempos, salvo por unas cuantas protestas aisladas de fraude electoral por parte de ciertos opositores aferrados a la sed insaciable de poder que padecía su caudillo.
El nuevo presidente, un político de nueva generación, brillante y previsor, consideró que era conveniente adelantarse a la crisis siguiente y empezó a consultar entre los integrantes de su gobierno (el Poder Ejecutivo federal ya había quedado, para entonces, reducido a siete personas, sin contar las fuerzas armadas y la policía, a las que no se consideró sensato privatizar). Todos se mostraban pesimistas ante una realidad inexorable: ya no quedaba nada por vender, desincorporar o concesionar. Pero de pronto el secretario de Comunicaciones salió con una idea brillante:
–Ya sé –dijo–. Vendamos el país.
Los presentes en la reunión de gabinete voltearon a verlo, horrorizados.
–Estás loco –le dijo el mandatario, mirándolo fijamente–. La oposición nos comería vivos. La ciudadanía nos acusaría de atentar contra la soberanía nacional.
–La oposición es nuestra desde hace tiempo y la soberanía nacional es un concepto obsoleto– argumentó el aludido con cierta altanería.
En esas, el consejero delegado de una de las principales prestadoras de servicios (varios de ellos tenían ya garantizada una representación en el gabinete presidencial–, salió en defensa del secretario.
–La idea no es mala –dijo, saboreando cada palabra–. Pero necesitamos hacerla presentable a ojos de la población.
–¿Qué propone usted? –preguntó el presidente en tono reverencial.
–Qué sé yo. Consultemos con los mercadólogos. Podríamos argumentar, por ejemplo, que en el país hay mucha corrupción y que eso se resolvería transfiriéndolo, todo, a la iniciativa privada. O bien digamos que no se trata de una venta, sino de una alianza necesaria para recuperar la productividad. Incluso podemos presentar el proyecto como una medida orientada al fortalecimiento de la soberanía.
Y así lo hicieron, y el país fue vendido. Por desgracia, habrán notado, esto es una ficción y cualquier semejanza con la realidad sea mera coincidencia.
Twitter: Navegaciones