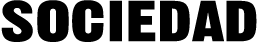La vida es injusta
uando a Hilario le ocurrió la desgracia, Berenice y Carmela comprobaron que los servicios de salud pública eran pésimos, los médicos incomprensibles, las medicinas carísimas, los buenos amigos se dan a cuentagotas y que era verdad lo que siempre les repetía su abuela Zaira: La vida es injusta.
De qué otra manera que de injusticia podían calificar lo sucedido con Hilario. A la luz de los hechos, todas sus precauciones para evitar que a su primo le sucediera un percance habían resultado inútiles. De nada había servido remodelar la casa, urdir una telaraña de alambre de púas en la azotea, poner una reja en la escalera, deshacerse de algunos muebles, esconder cuchillos y tijeras.
Pero resultó aun más inútil, un auténtico desperdicio de dinero, la poderosa iluminación que mandaron instalar en el patio por si a su primo se le ocurría, como era su costumbre, salir de su cuarto a medianoche y ponerse a conversar con alguno de los seres imaginarios que iban ganando espacio en su cerebro.
II
Hilario sufrió el daño a plena luz de un miércoles por la mañana, a la hora en que Berenice y Carmela suponían que nadie, ni siquiera en las condiciones mentales de su primo, estaba en riesgo de sufrir algo tan inesperado como la pérdida de una falange en el meñique derecho.
A menudo, con un horror que no han disminuido los años, Berenice y Carmela relatan ante los pocos visitantes que las frecuentan lo que sintieron aquella mañana cuando Hilario, azorado como el niño que ha cometido una travesura, entró en la cocina para mostrarles su mano sangrante, desgarrada, disminuida en una falange.
La desesperación de las hermanas aumentó al comprobar lo que bien sabían: Hilario era incapaz de explicarse nada, por sencillo que fuera; mucho menos algo tan insólito como aquella mutilación a la que ambas prefieren llamar accidente.
Berenice y Carmela encontraron otra evidencia de que era verdad lo que tanto les advirtió su abuela Zaira –La vida es injusta
– en el hecho de no haber estado presentes a la hora en que su primo fue atacado, después de que durante años habían invertido infinidad de horas en vigilar cada movimiento de Hilario para advertirle del peligro o alejarlo de él.
En cambio, habían presenciado la tragedia personas del todo ajenas a la víctima: simples transeúntes, vendedores, grueros, desempleados que por curiosidad –sin un gramo de auténtico interés o afecto– habían sido espectadores de primera fila.
III
Uno había visto aparecer a la jauría entre ladridos y nubes de polvo, y hasta se divirtió mirándola alejarse a gran velocidad y dando saltos. Otro hombre que se detuvo en un puesto para elegir una revista alcanzó a ver a dos perros rezagados que hociqueaban entre un montón de basura y acabaron mostrando su salvajismo al defender su botín: un trozo de pan. El tercer testigo, el más importante para Carmela y Berenice, había visto a Hilario acercarse a los combatientes para tratar de separarlos con una frase cariñosa: Ya, perritos, ya
.
Para Carmela y Berenice una prueba más de que la vida es injusta estuvo en la respuesta de los animales: en vez de reaccionar a la cariñosa orden de Hilario se arrojaron encima de él. Uno le asestó un mordisco y se alejó con algo pequeño y rojo en el hocico: la falange del meñique derecho de su primo.
Berenice y Carmela cubrieron con una toalla la mano dañada de Hilario. Entre rezos y gemidos lo condujeron al sitio más cercano en donde podían recibir ayuda: una maternidad con ventanas lechosas y begonias de plástico en la recepción. Allí permanecieron más de 15 minutos infernales hasta que escucharon a una enfermera: Ya pueden pasar con el doctor Huertas.
Después de contener la hemorragia y luego de una revisión minuciosa y compleja, el médico fue claro: Hilario viviría mutilado por el resto de su existencia. Carmela o Berenice, pero quizá las dos al mismo tiempo, insistieron en que si podía haber algo que corrigiera la dolorosa situación de Hilario.
Otra vez el doctor fue claro: habría podido enmendar la pérdida si alguien, no importa quién, hubiera corrido tras el perro guzgo para despojarlo de su siniestro botín y llevarlo –junto con la víctima, por supuesto– al primer hospital que encontrara. En un impulso infantil, Berenice pensó que tal vez aún fuera posible hallar al animal, quitarle el trozo de carne, que también era suya (puesto que por las venas de Hilario corría la misma sangre de los Ortega), y traérselo al doctor para que lo cosiera en la mano derecha de su primo.
El médico tuvo un pensamiento realista: quizá para esos momentos el perro hubiera engullido un trocito de Hilario, pero en vez de confesarlo se mostró práctico: de acuerdo con el tiempo pasado desde el ataque, el reimplante ya era imposible.
Aun así Carmela se ofreció a ir en busca del perro. Dispuesta a atraparlo a toda costa y a cualquier precio, en la ruta de su búsqueda entró en una carnicería y compró un trozo de carne oreada, apenas sangrante, más negra que roja, para emplearla como cebo.
IV
Mientras Berenice recorría las calles en donde pensaba que el animal podía encontrarse, las enfermeras de turno y los acompañantes de las parturientas rodearon a Hilario y a Carmela.
Ella se sintió obligada a decirles que el hombre sentado junto a ella era su primo, explicó el motivo de que Hilario tuviera la mano vendada y luego, para salvarse de toda culpa, se refirió a lo unida que estaba con Hilario desde que él (por razones familiares que no quiso mencionar) llegó a vivir a su casa.
Con modestia pero también con orgullo, Berenice mencionó lo mucho que ella y su hermana Carmela se habían esforzado por impedir que la desorientación mental de su primo –no dijo locura
– le tendiera una trampa. Siempre alerta, ambas consideraban a diario los riesgos que pudieran amenazar a su primo. Lo tomaron en cuenta todo, desde la azota y las cornisas hasta las escaleras y el cuarto de planchar.
Hasta aquel día todo iba muy bien. Lástima que no hubieran previsto que un pleito de perros callejeros y hambrientos llegaría a significar una pérdida muy grave para Hilario: de ahora en adelante viviría sin la falange del meñique derecho, y todo por querer impedir que los animales se hicieran pedazos. Como decía mi abuela Zaira: La vida es injusta.
Los esfuerzos de Carmela fueron inútiles. Regresó a la maternidad vencida, sudorosa y con un trozo de carne oreada, apenas sangrante, más negra que roja, entre las manos.