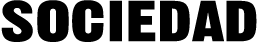Espuma y nada más
oy, conforme sus hijas vayan llegando a la casa lo felicitarán. Besos, abrazos. No faltará una que le diga: Papá: subiste de peso
y tome por testigo a su madre: Mamá, ¿no se te hace que mi papá está más llenito?
Luego le entregarán sus regalos acompañados de las consabidas frases: Espero que te guste.
Le quité la etiqueta pero guardé la nota por si deseas cambiarlo.
Hice una cola tremenda pero logré que me lo envolvieran bonito.
De pie frente al espejo del botiquín Adán sonríe al imaginarse a sus hijas llamándose por teléfono en los días previos a este para recordarse unas a otras que el domingo es el Día del Padre y no se te vaya a olvidar comprarle algo. De seguro las tres hicieron memoria para no equivocarse y regalarle lo mismo que en años anteriores. Sus esfuerzos serán inútiles. Bajo el criterio de que es muy difícil elegir un regalo para un hombre terminarán por llevarle lo de siempre: una corbata, una cartera, una loción.
En especial conmueven a Adán los malabarismos que tendrán que hacer para dividirse hoy entre él y sus suegros e ingeniarse para brindarles atenciones iguales, regalos por idénticos montos y prolongar la visita el mismo tiempo. El propósito de equidad también será inútil. Por la noche, de regreso a sus casas, en cualquier momento surgirán los reproches entre las parejas: No me gusta que nos hayamos quedado tan poco tiempo con mi papá.
Con tu padre comimos hace un año. Es justo que esta vez le haya tocado al mío.
II
Adán abre el botiquín y saca la espuma de afeitar con la etiqueta Para pieles sensibles.
Oprime el dispensador y sale un capullo blanco. En cuanto lo esparce sobre su mejilla recuerda a su padre en un cuarto de baño mucho más amplio y oloroso a humedad añeja. En camiseta, con los tirantes caídos, el padre de Adán bajaba de la repisa el tarro del jabón y la brocha que humedecía pasándola bajo el débil chorro salido de una llave mohosa. Hay que llamar al plomero
, decía invariablemente pero sin demasiado interés.
Sentado en el canasto de la ropa sucia, Adán veía absorto la ceremonia dominical de su padre afeitándose. Presenciarla era su única ventaja sobre sus hermanas mayores y por eso la disfrutaba más. El ritual empezaba por el tarro y la brocha, pero luego seguía lo más interesante: el momento en que su padre tomaba una hoja Gillette ya usada para afilarla deslizándola por la palma de su mano, como si estuviera untando mermelada en un pan, sin causarse el mínimo daño. En ese momento a Adán dejaba de importarle que el padre de Rodolfo, su mejor amigo, hubiera conquistado la gerencia de una fábrica de vidrio. Por alto que fuera ese cargo significaba poco frente a la hazaña de pasarse una navaja filosa por la palma de la mano sin que brotara una gota de sangre.
Adán termina de embadurnarse la cara, inclusive los labios, como hacía su padre. A partir de ese momento no hablaban –o si acaso unas cuantas palabras– y en el baño sólo se oía el rumor del rastrillo cercenando las barbas: pras, pras, pras. ¿Se siente feo?
Su padre negaba con la cabeza pero él seguía observándolo temeroso de que aparecieran en el rostro amado unas gotitas de sangre.
Adán recuerda que si llegaba a ocurrir el pequeño accidente, su padre deslizaba por la piel afectada un cauterizador blanco previamente humedecido. En los segundos que duraba la curación el rostro de su padre se contraía levemente. ¿Te duele?
No, sólo me arde un poco
, era la respuesta de quien adivinaba en la atención y las preguntas de su hijo el ansia del niño por crecer, pararse frente a un espejo y afeitarse como todo un hombre.
III
Adán toma el rastrillo de cuatro filos, última novedad para facilitar la rasurada, y se lo pasa por la mejilla derecha. El rumor de la navaja que va eliminando sus barbas es idéntico al que oía cuando observaba a su padre afeitarse. Pras, pras, pras. Fuera de eso todo lo demás es distinto y su padre ya no está. Empezó a irse del mundo cuando dejó de prestarle atención a su persona y a permanecer indiferente a la sombra espesa y entrecana que enturbiaba sus facciones. Adán siente deseos de precisarlas pero no lo consigue. Sólo recuerda la silueta de un hombre con los tirantes caídos frente al espejo y un rumor: pras, pras, pras.
Mientras lucha contra su desmemoria oye la voz de su mujer pidiéndole que se apure, sus hijas no tardan en llegar. Ninguna de ellas lo ha visto afeitándose, ni siquiera cuando eran niñas y curiosas hasta más no poder. Adán piensa que si hubiera tenido al menos un hijo varón quedaría alguien que recordara momentos como este en que él siempre se pregunta si, para simplificar su arreglo, no sería mejor dejarse crecer la barba.
Ha sometido esa posibilidad a la opinión de su mujer y ella lo ha desalentado con el argumento supremo: No, mi vida: te vas a ver muy viejo y menos guapo.
Los puntos de vista de sus hijas son contradictorios: Llevar bien cuidada la barba toma mucho tiempo y si lo que pretendes es ahorrarlo, mejor olvídalo.
Te quedará fantástica, pero cuando ya estés todo canoso.
Ay, no: como tienes tanto cabello, con barba vas a parecer galán de telenovela con peluca.
Siempre que escucha a sus hijas opinar con tanta contundencia recuerda a sus hermanas: guapas, apresuradas, mandonas y disfrutando de todas las ventajas de ser mayores que él. En aquellas condiciones Adán no tenía más remedio que someterse a sus caprichos y órdenes: Niño, haz esto.
Niño, no hagas lo otro.
Adán sostiene el rastrillo en el aire y, como si actuara contra su voluntad, lo desliza por su mejilla izquierda. Dos pasadas más y su rostro quedará terso, desnudo, con los parecidos familiares perfectamente legibles y con todos sus años. Tiene uno más que su padre al morir. Le hace gracia pensar que de ahora en adelante su papá será siempre menor que él. Se lo imagina absorto, sentado al borde de la tina, mirándolo asumir el papel protagónico y torturarse la piel con la última novedad para las rasuradas.
Adán siente un pinchazo en la mejilla. Se aproxima al espejo para valorar el daño y descubre unas chispas de sangre. (¿Te duele?
, se oye decir en el recuerdo.) Abre el botiquín y busca el cauterizador entre los frasquitos y las cajas de pastillas y cápsulas. Caen al lavabo pero el remedio no aparece. Mete su índice en la boca, lo empapa de saliva y lo oprime contra la pequeña herida.
Como por arte de magia la sangre desaparece pero la piel queda roja. Se siente humillado como cuando era niño y a la hora del recreo se liaba en combates a puño limpio de los que pocas veces resultaba triunfante, pero siempre con un citatorio del director para su padre y la amenaza de suspensión durante varios días.
El recuerdo y el escozor en la piel lo llevan a tomar la decisión: esta será la última vez que se afeite. Se dejará la barba, no importa lo que digan su mujer y sus hijas. Después de todo con su cara puede hacer lo que le dé la gana. Adán empuña el rastrillo con más énfasis y vuelve a deslizarlo. Enseguida oye el áspero rumor. Pras, pras, pras. Piensa que cuando ya no lo escuche más quedará suspendido el diálogo silencioso con su padre en aquel baño amplio y oloroso a humedad añeja. Cambia de opinión: definitivamente no se dejará crecer la barba.