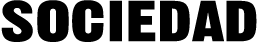El tren de nunca jamás
or la ventana entran los rumores de la calle que ha vuelto a animarse con el trajín de siempre: el apresuramiento del barrendero, los gritos del repartidor, el estruendo de los motores, los silbidos de los albañiles que trabajan en un nuevo complejo departamental. Esos fragmentos de vida tranquilizan a Consuelo, porque le indican que todo ha regresado a la normalidad. Al cabo de unas horas retomará la rutina de su trabajo en el kínder. Durante los próximos 11 meses estará a salvo de las fiestas que tanto la deprimen.
Diciembre le hace daño pero ella lo oculta para no quitarle a su familia, sobre todo a sus hijos, el entusiasmo por las celebraciones. De las que acaban de pasar sólo queda una huella: el árbol de Navidad en un ángulo de la sala. Consuelo se acerca a contemplarlo. Mantiene en la punta la estrella de diamantina y en las ramas las esferas de colores y las guías de foquitos que se encienden cuando ella enchufa una clavija.
Iluminado por el centelleo multicolor, el árbol le parece una mujer que regresa de una fiesta con el maquillaje descompuesto y las ropas ajadas. En cuanto Ramiro y sus hijos vuelvan de la compra les pedirá que la ayuden a desmontarlo y a guardar los adornos para el año que viene. Pasará más de prisa que éste
, murmura Consuelo. Su voz le recuerda lo que decía su madre: Conforme más viejo eres, más rápido se te pasan las horas y los días
.
Aunque se proponga retrasarlo, Consuelo sabe que en un abrir y cerrar de ojos estará organizando el intercambio de regalos en el kínder y distribuyendo entre sus hermanos y sus cuñadas las responsabilidades navideñas. Rechaza el pensamiento. Es enero. Su obligación ahora es quitar el árbol con la ayuda de su esposo y sus hijos.
Consuelo puede imaginarse el disgusto de Ramiro cuando sepa que va a ponerlo a trabajar en su último día de vacaciones y hasta cree oír la voz chillona con que Janet y Ángelo le pedirán que deje el árbol en la sala hasta febrero, como en la casa de unos amiguitos. Ella insistirá en que es el momento de retirar el pino que ya nada más ensucia el piso de la sala.
Para demostrarles que no miente los hará ver esa orla de agujitas secas que se ha ido formando sobre el linóleo: A ustedes no les preocupa, pero a mí sí, porque después de todo soy yo quien barre
. Consuelo sabe que su respuesta despertará en Janet y en Ángelo ese odio confuso que experimentan los niños hacia quien pretende imponerles su voluntad. Está dispuesta a enfrentar el breve desamor de sus hijos a cambio de no revelarles una remota historia familiar que desde su niñez enturbia sus diciembres y ahora recuerda como si estuviera leyéndola en un libro.
II
Sus primos Juvencio y Elena tuvieron sólo un hijo: Rodolfo. Su casa estaba en Tampico. Allá se habrían quedado de no haber sido porque la demora de su niño para caminar se volvió inquietante. Por teléfono tenían a los padres de Consuelo al tanto de los muchos médicos que consultaban. El último también les dio malas noticias, pero al menos les propuso un tratamiento. Lo aceptaron. Consuelo no olvida a su madre escuchando las explicaciones de Elena y esforzándose por alimentar su esperanza.
Durante siete años Rodolfo pasó de un médico a otro sin dar señales de mejoría en sus piernas débiles como hilachos. Ante la desesperación de Juvencio y Elena, el padre de Consuelo les sugirió que se mudaran a la ciudad de México, en donde tal vez encontrarían una mejor atención médica. Juvencio y Elena estuvieron de acuerdo, pero había un impedimento para seguir el consejo: ¿dónde vivirían?
La madre de Consuelo halló la solución. En abril de aquel año hubo mudanzas de un lado a otro hasta que el cuarto que había sido de la niña quedó en condiciones de alojar a sus primos y a Rodolfo. Cuando él y Consuelo se conocieron en persona, Rodolfo acababa de cumplir ocho años y ella tenía 11. Esa diferencia la hizo considerarlo más que un sobrino: el hermano menor que nunca había tenido.
Al principio le costó trabajo verlo reptar por la casa apoyado en sus codos. Luego se acostumbró a eso, a sus bromas, a su curiosidad por todas las cosas. Consuelo se habituó también a que ese comportamiento cambiara de un momento a otro, cuando Rodolfo entraba en un periodo de aislamiento y silencio.
Eran la prueba de su depresión, de su desesperanza. Para librarlo de ella no faltaba quien de la familia le dijera que ya vería, pronto iba a aliviarse, sobre todo si se apegaba a los tratamientos que le imponían los médicos en turno. Por ciertas conversaciones que escuchó, Consuelo supo que los padres de Rodolfo poco a poco iban perdiendo la esperanza de que caminara; sin embargo, lo disimulaban demostrando una fe ciega ante una nueva medicina o un régimen distinto.
Era admirable la entereza que mostraba Elena ante su hijo. Con frecuencia le pedía que imaginara todo lo que iban a hacer los tres juntos cuando él recobrara la fuerza en las piernas y ya sano regresaran a su casa en Tampico. La idea de que Rodolfo pudiera irse entristecía a Consuelo y hasta llegó a desear que nunca se aliviara. Espera que donde él se encuentre la perdone y comprenda lo que en tan poco tiempo llegó a significar para ella: el hermano que nunca tuvo.
Si Elena resulta digna de la mayor admiración no lo es menos la actitud de Juvencio. Conmueve recordar con qué entusiasmo le ofrecía a Rodolfo premios a sus esfuerzos para cuando sanara llevándolo a conocer la nieve o de excursión a la montaña o adonde él quisiera, con tal de verlo feliz. Feliz
significaba de pie, corriendo, saltando como los demás niños.
Al paso del tiempo la situación se complicó. Juvencio tuvo que malvender su casa de Tampico para sortear los gastos de su manutención y los tratamientos de Rodolfo. Elena puso en la puerta de la casa un letrero ofreciéndose como costurera. Eso le permitiría ganar un poco sin alejarse de Rodolfo.
Para Consuelo la situación también era difícil, entre otras cosas porque empezó a sentirse culpable de estar sana, ir a la escuela, tener invitaciones para las fiestas mientras que Rodolfo permanecía estancado en el mismo sitio y viviendo la vida sólo a través de lo que ella le contaba.
Llegó diciembre. Por razones de la fecha se suspendieron momentáneamente las visitas de Rodolfo al médico que, por cierto, había sido más eficaz que los anteriores, o al menos eso creía la familia. En la casa no se hablaba más que de los progresos de Rodolfo. Aquellos días fueron una tregua. Hicieron planes para la cena de Navidad, hablaron de los paseos y los regalos. Consuelo pidió una muñeca. Rodolfo nada. Juvencio le prometió un regalo sorpresa.
Consuelo no olvida el sigilo con que la noche del 22 de diciembre Juvencio entró en la sala con una caja envuelta en celofán y un gran moño rojo. La niña le preguntó qué contenía. Un tren eléctrico. Cuando ya esté bien, mi hijo va a cumplir mi sueño de llevarlo a viajar por todas partes
.
Rodolfo nunca alcanzó la mejoría tantas veces prometida. Su segundo viaje fue el último. La mañana del 23 lo encontraron muerto en su cama. Consuelo no quiere recordar la forma en que se quitó la vida. Impuso el vacío y un silencio que se prolongó mucho tiempo después del entierro.
Aquella Navidad fue muy oscura. No hubo cena y el único regalo junto al árbol fue la caja envuelta en celofán con un moño que al cabo del tiempo Consuelo sigue viendo rojo, encarnado como la sangre de Rodolfo: su primito enfermo, su hermano menor.