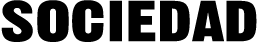En una calle de Atenas
on los párpados apretados, Alicia espera el momento de que suene el despertador: señal de que su día comienza. ¿Para qué? No tiene respuesta. En cuanto oiga el timbre, los hábitos forjados a lo largo de 30 años le dirán qué hacer, qué decir. Primero, sugerirle a Mateo que se levante. Luego saltar con dificultades por encima del cuerpo de su marido y dirigirse al baño.
Al fin suena el despertador. La costumbre se apodera de Alicia y le dicta todos sus movimientos hasta que llega al baño. Desde la puerta le advierte a Mateo que pasan de las siete. No obtiene respuesta. Allá tú si se nos hace tarde
, murmura Alicia. Ha pronunciado tantas veces esas palabras que ya no significan nada, y menos desde que…
Alicia abandona la secuencia de sus pensamientos. No tiene caso analizar otra vez las circunstancias que los llevaron a una situación crítica irreversible. Es inútil pensar que si ella y Mateo hubieran hecho esto o lo otro las cosas habrían sido distintas. Nada estuvo en su mano. Todo ocurrió a partir de una cadena de hechos ajenos. Primero les subieron la renta del último local una, dos, tres veces. No hubo una cuarta vez, sino la noticia de que la señora Ortega iba a vender el edificio. Ignoraba si el nuevo dueño rentaría accesorias. Alicia pensó en voz alta: Y entonces, nosotros, ¿en dónde vamos a poner nuestro negocito?
La señora Ortega le dijo que ya encontrarían algo.
A partir de ese momento Alicia y Mateo emprendieron una búsqueda que ya se prolonga más de un año, ha desgastado sus zapatos, ha consumido sus escasos ahorros y terminó en el edificio sarnoso en donde alquilan un departamento sin ventanas. En abril le pidieron al administrador que les rentara dos metros del zaguán para la vitrina, la mesa y la máquina de coser. El administrador les dio una mala noticia: acababa de alquilarle ese espacio a dos jóvenes que iban a poner un sanatorio de celulares. La frase le pareció muy divertida. Alicia y Mateo la celebraron también.
Luego le preguntaron si tendría inconveniente en que establecieran su taller en el departamento que alquilan. El administrador les recordó que estaba prohibido usar para comercio los espacios habitacionales. Dio la media vuelta y se fue.
A raíz de la negativa, a Mateo le subió la presión y Alicia cayó en tal estado de angustia que solicitó la ayuda de un médico. El siquiatra le dijo que aprendiera a aceptar la realidad. Lo ocurrido con ella y con su esposo no era consecuencia de la mala suerte, sino de la crisis económica generalizada. No sólo aquí, en todo el mundo, a diario fracasaban negocios grandes, multimillonarios, ya no digamos chicos, como su sastrería.
Alicia se atrevió a preguntarle adónde iría la gente que de la noche a la mañana lo pierde todo y después de una vida de trabajo se encuentra más pobre y sin esperanzas. La respuesta del doctor fue breve: A hacer una vida nueva
. O a morirse, agregó ella. El médico le reprochó su pesimismo. No hubo más consultas.
Bajo la regadera Alicia se pregunta si el doctor Venegas actuará con la misma serenidad el día en que, ya viejo, lo despidan del hospital donde pasó sus mejores años y tenga que dejar atrás a sus compañeros, sus hábitos y la bata blanca con su nombre bordado en azul. Tres golpes a la puerta interrumpen sus pensamientos.
II
Ya te tardaste mucho. Necesito el baño
. Más que oírla, Mateo imagina la respuesta de su esposa. Debe de ser la misma que le dijo durante años, cada mañana, antes de salir juntos rumbo a la sastrería: Ya voy, ya voy
. Mateo vuelve a la recámara y enciende la tele. En la pantalla aparece lo que identifica como un montón de trapos abandonados junto a un poste. Se sorprende al enterarse de que lo que él interpretó como despojos es un hombre que después de haber sido un próspero negociante lo perdió todo y ahora, con una lata en la mano, pide limosna en una calle de Atenas.
De inmediato aparecen otras imágenes, pero Mateo sigue pensando en el hombre al que confundió con un montón de harapos y del que sólo vio las manos aferradas a una lata. ¿Cuánto tiempo habrá permanecido vacía? Tal vez hayan pasado horas antes de que rebotara en su fondo una moneda o se oyera, a no mucha distancia de allí, el estruendo de la pistola con que otro hombre se quitó la vida para no exponerse a la humillación final: buscar sobras en botes rebosantes de basura.
En la pantalla una joven sonriente dice la hora y pronostica el clima. Sol por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y noche más bien fresca
. Complacida por su desempeño, guiña el ojo a la cámara y le recuerda a su invisible auditorio que tiene una cita con ella: Lo espero mañana, a la misma hora, aquí en nuestro canal
. Se oye una música ligera que anuncia un producto saludable. Lo comparten un niño y su abuelo. Los dos personajes sonríen, son felices: ¿por qué él no puede serlo?
Bastaría con que lograra encontrar dos metros para su taller. El primero que tuvo abarcaba un local en la Álamos. La disminución de la clientela y el alza de la renta lo obligaron a mudarse a otro en la misma colonia, pero más reducido. El dueño se lo pidió para abrir un salón de belleza que atendería su hija divorciada. Mateo y Alicia encontraron un buen lugar en la colonia Morelos. Estuvieron allí 15 años, soportando sucesivos aumentos de renta. El sacrificio fue inútil. Una mañana la señora Ortega les notificó la venta del edificio.
No había nada que discutir. Mateo alquiló una mudanza que llevó hasta su casa la vitrina, la mesa, la máquina de coser, los lienzos y casimires. Forman altero en un rincón de la recámara. Los había olvidado, pero desde hace unos minutos, cuando se puso a ver la televisión, le recuerdan al hombre de negocios mendigando en una calle de Atenas.
III
En medio de la mesa hay un frasco de café soluble y una lata de leche. Es la última
, dice Alicia mientras vierte unas gotas en la taza de su esposo. Mateo toma la azucarera de plástico: Desayuna rápido. Se nos está haciendo tarde
. Ella consulta el reloj: ¿Creerás que ya son las nueve?
Mateo no tiene nada que decir. Sabe tan bien como Alicia que más allá de esa hora para ellos sólo hay incertidumbre y vacío.
Fingen ignorarlo. Como cada mañana desde que perdieron su sastrería, se aferran a lo único que les queda: el cascarón de una rutina que no tiene más propósito que evitarles el derrumbe definitivo. Si quisieran, a estas horas podrían regresarse a la cama, asomarse a la ventana, ver la televisión o echarle una ojeadita al periódico gratuito que una niña les regaló en la avenida por donde caminaron ayer en busca de dos metros. Sólo eso necesitan para instalar su sastrería y reconstruir sus esperanzas.
Mateo bebe el último trago de café. Observa la lata de leche y se pregunta cuánto tiempo pasará antes de que él y su mujer, perdidos en alguna calle de la ciudad, esperen a que choque contra su fondo una moneda. Atenas está lejos
, dice. Alicia no lo escucha.