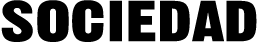Pálida Navidad
omprendo que no debería ser así pero, ¿qué quiere, doctora? En esta época del año en vez de pasarla contenta me deprimo mucho. Procuro ocultarlo para no amargarle las fiestas a mi familia, pero de repente, sin que me dé cuenta, se me salen las lágrimas. Será que en diciembre pienso más en los seres queridos que ya no están entre nosotros. Bueno, sí doctora, ya sé que la muerte es la otra cara de la vida. Suena muy bonito y de lo más natural, pero aceptarlo no es tan fácil cuando se añora a padres, hermanos, amigos.
Las ausencias duelen, doctora, y duelen para siempre. El que lo niegue miente. Usted es muy joven, tal vez aún no ha visto morir a ninguno de los suyos. A la hora en que, por desgracia, tenga que afrontar la pérdida recordará lo que acabo de decirle. Entonces tal vez me entienda, porque lo que es ahorita, como que no… Tal vez sea mi culpa por no saber explicarme bien. Le propongo que dejemos la plática para otro día, cuando pueda concentrarme y no esté distraída con todos los problemas que se nos han venido encima. Primero la subida de la renta, luego la enfermedad que le diagnosticaron a mi hermano Martín y ahora la situación de mi abuela.
II
A lo mejor son ideas mías, pero tengo la impresión de que vine al mundo sin derecho a disfrutar de la Navidad. Cuando no por una cosa es por otra, el asunto es que siempre se me amarga. El año pasado se nos perdió mi tío Miguel. Salió a buscar a Dogo, su perro adorado, y en cinco días no regresó a la casa. Ya no pensamos ni en los regalos ni en la cena, sólo en buscarlo y en rogarle a Dios que no lo hubieran matado.
Lo encontramos por el Bordo de Xochiaca. ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Ni idea! El caso es que mi tío corrió mucho peligro al irse tan lejos, porque está algo mal de la cabeza. Desde que se le murió su esposa, mi tía Pina, se volvió más distraído y anda como ausente.
¿Qué fue del perro? No apareció, doctora, ni siquiera porque tapizamos varias cuadras de cartulinas ofreciendo recompensa a quien nos devolviera a Dogo. Durante la cena del 24 mi tío Miguel a cada rato salía a la calle porque, según él, acababa de oír los ladridos de su perro. Sabíamos que eran figuraciones suyas, pero íbamos tras él y desde el zaguán gritábamos como locos: Dogo, Dogo, ¡ven acá, chiquito! Ven a comer.
Todos sentimos la pérdida del perro. Era un pastor alemán muy inteligente y muy bonito. No se imagina cuánto, doctora. De seguro alguien lo encontró y se lo llevó a su casa. Ojalá que lo estén tratando bien y no lo tengan amarrado en algún rincón o en un patio frío y sin darle de comer.
III
Así como esa, siempre ocurren cosas que me echan a perder la Navidad. Fíjese, doctora, hace cuatro años –recuerdo bien la fecha porque mi ahijada Luisa y su marido tuvieron a su segundo bebé– nos animamos a organizar una posadita. Para repartirnos los gastos nos cooperamos en la vecindad. Unos más, otros menos, pero todos dimos para comprar la piñata, la fruta, las luces de Bengala y todo lo necesario para hacer los antojitos.
Luisa y Ramiro adornaron el patio con faroles de papel y serpentinas. A mí me tocó hacer las tostadas y el ponche. No es por decir, pero me sale igualito al que hacía mi mamá. El secreto está en las porciones de piloncillo y de ron o del aguardiente que le vaya uno a poner.
Luisa se ofreció a ayudarme en la cocina. A cada rato probaba el ponche y me decía: Lo siento muy ligero. Échale más piquete, madrina. Por tonta le hice caso. A la hora del baile todo el mundo andaba borrachísimo, hasta Juan.
Mi esposo rara vez toma, pero cuando lo hace pierde el control y se vuelve muy agresivo. Esa noche a Juan se le ocurrió que mi cuñado Rafael –¡imagínese, un vejestorio igual que yo!– me estaba enamorando. Por eso se le fue encima con una botella. Lo hirió en un brazo y tuvimos que llevar a Rafa al hospital. Le dieron cinco puntadas. Gracias a Dios no fue necesario hospitalizarlo. Volvimos a la vecindad ya sin ganas de seguir la fiesta. Todos salimos perdiendo y más los niños. ¿Se imagina qué recuerdo tan feo les quedó de aquella noche?
IV
Yo tenía la esperanza de que este año fuera distinto, pero ya veo que no. Mi abuela anda muy mortificada porque hace días se le quemaron todos sus papeles: retratos, credenciales, recibos, cartas viejas y lo peor: su acta de nacimiento. Ella acostumbraba guardar todas esas cosas en una bolsa, debajo de los santos que tenía en su altar. Siempre le aconsejamos que, al menos por las noches, apagara las veladoras con que lo iluminaba. Nunca quiso hacernos caso y ahora está sufriendo las consecuencias.
Pudieron ser peores. Si mi abuela María no se hubiera despertado cuando empezó el incendio, a lo mejor ella también se habría quemado. Se salvó de una desgracia terrible, pero quedó con una mortificación muy grande: la pérdida de su acta de nacimiento. Cuando yo era chica me divertía mucho verla para leer los nombres de mi abuela: María Rosa de la Concepción Alba Benigna Fernández Ponce. Nadie la llama por su nombre completo, sólo le decimos María.
Mi abuela ya es muy mayor. Tiene 89 años. Cuando llegue a los 90 quiere que le hagamos una fiesta grande, con mariachis y un trío. Pensamos darle gusto. Ojalá ella nos dure para entonces. La pérdida de sus cosas la ha entristecido mucho, duerme mal y ha dejado de comer. Está peor desde que a don Alfonso, uno que se las da de licenciado pero nomás es sastre, se le ocurrió decirle que si cuando ella muera no tiene acta de nacimiento será imposible identificarla y sepultarla en el sitio en donde ella quiere.
Mi abuela jamás ha temido a la muerte. Ahora sí, porque sin identificación no podrá descansar en la tumba en que la esperan los restos de mi abuelo. Para tranquilizarla, Juan le explicó que es fácil reponer su credencial del IFE para que podamos acreditarla en el momento necesario.
A ella esa credencial no le importa. Lo que quiere es su acta de nacimiento. Mi esposo pensó que sería fácil conseguirla si alguno de nosotros lleva a mi abuela a su pueblo para tramitar un acta nueva. Juan habló ayer a la presidencia municipal de San Andrés. La empleada que le contestó dijo que mucha gente se ha ido del pueblo y ya no quedan personas mayores capaces de atestiguar que el 7 de enero de l922 vio la luz una niña bautizada con el nombre de María Rosa de la Concepción Alba Benigna Fernández Ponce.
Juan y yo pensábamos hablarle a mi abuela del viaje a San Andrés cuando pasaran las fiestas. A partir de lo que ya sabemos no vamos a decirle nada. Mejor le insistiremos en que por lo pronto reponga su credencial de elector. De otro modo ocurrirá lo que tanto teme: será sepultada como persona desconocida y jamás llegará al sitio en donde la esperan los restos mortales de mi abuelo.