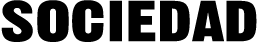Rumor de entonces
ara evitarles a los internos nuevos motivos de depresión y sobresaltos, aquí hay muchas palabras que no se usan. Por ejemplo: cuando uno de los asilados muere se les informa a los otros que su compañero partió
; si alguien regresa con su familia, cosa rarísima, se menciona un proceso de reintegración.
Desde que tengo este trabajo he visto partir
a muchos, pero sólo a tres que se reintegraron
: Joaquín, Marcos y Artemisa. Ellos volvieron al asilo muy pronto. Ella no. Desde que se fue ni siquiera ha llamado. Espero que no se deba a que se lo tenga prohibido su hijo.
Lo conocí el día en que se presentó y me preguntó por Artemisa. Me llevé una gran sorpresa cuando me aclaró que era su hijo, y para demostrármelo sacó de la cartera una identificación. Su actitud me hizo recordar a las personas que iban al departamento de objetos perdidos y me daban las señas de algo que les urgía recuperar: una cartera, un portafolios, un libro, un manojo de llaves.
Estuve en el departamento de objetos perdidos en la terminal durante 10 años. En ese tiempo me tocó atender casos increíbles, como el del hombre que fue a reclamar su dentadura postiza. (De seguro la perdió en un cabeceo que acentuó su notable prognatismo.) Pensé que era un loco. El individuo debe haberse dado cuenta porque se inclinó y me hizo una confesión envuelta en un pésimo aliento: Mi mujer nunca estuvo de acuerdo en que yo me permitiera ese lujo. Temía que alguien me matara por quitarme el oro de las incrustaciones.
Registré sus datos por amabilidad y consciente de que era inútil: para esas horas dos incisivos y un colmillo estarían siendo desmontados en alguna de esas tiendas que compran monedas antiguas y pedacería de metales preciosos.
II
La mañana en que el hijo de Artemisa vino a buscarla se pasaron un buen rato conversando en aquella banca. Él hablaba más, supongo que de los motivos que le impidieron venir a visitarla los dos últimos años –el tiempo que entonces yo llevaba trabajando en la carpintería del asilo. Luego lloró, le besó las manos y se fue. Su estilo de andar me lo hizo aún más antipático. Me pregunté si Artemisa sentiría lo mismo que yo mientras miraba alejarse a su hijo.
Después de la comida los internos disponen de dos horas para hacer lo que gusten: ver la tele, ir a la sala de música, salirse al jardín, conversar, unos cuantos leer. Artemisa empleaba su tiempo libre en venir a visitarme. Le gustaba el olor de la madera y tejer mientras platicábamos. Se divertía mucho oyendo que le contara mis experiencias en objetos perdidos y de todas las cosas en que trabajé cuando cerraron esa área de la terminal y me quedé en la calle.
En nuestras conversaciones Artemisa nunca se refirió a sus asuntos personales (por eso me tardé en saber de la existencia de su hijo); en cambio me habló con frecuencia de sus teorías. Una de sus predilectas era la de los invasores
. Así llamaba a todos los medicamentos. Contra su voluntad y sólo en casos extremos accedía a tomarlos, pero sólo en el dispensario.
En una ocasión en que se enfermó de gripa le pregunté si no sería más cómodo para ella que la enfermera le llevara a su cuarto el antibiótico que le recetó el doctor. Respondió que ni loca. Según ella, los medicamentos, en especial cápsulas y pastillas –aunque se trate de vitaminas, desinflamatorios o antiácidos– son objetos invasores que nos engañan con su reputación bienhechora y bajo su aspecto pulcro.
A decir de Artemisa, el peligro asoma cuando nos llega la primera dosis en una cajita. Uno la deja al alcance de la mano, digamos en el buró, en el botiquín del baño, en el clóset, dentro de un florero y al poco tiempo aparecen nuevas cajitas, frascos, tubos, tarros, ampolletas. Poco a poco abarcan nuevos espacios hasta que lo invaden todo. Al final terminan por expulsar al enfermo de su habitación y empujarlo al sepulcro.
Por ideas como esa y por su hábito de no presentarse en el jardín durante los días de visita, Artemisa era juzgada loca por muchos de sus compañeros. Habrían sido menos drásticos si ella les hubiera explicado, como a mí, los motivos de su retraimiento: “No voy al jardín porque sé que no hay nadie esperándome. No quiero que los visitantes me miren con lástima porque me ven sola y menos todavía que me digan: ‘Si quiere puede venir a sentarse con nosotros’”.
III
El hijo de Artemisa vino a buscarla un lunes. Por la tarde, como siempre, ella visitó mi taller. Enseguida me dio la noticia de que, en una semana, regresaría al lado de Andrés. La felicité. Me dio las gracias en un tono más bien resignado. Bastó para que me imaginara una nuera díscola y unos nietos insufribles. Supe que esos seres no existían gracias a un breve comentario suyo: Mi hijo Andrés no nació para el matrimonio y ahora me necesita
. No hice preguntas. Por su sonrisa, comprendí que Artemisa agradecía mi discreción.
Intentamos platicar como otras tardes, pero no lo conseguimos; sin embargo, la idea de su próxima partida me dio libertad para romper con la costumbre y pedirle que me dijera cómo había llegado a este asilo. Me contestó que por voluntad propia, con objeto de evitarle problemas a su hijo. Sin decírselo a Andrés, en cuanto terminaba su trabajo en el supermercado se ponía a buscar lugares adonde irse a vivir por poco o nada de dinero.
En el directorio se enteró de la existencia de varios asilos. Los domingos, su único día libre, visitó algunos. Respondió cuestionarios y llenó solicitudes. No obtuvo respuestas o si acaso dos negativas: en una le negaban el ingreso por falta de responsiva y en otro por su edad: 65 años no eran suficientes para convertirla en una asilada.
Decidió pedir referencias entre sus compañeros de trabajo y los clientes del supermercado. Uno le dio la dirección de este asilo. Según me han dicho, el nombre de la calle en donde se encuentra cambió hace mucho tiempo. Las viejas casas y los comercios han desaparecido.
Por esos motivos, y porque llevaba mucho tiempo sin volver a estos rumbos, sólo cuando vino aquí Artemisa se dio cuenta de que la institución está en la misma avenida donde ella pasó su infancia. Tuvo la mejor prueba de que no se había equivocado al ver el fresno de la esquina.
Artemisa me contó que cuando era niña pegaba el oído a su tronco para oír el rumor del tranvía del que siempre bajaban sus padres. Conforme se iba haciendo más nítido el sonido de las ruedas contra las vías, su temor a la soledad se iba alejando hasta desaparecer.
Después de escucharla entendí por qué tantas veces se salía del asilo, se iba hacia el fresno y, ajena a la extrañeza o las burlas de los transeúntes, se quedaba minutos enteros con el oído pegado al tronco.
Hizo lo mismo la mañana en que Andrés vino por ella en un taxi. Mientras permaneció junto al árbol la vi sonreír como nunca antes. No sé qué habrá escuchado. Tal vez de nuevo sólo el leve rumor de sus fantasmas.