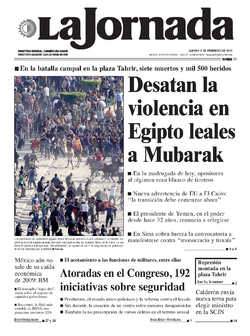Volar es un infierno
¿Un día sin aeropuertos?

n el curso de una década, viajar en avión se ha convertido en un infierno. Si hace ya 30 años que las industrias aeronáuticas se olvidaron de la comodidad y la velocidad como guías de su desarrollo y prefirieron, en cambio, la rentabilidad, hace casi diez, a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, cualquier ser humano que abordara un avión empezó a ser considerado un presunto culpable de pertenencia a Al Qaeda. Y si hace tiempo que las aerolíneas ven a los pasajeros como reses a las que es necesario transportar (¡qué fastidio!) de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, de las Torres Gemelas para acá los gobiernos los consideran, además, animales peligrosos. Por su parte, los aeropuertos, crecientemente privatizados en todas y cada una de sus partes –la terminal aérea es administrada por una empresa que, a su vez, subcontrata servicios de seguridad y de limpieza, y no es remoto que estos últimos recurran al reclutamiento de personal por medio de firmas de outsourcing–, tienen a los viajeros como aves susceptibles de ser desplumadas y remodelan sus instalaciones para que las víctimas caminen mucho y vayan dejando, en el trayecto, un reguero de divisas.
De los viejos DC-3 (Caravelle, 89 pasajeros), Tu-104 (50 pasajeros) y DC-9 (80 pasajeros) de los años 60 del siglo pasado se pasó al Jumbo, que dominó los aires en las décadas siguientes, y en el que caben 400 almas, al fatídico DC-10 (380) y a la monstruosidad del Airbus A380, capaz de amontonar en sus dos pisos corridos un máximo de 853 humanos. Diga lo que diga la publicidad, semejante incremento de capacidad de carga no se ha traducido, salvo por lo que se refiere a los segmentos de primera clase, en un aumento de la comodidad, sino al revés. Por lo demás, el pleito por el mercado y las corruptelas gerenciales en muchas aerolíneas han hecho su parte para reducir las raciones de comida al nivel de un paquete de galletas rancias y un trago de emulación química de jugo, escanciado con jeta por una sobrecargo a la que sus patrones explotan más de la cuenta. Quitar una pulgada de espacio entre asiento y asiento se traduce en una fila adicional de ellos, que son cinco o más boletos vendibles por vuelo. Y cuando se trata de pasar 12 o 16 horas atrapado en un espacio de 80 centímetros cúbicos, a la mitad del vuelo ya estás dispuesto a confesar que mataste a Kennedy.
Para eso hay que contar, claro, con que el avión despegue. Hace un par de semanas supe de un vuelo de Aeroméxico con origen en Denver, Colorado, y con destino a la ciudad de México, que no salió. El personal de la aerolínea desapareció de los mostradores y buena parte de los pasajeros se vio obligada a comprar, de su bolsillo, boletos en una corrida de American Airlines que hacía escala en Fort Worth. Lograron llegar a ese punto, y allí se quedaron a pasar la noche: la segunda parte del vuelo fue cancelada porque la tripulación que debía llevar la carcacha de Dallas a México estaba atrapada –eso dijeron las amables empleadas de la compañía– por una nevada en el aeropuerto de Kansas City. De esa forma, American esgrimía razones climáticas para desentenderse del alojamiento de los viajeros varados, quienes se vieron en la disyuntiva de sufragar sus gastos de hotel o dormir en una sala de espera. Hasta hace una década, un infortunio como ése sólo podía explicarse por una huelga o por un mal clima excepcional, pero no por una cadena de arbitrariedades.
La manifiesta mala fe con que los chicos de Osama abordaron aquellos vuelos infaustos de American y de United, y la paranoia autoritaria del segundo Bush, crearon la sopa ideal para liquidar los derechos y la dignidad de los pasajeros aéreos. En lo sucesivo, éstos habrían de sumarse, en condición de integrantes light, a la larga lista de quienes han pagado las consecuencias de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, una nómina que empieza por los miles y miles de inocentes a los que el gobierno de Estados Unidos ha asesinado en Irak, Afganistán y otros países, los torturados y desaparecidos en el hervor de la estúpida guerra contra el terrorismo
y los secuestrados que aún se pudren en las jaulas de Guantánamo.
Ante semejantes circunstancias, podrían parecer poca cosa los crecientes atropellos contra turistas, migrantes y trabajadores que hacen uso del transporte aéreo, de no ser porque en ellos se encarna y expresa, en forma visible y cotidiana, el avance del autoritarismo y el retroceso de la libertad. Se empezó por pasar bajo los rayos X el equipaje de mano; se siguió por los interrogatorios –anticonstitucionales, en buena parte de las naciones en que se aplican– sobre propósito del viaje, destino final y datos personales que no tienen por qué importarle un carajo al agente de seguridad con guantes quirúrgicos ni al prepotente empleado de Migración ni a la señora de Aduanas. No deja de resultar asombroso que ahora la inmensa mayoría de los viajeros acepte, sin rechistar, el tránsito por máquinas equivalentes a un tomógrafo, el despojo regular de prendas y objetos de uso personal, el examen inquisitorial de los calzones en la maleta y, en casos extremos, revisiones corporales que evocan un Papanicolaou reglamentario.
Digan lo que digan los sepulcros blanqueados que despachan en las oficinas gubernamentales, la creciente liberalización y desregulación de las mercancías impulsa por igual el tránsito de automóviles que de armas de fuego, de televisores que de drogas ilícitas; en contraste, las paranoias antiterroristas, las obsesiones antimigratorias y la hipocresía antinarca han convertido al conjunto de usuarios de aeropuertos y de líneas aéreas en un hato atemorizado, sumiso y dispuesto a pasar por atracos, humillaciones y horcas caudinas con tal de llegar a su destino.
Lo más triste del caso es que, para llegar al altar sacrificial de un aeropuerto, la gente común y corriente, como tú y yo, debe desembolsar una cantidad de ésas que se piensan dos veces: pagamos los honorarios de nuestros verdugos, hacemos horas de fila para que un tipo insolente se sienta con derecho de vetarnos para el abordaje y renunciamos, de antemano, a cualquier reclamación. Tal vez nos hemos creído el cuento de que es por su propia seguridad
, o pensamos en el ser objeto de maltrato como fundamento de prestigio, o será, simplemente, que somos más tontos de lo que suponemos. Y no se nos ha ocurrido organizarnos para emprender una protesta multitudinaria y mundial contra la prepotencia gubernamental, los abusos de las aerolíneas y el mercantilismo de los servicios aeroportuarios, y acordar una fecha para dejar vacías las terminales aéreas.
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com • http://www.Twitter.com/Navegaciones