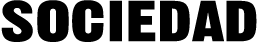La coronación
amuel, ¿ya se durmió?
–No, Pedro, nada más cerré los ojos un poquito. Siga contándome.
–¿Para qué? Ni me ha puesto atención.
–Me cae que sí. Me he estado fijando muy bien en todo lo que me ha dicho.
–A ver, dígame, ¿en qué iba?
–En que, cuando usted era niño, nada más a los riquillos de su barrio les traía regalos Santa Claus. Sólo por eso usted y sus hermanos consideraban a aquellos escuincles como sus enemigos.
Se escuchan pasos en la calle. Pedro se levanta de su catre y va a observar a través de la mirilla. Cuando el transeúnte se aleja, vuelve a su sitio junto a Samuel. Ambos son veladores en una fábrica de cocinas integrales. En horas de trabajo comparten la garita, amueblada con dos catres, una parrilla eléctrica y una mesa sobre la que hay un frasco de café soluble, otro con azúcar, dos tazas y dos cucharas de alpaca.
Pedro retorna a su catre y ve que Samuel dormita sentado. Sin intención de lastimarlo, le da un golpe en el hombro:
–Parece perico. Se va a caer. Más vale que se acueste de una vez.
–No me pagan por venir a dormirme. Pero siga contándome para que no me cuaje otra vez.
–Pues como le iba diciendo, sentíamos feo de ver a los hijos de nuestros vecinos presumiéndonos sus juguetes o dando vueltas en la cuadra con sus bicicletas. Lo que hubiéramos dado mis hermanos y yo por tener una de aquellas mugres para los tres. Nuevecitas, cromadas, resplandecían como si fueran de plata. Mi madre se daba cuenta de que nos sentíamos mal ante nuestros vecinos y para alegrarnos, ¿sabe qué nos decía?: “Esos niños no son católicos, por eso les trae regalos Santa Claus. Acuérdense de que ustedes son de Reyes Magos. Y ¡cómo no íbamos a serlo si mi padre era uno de ellos!
–¿Cuál de los tres?
–El que le tocara por sorteo, pero estoy seguro de que le gustaba más hacerla de Melchor. El traje era precioso. Brillaba muy bonito, pero más la corona. Dorada, muy alta, con picos, tenía al frente piedras de colores. Eran de plástico, claro, y sin embargo para nosotros significaban más que si hubieran sido de verdad.
–Se me hace que los niños de antes fuimos más crédulos.
–Sí, pero además el hecho de que mi papá llevara puesta esa corona nos hacía sentir distintos y hasta superiores a los niños de buena posición: ellos podían tener todos los juguetes del mundo, pero ninguno un papá que fuera rey, como nosotros. ¿Me entendió?
II
Pedro guarda silencio hasta que logra controlar la emoción que humedece sus ojos:
–Callados, quietos, mis hermanos y yo nos quedábamos observando a mi padre desde que empezaba a disfrazarse hasta que al fin se ponía la capa. Era azul, con flecos como de oro. Recuerdo el momento en que mi mamá lo ayudaba a ponerse la corona y le juro que me da la misma emoción de entonces –Pedro se frota las manos ateridas–. Lo mejor venía después cuando, ya disfrazado, mi madre, mis hermanos y yo lo acompañábamos hasta la parada del camión. Lo hacíamos para tener la dicha de comprobar que entonces sí ya nadie se reía de él. Pero claro, ese gusto no iba más allá del 7 de enero.
–Por el fin de la temporada.
–Ese día mi padre guardaba en su caja el disfraz de rey mago para devolvérselo a la compañía que lo contrataba cada año. Mi ilusión era que alguna vez se olvidara de empacar la corona. ¿Con qué objeto? No sé. Creo que sólo para que mi padre siguiera creyendo que era un rey.
–Y de dinero, ¿qué tal le iba en ese trabajo?
–Bastante bien. Le daban una comisión por cada foto que los niños se tomaran con él. Lástima que esa chamba se le acabara en dos semanas. Entonces tenía que volver a su ocupación de antes y soportar las miraditas burlonas de los vecinos.
–¿Por qué lo veían de esa manera?
–Porque así es la gente… Menos la última semana de diciembre y la primera de enero, mi padre trabajaba haciendo promociones en un supermercado.
–¿Cómo era eso?
–De acuerdo con la temporada o según iban saliendo nuevos productos al mercado, su jefe le ordenaba disfrazarse con botargas que tenían forma de verduras, frutas, panes, botellas, salchichas. En Navidad tenía que vestirse de guajolote. La botarga era ridícula, pero no tanto como la de gallina. Tuvo que llevarla puesta mientras duró la promoción de un consomé. Nada más de imaginarme cómo debió sentirse me dan ganas de llorar.
–A cualquiera le darían…
–Recuerdo la botarga como si la estuviera viendo: tenía plumas amarillas, pico, patas y todo. Para colmo, era muy angosta y muy calurosa. En la noche, cuando mi padre se la quitaba, le escurría el sudor por la cara. A lo mejor también eran lágrimas de humillación. La primera vez se enfundó en el disfraz con mucha naturalidad, como si no lo afectara, pero no logró engañar a mi madre. Ella le suplicó que renunciase al trabajo. Él no quiso, dijo que no era para tanto, que en una o dos semanas volvería a llevar las botargas de siempre para convertirse en jitomate, pepino, una botella de detergente o cualquier otro producto.
–¿Y se quedó mucho tiempo en el supermercado?
–Como cinco o seis años, que a él deben de haberle parecido mil.
–Estar a disgusto en un trabajo es el infierno.
–Sí. Ahora me doy cuenta de que él pudo soportarlo con la ilusión de que a fin de año iban a darle permiso para faltar y convertirse en rey durante dos semanas.
–Se ve que usted quiso mucho a su padre.
–A ella también. Pienso muy seguido en los dos, pero a veces me cuesta trabajo recordar sus facciones, el color de su pelo, el tono de su voz. Si quiero verlos bien, cierro los ojos y procuro imaginarme aquellos momentos en que mi mamá se paraba de puntitas para poner la corona en la cabeza de mi padre.