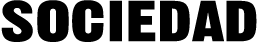Espejo negro
nte la destrucción todo es incertidumbre. Los objetos que flotan en el agua son como fragmentos dispersos de un inmenso rompecabezas. Lo único que permanece en su sitio son las dos cajas de agua que Esteban pensaba llevar a la Cruz Roja con destino a Haití. No las donará: representan su salvación por lo menos durante algunos días.
Esteban sonríe amargamente al admitir que ahora él y sus vecinos son los damnificados que aparecen en los periódicos y en las pantallas de televisión. La suya se perdió entre los ríos de lodo mucho antes de que terminara de pagarla. Siente no haberla puesto entre las cosas que Esperanza, su madre, se llevó al asilo.
Vive allá desde hace dos semanas. A partir de ese momento Esteban estuvo preguntándose, hasta casi enloquecer, si hizo bien al recluir a su madre en la institución de beneficencia. Su angustia terminó. Por primera vez le ha hablado por teléfono sin que le tiemble la voz. Ya no tiene dudas: es mejor que su madre no vea en qué se convirtieron todas sus pertenencias a causa de las feroces lluvias y el desbordamiento del Canal.
Los pocos objetos que Esteban ha conseguido rescatar de las aguas negras están irreconocibles. Forman alteros que le recuerdan los cuerpos y los escombros hacinados en las calles de Puerto Príncipe. Siente curiosidad por saber cómo verán en otras partes del mundo las imágenes de las inundaciones que han dejado sin nada a miles de familias de Ecatepec, Neza y el Valle de Chalco.
Bajo el rayo del sol, aunque ya sin demasiadas esperanzas, Esteban vuelve a hundir la pala en el agua. Percibe más intenso el olor a podredumbre y ladea la cabeza. Inútil. Los vapores hediondos integran una burbuja de la que es imposible escapar. Esteban recuerda a su pez beta. Lo compró en el acuario del mercado para que le hiciera compañía a su madre durante las horas en que la familia estaba fuera de casa: él, en la fábrica; su mujer, en la cerería, y su hija Josadahara en el establecimiento donde se alquilan sillas y lonas para fiestas.
Cuando Esteban vaya de visita al asilo le ocultará a su madre la pérdida del beta. Ella le decía Bebe. Quiso llevárselo consigo pero las reglas de la institución prohíben el acceso a todo tipo de animales, inclusive a un pez tan infatigable, juguetón y silencioso como Bebe.
II
Se escuchan gritos feroces, como bramidos, y después la voz de Paula: Juan quiere bajarse. ¡Díganle que no sea terco!
Al oír la súplica de su vecina Esteban se vuelve hacia la casa aislada en medio de las aguas turbias. Sepultan la calle más ancha de la colonia. Tiene un camellón poblado con las figuras de cuatro animales. Por las tardes los niños iban allí para montarse en el rinoceronte verde, el elefante enano y los dos leones con melenas doradas.
Bajo el agua y el lodo la calle quedó convertida en un lago oscuro inadecuado para juegos infantiles; el camellón, en la trampa mortal para un rinoceronte, un elefante y dos leones: todos hechos de material y aun así, capaces de alimentar sueños infantiles.
Los gritos de Juan se vuelven más desgarradores. Los vecinos dejan de lamentar sus pérdidas y postergan sus búsquedas. Protegidos del sol con las manos, miran hacia la azotea en donde Paula, con la ayuda de sus dos hijos menores, intenta impedir que su primogénito se arroje desde lo alto.
Apoyado en su pala, Esteban camina bamboleándose entre el agua que le llega hasta las rodillas: ¿Qué pasa?
Paula responde a gritos: “Sube, ayúdame. ¡Ya no puedo con mi muchacho! Quiere aventarse… ¡Sube!” Esteban mira a su alrededor: No tengo escalera y sin eso ¿cómo?
Paula no lo escucha. Pide ayuda con más fuerza, jadeando: ¿Qué hago? No podemos con él. ¡Se va a tirar!
Los curiosos lanzan una exclamación de horror, le dan ánimos, le piden calma.
Una mujer vestida con ropa de hombre simula una bocina con sus manos: Paula: que uno de tus hijos quite un mecate del tendedero para que amarren a Juan mientras se tranquiliza.
Otros vecinos se acercan. Observan, se persignan, murmuran: ¿Cómo se les ocurrió subirlo allá?
Una anciana defiende a Paula de lo que suena como una acusación: Si lo hubiera dejado en su cuarto a estas horas Juan estaría muerto.
La voz de Lázaro se impone: Siempre ha sido muy pacífico. ¿Por qué se habrá puesto así?
Nadie le responde. Todos saben que la lluvia incesante, el ruido de los desplomes y desgajamientos acentuaron el extravío de ese muchacho que hasta hace unas cuantas horas vivía su mansa locura en el último cuarto de la casa y se asoleaba en el quicio, respondiendo a los saludos de sus conocidos con una sonrisa que hasta ahora, ante el desastre, abandonó sus labios intensamente rojos como a punto de reventar.
Juan tenía dos años cuando el rumbo se vio castigado por las implacables lluvias del 2000. Entonces Paula consideraba que el extraño comportamiento de su hijo era consecuencia de los maltratos que su primer compañero le infligió durante su embarazo. Con el tiempo tuvo que aceptar que Juan estaba mal
. Así, aprendió a quererlo. A su modo lo protegió del mundo levantando el índice muy cerca de la cara del niño y repitiéndole con enorme paciencia: Aquí te quedas sentadito.
Algunas tardes lo llevaba con sus dos hermanos menores al camellón. Sin pretender montarlos, Juan acariciaba la rigidez de los cuatro animales falsos mientras les decía frases incomprensibles que terminaban siempre en la misma canción.
Hasta a Paula le resulta difícil creer que aquel niño sonriente y plácido se haya convertido en un ser incontrolable y violento. Los vecinos asocian el cambio de Juan con el desastre. La lluvia que rompió diques, fracturó casas y sepultó las calles hizo añicos su mundo: el cuarto, el quicio, el camellón con los cuatro animales de material sintético varados en el lodo como en una trampa mortal.
Cesan los gritos. Bajo el sol, entre las aguas negras y los destrozos, se restablece la normalidad: recomienza la búsqueda.
III
Esteban descansa sobre un montón de piedras y lo mira todo con extrañeza, como si no hubiera pasado allí más de cuarenta años. Se frota la mejilla y siente la aspereza de la barba crecida. Desde lejos le llega la risa de unos niños. ¿No se dan cuenta de las magnitudes del desastre o no les importa? Quizá las dos cosas. Los envidia. Le gustaría ser uno de ellos. Imaginarse que está en una isla perdida en medio del mar y que unos piratas llegarán a salvarlo. Su pensamiento le arranca una sonrisa.
Su madre siempre le dijo que el parecido entre ellos era más notorio en las raras ocasiones en que él sonreía. Esteban reconoce que cuando están tristes también se asemejan. Sin necesidad de mirarse en un espejo, sabe que ahora, ante la destrucción, tiene la misma cara de su madre en el momento en que se despidieron en el comedor del asilo.
Para alegrarla él le dijo el menú: Ya pregunté en la cocina. Te van a dar crema de zanahoria, pollo con verduras, frijolitos y gelatina.
Se hincó ante la silla de ruedas que desde hace cuatro años ocupa su madre: Ojalá que sea de tres sabores, como aquellas gelatinas que me comprabas en el mercado de Tacuba. ¿Te acuerdas?
Ella ladeó la cabeza y le ordenó que se fuera. Esteban le besó las manos deformes y le prometió que regresaría al siguiente domingo. Lo hizo.
Incómodos, apenas hablaron. El no pudo decirle cómo era la vida en la casa sin ella. Prefirió hablarle de Bebe: Te extraña. Se pasa todo el tiempo con el hociquito pegado al vidrio de la pecera. Voy a pedir autorización para traértelo de visita. Si no me la dan, ¡total!, lo meto en un frasco grande y me lo traigo escondido entre tu ropa.
Esteban piensa que ya no podrá cumplirle esa promesa a su madre, a menos que la engañe y le presente otro pez beta. Mira el agua estancada, tratando de imaginar en dónde estará Bebe. La respuesta le llega en automático: en el fondo, entre el barro, en donde quedó todo: documentos, ropa, muebles, retratos, su televisor. Tendrá que seguir pagándolo aun cuando lo haya perdido.
Siente que el sol le pica. Esteban se levanta. Irá a cualquier parte menos a su casa o mejor dicho a lo que queda de ella. La ruina está vacía. Su mujer y su hija tuvieron que presentarse al trabajo. Lo único que les falta es perderlo.