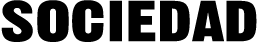Primavera en otoño
i un soplo de viento. Por la ventana sólo entran bocanadas de calor y los rumores de la calle. Si al menos cesaran los cláxones y las sirenas, Rosario podría oír los pasos de su hijo Giovanni. Ha aprendido a leer en ellos los estados de ánimo del muchacho. La deprime reconocer que sabe más de Giovanni por su manera de caminar que por sus palabras. Él le dirige las mínimas y siempre con la vista desviada, como si lo horrorizara verse reflejado en ella.
Cuando Giovanni era niño sonreía con mucha frecuencia, en especial si alguien le señalaba el parecido con su madre. Ahora, si algún vecino se lo dice, él lo mira con resentimiento y se aleja como si huyera de la peste.
En aquella época ver contento a su hijo era la mayor satisfacción de Rosario. Las raras veces que por motivos de trabajo podía compartir más tiempo con él, se deleitaba mirándolo, imaginando cómo sería de grande, qué clase de vida iba a llevar, cuál de sus sueños infantiles realizaría. Tuvo muchos. El último fue el de convertirse en astronauta. Aunque ella sabía que ese proyecto era inalcanzable, la entristeció el simple hecho de figurarse a Giovanni metido en un traje hermético, dando vueltas en el espacio.
El recuerdo de aquellos momentos la lleva a reconocer que si en este instante su hijo estuviera en una nave espacial se encontraría menos alejado de ella que ahora, aunque compartan la misma casa. ¿Por cuánto tiempo?
, murmura. Giovanni tiene 22 años, es probable que se vaya pronto y entonces, ¿qué hará? Pasarse las noches en vela, como es su costumbre, tratando inútilmente de distinguir los pasos de su hijo en medio de la oscuridad.
II
Es medianoche. Las ventanas están iluminadas y hay animación en la calle. A Rosario le gustaría huir del calor asfixiante de su cuarto, sentarse a las puertas de su casa y distraerse mirando a la gente. No lo hace por temor a que Giovanni suponga que ella se apostó para reprocharle en silencio que la haya dejado sola hasta esa hora. No quiere darle motivos de disgusto ni pretextos para que la rechace. Necesita sentirlo cerca, hablar con él.
Tiene que hacerlo hoy. No le quedan fuerzas para vivir otro día de soledad y otra noche de incertidumbre. Tampoco para esperar una mínima expresión de afecto o de interés hacia ella por parte de su hijo. Está decidida a socavar el hermetismo de Giovanni haciéndole todas las preguntas que no se ha atrevido a formularle por miedo a romper el lazo que los une y a que él se vaya. En tal caso no estaría más sola que ahora, aunque ambos recorran las mismas calles y padezcan la misma extraña primavera en pleno otoño.
Distraída en sus reflexiones, Rosario se sorprende al oír por fin los pasos de Giovanni. Con sigilo se incorpora en la cama, cierra los ojos y espera a que él entre en su cuarto. Cuando era más chico, al regresar a casa lo primero que hacía era poner su música. Ahora el muchacho se queda en silencio durante horas. Su cuarto permanece como si estuviera vacío o Giovanni hubiese muerto.
La idea la horroriza y también le recuerda sus noches junto a la cuna, cerciorándose de que el bebé respirara con normalidad y su quietud fuera sólo reflejo de un sueño profundo. Tal vez ahora Giovanni también esté dormido. Esperará a que se despierte para preguntarle. Son tantas cosas las que no sabe y ni siquiera imagina por dónde empezará su interrogatorio.
III
Mamá: me preguntas qué me pasa, te contesto la verdad –nada
– y me sales con que te estoy mintiendo. Quieres saber si me interesa seguir estudiando, te digo la verdad –no
– y me sueltas un rollo acerca del futuro y de lo infeliz que has sido porque no tuviste quién te apoyara. Necesitas que te confiese si he tomado alguna droga, te digo la verdad –sí, con mis cuates
–, te asustas y me sales con que vas a tener que internarme en una clínica antes de que me vuelva ladrón o narco. Se te ocurre preguntarme qué significa para mí ser joven, te digo la verdad –nada
– y me adviertes que voy a arrepentirme de semejante desperdicio por el resto de mi vida. Necesitas saber cuáles son mis planes, te digo la verdad –no sé, porque siento que no tengo futuro
– y lloras otra vez. Quieres saber si creo en algo o en alguien, te digo la verdad –no
– y gritas que no es posible porque tú, desde que yo era pequeño, me inculcaste principios. Sospechas que lo único que me importa es el dinero, te digo la verdad –sí
– y sólo por eso crees que terminaré mal, muy mal.
No tiene caso seguir. Estás perdiendo el tiempo. No me preguntas para enterarte de lo que pienso, sino para que te responda lo que tú quieres oír y así quedarte tranquila pensando que soy un muchacho estudioso, sano, creyente, optimista. Opinas que podría ser todas esas cosas y te digo otra vez la verdad –no, no puedo
– y te disgustas y me exiges que te diga por qué. ¿De veras no lo sabes? Ven, asómate a la ventana y ¡mira! Todo es una mierda. Me pides que vea hacia el futuro cuando desde aquí no alcanzo a ver ni la otra esquina.
Punto, no voy a hablar más. Sí, ya sé que tienes derecho a saber… Bueno, si te sirve de algo, empieza de nuevo con tu rollo. Pero te advierto que a todas tus preguntas voy a contestar como lo hice antes. ¿Sufriste porque te dije la verdad? Lo hice porque es lo que tú querías. Y, ¿de qué sirvió? ¡De nada! No creo que ahora me conozcas mejor que ayer o hace un año.
Por lo que he dicho, ¿crees que te guardo rencor? ¿En serio quieres que te lo diga? Pues sí, un poco. ¡Uf! Me pides que te explique los motivos y ahí sí ya no sé qué decirte. Son muchos. ¿Cuáles son los más graves? No puedo responderte: no los tengo almacenados por tallas como si fueran trajes.
Amenazas con quedarte aquí hasta que te lo diga, aunque tengas que faltar al trabajo y te descuenten de tu sueldo. Esa frasecita la llevo tatuada porque, cuando yo era niño, me la dijiste mil veces: No puedo ir a la junta de tu escuela porque si falto a mi trabajo me descuentan el día
. No puedo llevarte al cumpleaños de tu amigo, porque si falto a mi trabajo me descuentan el día
. No puedo quedarme contigo aunque estés malito, porque si falto a mi trabajo me descuentan el día
.
Esas expresiones tuyas me hicieron sentir que yo era menos importante que tu sueldito. No tienes que aclararme nada: ya sé que el dinero te preocupaba por mí, para poder darme comida, ropa, los útiles de la escuela, juguetes, algunos paseos. Pensarás que soy malagradecido, pero no disfruté de nada. Me torturaba que todas esas ventajas para mí fueran producto de tu cansancio, de tus dolores, de tus sacrificios. Conste: no lo estoy inventando, me lo decías.
No me creas tan vil: comprendo que no actuabas de mala fe, sino para hacerme entender que yo era más afortunado que otros niños con papá
y también porque necesitabas desahogarte con alguien, aunque fuera con un mocoso de nueve o 10 años. Tus confesiones me entristecían y tú, para alegrarme, a diario me jurabas que mi vida iba a ser muy distinta a la tuya y que sólo por eso viviría muy feliz. Te creí.
Hasta hace poco me la pasaba esperando que la felicidad apareciera en alguna parte. Esa ilusión me ayudaba a pasar de un día a otro. Me iba a la cama jodidísimo, con ganas de morirme, pero me animaba diciéndome: mañana será mejor, vendrá lo bueno.
Llevo no sé cuánto tiempo esperando la felicidad de la que tanto me hablaste y te juro que no la he visto ni en sueños. ¿Por qué? Pues porque ocurrieron cosas que nadie imaginó que sucederían y se descompusieron tus planes.
¿No me entiendes? Mira, es lo mismo que ahora. Estamos casi a fin de año, preparándonos para el Día de Muertos y la Navidad. De repente, en pleno octubre, comenzó a hacer un calor endiablado, como si fuera abril. A ver, ¿cómo te explicas que la primavera haya regresado en pleno otoño?
El que nunca volverá es mi padre. Si te digo que no me importa, ¿me lo crees? Prefiero saberlo a seguir esperándolo, como lo hice porque tú me hacías creer que iba a ocurrir de un momento a otro. En eso también te creí. Si alguien tocaba a la puerta iba a abrir seguro de que era mi padre. ¡Pero ni su sombra! Te confieso que me daban ganas de llorar. No lo hacía para no fallarte, para hacerte creer que no me lastimaban las cosas desagradables, que aun cuando te viera marchitarte y que mi padre jamás llamara a nuestra puerta, yo era feliz. Y mira cómo terminé. ¿Aquí la dejamos o quieres hacerme más preguntas? Por tu cara veo que no. Esta vez si pensamos igual: a veces es mejor el silencio.