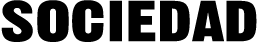Teatro del mundo
5 am
adie sabe cuántos millones de objetos plagan la Tierra. Entre todos, algunos de los más insignificantes son las escobas de varas. Artesanales, rústicas y feas han sobrevivido a las interminables oleadas de modernización. Lo atribuyo a que seguimos asociándolas al encanto de historias remotas en donde aparecen brujas, hechiceros, gnomos, princesas encantadas, reyes justicieros y bondadosos que un día se empeñan en devolverle la felicidad a su pueblo.
Pienso en esto cada mañana cuando, después de que pasó el primer avión y antes de que se escuchen los cláxones frenéticos, oigo la escoba de varas con que Fabián barre las calles. Lo hace a un ritmo sostenido, con vigor, como si pretendiera arrancar el asfalto y descender hasta el centro de la Tierra, en donde ya no lo alcancen la tos de su hijo enfermo, las peticiones de su mujer, las amenazas de los cobradores, las exigencias de la viuda que les alquila un cuarto, las protestas de los vecinos que disputan cada gota de agua, cada espacio donde enganchar el ancla de la sobrevivencia.
Es increíble que una escoba de varas pueda reflejar con tanta exactitud las pesadumbres que agobian a Fabián. Las conocemos porque nos las describe con naturalidad y sin visos de reproche mientras le entregamos las bolsas de plástico llenas de basura, desperdicios y empaques de productos que siempre han estado fuera de su alcance.
En cuanto recibe la última bolsa y alguna propina, el barrendero remprende su tarea. Aferrado al palo de su escoba de varas, Fabián parece un navegante que rema contra viento y marea para alcanzar la playa. Mientras avanza, sus movimientos amplios acompasan la eterna canción de la desesperanza.
11 am
Como si fuera un profesionista disciplinado y responsable que llega puntual a su oficina, ese hombre ocupa todas las mañanas el quicio de la misma vivienda vacía. A lo largo de ocho horas mantiene los ojos cerrados, indiferente al mundo más allá de ese mínimo espacio que es la trinchera de su infinita batalla.
Mientras todos caminan, él sigue inmóvil; mientras todos se sacuden el polvo de la ropa, él se envuelve en su oscura desnudez; mientras todos se precipitan, él espera; mientras todos gritan, él se aferra a su mutismo porque no requiere de las palabras: su cuerpo enflaquecido, las llagas y cicatrices que exhibe sin pudor se humillan y mendigan por él.
A sus pies van cayendo las monedas: el tributo con que la gente bien limpia de toda culpa su conciencia.
13:30 pm
Suena el timbre. ¿Quién?
María no obtiene respuesta. Enfadada, pero sin olvidar las advertencias de los hijos y nietos que ya no la frecuentan, sólo abre la ventana. Se asoma y ve a dos muchachos que podrían ser gemelos. Se resguardan del sol con gorras y trapos. Estos protectores y los tanques que cargan sobre su espalda les dan apariencia de astronautas.
¿Qué quieren?
Los muchachos, sólo con la mirada, se ponen de acuerdo para decidir quién va a responder. Toma la palabra el que se adorna el pecho con hilos de cuentas de colores y una imagen de la Santa Muerte: Seño, andamos fumigando. Ahí, lo que sea su voluntad: un pesito, una moneda
.
María les pregunta quién los manda, de qué oficina dependen y con qué sustancia van a fumigar. Los jóvenes quedan desconcertados ante ese breve interrogatorio. Enseguida se reponen y vuelve a hablar el devoto de la Santa Muerte: “¿sabe? Nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Queremos ayudar a que haya menos plagas, sobre todo de cucarachas. Son bien canijas. Allá por mis rumbos a una señora que vivía sola –ya medio grande, así como de su edad– se le subieron por todas partes y la picaron bien feo. ¿A poco no es cierto, Adán?”
Horrorizada por la historia, María se estremece y pregunta qué sucedió con la mujer: Pues como estaba enferma no pudo sacudirse las cucarachas y la dañaron bastante. Es más, parece que esa fue la causa de su muerte. ¿Y sabe lo peor? Que la encontraron solita en su cuarto mucho tiempo después, ya toda podrida y llena de cucarachas. ¿Le fumigamos?
María lee en la pregunta una vaga advertencia. Mete la mano en la bolsa de su delantal, saca una moneda y la arroja: Ahí tienen. Fumiguen. Pero, ¿seguro que el líquido no es dañino para los árboles?
Adán sonríe: No, al contrario. Les hace bien porque son puros fluorhidratos de carbono
. ¿Puros qué?
, pregunta María. Como respuesta, Adán pone su tanque en el suelo y saca el pivote con que esparcirá la sustancia: ahí que se lo diga mi compañero. Yo mientras voy a empezar con la fumigación.
El devoto de la Santa Muerte se rasca la frente: “los fluorhidratos son gotas así, medio amarillitas. Contienen sustancias que con el Sol se vuelven, hágase de cuenta, cristalitos. Son los que protegen las raíces y los troncos de los árboles. Por cierto, ya vimos que los suyos tienen bastante hormiga. Si las deja, al rato van a llenarlo todo y a metérsele en la casa. ¿Las fumigamos también? Nomás que como vamos a gastar más líquido y a nosotros nos cuesta…” María arroja otro peso: pero ni un centavo más. No barro el dinero con la escoba
. Los muchachos le agradecen al mismo tiempo y se inclinan para esparcir el insecticida.
María oye las risas y los murmullos de los fumigadores. Para escucharlos mejor regresa a la ventana. El devoto de la Santa Muerte le pregunta a Adán qué cosa son los fluorhidratos. Ay güey, ¿a poco no lo sabes? Una mezcla de agua de riñón y hambre
. Enfurecida por la estafa, la mujer abre la ventana. Demasiado tarde: la calle está desierta y sobre los troncos de los árboles las hormigas continúan su peregrinación inmemorial. Es idéntica a la de los menesterosos que recorren la ciudad desde hace siglos.
18 pm
Darío arruga la frente, se lleva la mano al pecho, abre la boca sin pronunciar palabra, inclina la cabeza. Al cabo de unos segundos la levanta, gime, se muerde los labios, respira hondo y por fin habla en un tono estremecido:
“Buenas noches. Soy su vecino… Sí, su vecino de aquí a la vuelta. Nada más que no nos hemos encontrado porque yo salgo muy de madrugada y regreso tardísimo del trabajo. De milagro hoy volví más temprano y me enteré de la tragedia. Me da mucha pena venir a molestarla, pero creo que todos tenemos que ser solidarios con Chelita. Es la señora que vive en el edificio rosa que antes estaba pintado de amarillo, el que está cerca de la gasolinera, ése en donde hubo una fuga de gas en diciembre. Gracias a Dios y a los bomberos se evitó un desastre. Ojalá que ahora hubiera ocurrido lo mismo, pero desgraciadamente no fue así: Ana, la hija de Chelita, murió.
“Todas las mañanas me la encontraba. Yo salía a mi trabajo y Ana a la escuela. Siempre me pareció una muchacha muy agradable y muy normal, pero según se ve tenía problemas, y muy serios, porque de otra forma no habría hecho lo que hizo: se tiró por la ventana.
“Chelita está inconsolable. Además la pobre no tiene a nadie más que a nosotros, sus vecinos. Cierto que nos relacionamos muy poco, pero me pareció que en momentos como estos tenemos que ser solidarios. Como dice el dicho, y Dios no lo quiera, hoy por ti y mañana por mí. Se trata de que entre todos hagamos una colecta para pagar el entierro de Ana. Ya sé que tenemos compromisos y estamos atravesando por muchas dificultades; por eso no pretendo que me apoyen con grandes cantidades. Juntando un poco aquí y algo más allá, creo que podremos reunir lo que cuesta un entierro modesto.
“Espero lograrlo pronto. No es justo que al dolor de la pérdida Chelita sume la angustia de no tener con qué darle a su hija una última morada. Si usted quiere cooperar con 20, 50, 100 pesos, se lo agradeceré, y más todavía Chelita. Si viera cómo está la pobre…”
Darío inclina la cabeza y se enjuga una lágrima, toma aire para reponer sus fuerzas, se acerca un poco más al espejo y se dispone a ensayar una vez más su monólogo: “buenas noches. Soy su vecino… Sí, su vecino de aquí a la vuelta. Nada más que no nos hemos encontrado porque yo salgo muy de madrugada y regreso tardísimo del trabajo. De milagro hoy volví más temprano y me enteré de la tragedia”.