|
ENTRE LA NEURONA
A pesar de que ciertas imágenes caducas, envilecidas por la literatura o el cine (la copa que se resbala de una mano crispada y estalla en el piso; la "ebria carcajada" tenebrosa), se abren paso a veces en la novela; no obstante la tosca caracterización de algún personaje –el ruin Samuel Villaviciosa– o la minuciosa demostración, incluso gráfica, de determinados esquemas teóricos (la cicloide de Morelli) sean excesivos o inoperantes, el libro se deja leer como una misteriosa mezcla de géneros narrativos –la novela de enigmas y supersticiones, la científica, la de trasunto histórico o la poblada de fantasmas y hechicerías– en un texto breve que alcanza menos a interesar por su trama o su anécdota que a seducir por su destreza estructural. Los personajes son complejos, las emociones que sienten son inusualmente elaboradas ("una dispareja mixtura de pavor y sorna empapa mi esqueleto"), el triángulo que enmarca su relación rebasa con mucho la variable amorosa para enchufar en una especie de condena inmanentista que los hará repetir e intercambiar sus roles de un modo aleatorio, como si usted hubiera conectado la totalidad del libro a una terminal electrónica que, mediante un shuffle, hiciera girar los destinos y variar los nombres para formar una red de figuras más o menos impredecible. Así, Rael (como el personaje de The Lamb Lies Down on Broadway, una de las obras más ambiciosas del rock conceptual), Morelli (deformación engañosa del Morales español) y Helena (la hache culta no oculta su ascendencia literaria) describirán destinos distintos en cada una de las siete partes del libro, pero no abolirán el azar de estar adosados, hasta el fin de los tiempos y en todas las épocas, a alguno de los lados de este triángulo atribulado.
Todos alguna vez quisimos escribir –como
Calvino, como Borges– historias complejas pero legibles, emocionantes y
lúcidas, que estimularan al mismo tiempo la neurona y la hormona.
Quizá el talento resida en encontrar ese hermético equilibrio.
Entiendo que Lizardo carece aún de la estrategia adecuada para inquietar
y provocar al lector, visto que en su novela asistimos a un performance
onanista
que resulta admirable, pero no conmovedor. Sin embargo, no es difícil
reconocer que está en el camino. Tal vez no sepa que los grandes
autores se distinguen porque vuelven inteligentes a sus lectores
haciéndoles creer que ellos son los verdaderos creadores de todo
el tinglado; que el mejor escritor, como el mejor amante, es el que sabe
disfrutar con el placer de su pareja: el que ingeniosamente deja
que el otro –el ser amado, el lector– se sienta brillante, irrepetible,
clarividente, sagaz, providencial, para que, una vez cerrado el libro (terminado
el acto), la resplandeciente placidez lo invite a comenzar de nuevo •
|
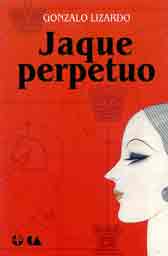
 Jaque
perpetuo acusa la trampa ¿fácil? (la gran falacia, la
suprema tentación) en que caen las obras primeras de cualquier autor:
querer abarcarlo todo, complicar la trama de la vida más de la cuenta
y explicarla, por encima de toda sospecha, a partir de teorías inapelables
que ponen en juego nada menos que las más ricas tradiciones culturales
y las líneas de reflexión más prestigiosas del pensamiento
occidental. Los signos interrogatorios, en la primera línea de este
párrafo, no son retóricos, pues, si la tentación es
comprensible, su realización en Jaque perpetuo es cualquier
cosa, menos elemental: se trata de una ardua novela corta en la
que los vaivenes en el espacio y en el tiempo implican un dominio casi
inaudito de la técnica narrativa y una investigación considerable.
Jaque
perpetuo acusa la trampa ¿fácil? (la gran falacia, la
suprema tentación) en que caen las obras primeras de cualquier autor:
querer abarcarlo todo, complicar la trama de la vida más de la cuenta
y explicarla, por encima de toda sospecha, a partir de teorías inapelables
que ponen en juego nada menos que las más ricas tradiciones culturales
y las líneas de reflexión más prestigiosas del pensamiento
occidental. Los signos interrogatorios, en la primera línea de este
párrafo, no son retóricos, pues, si la tentación es
comprensible, su realización en Jaque perpetuo es cualquier
cosa, menos elemental: se trata de una ardua novela corta en la
que los vaivenes en el espacio y en el tiempo implican un dominio casi
inaudito de la técnica narrativa y una investigación considerable.