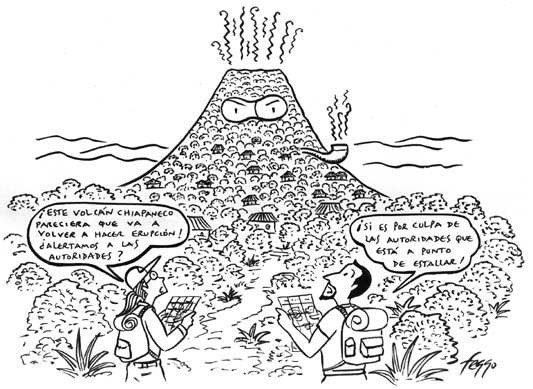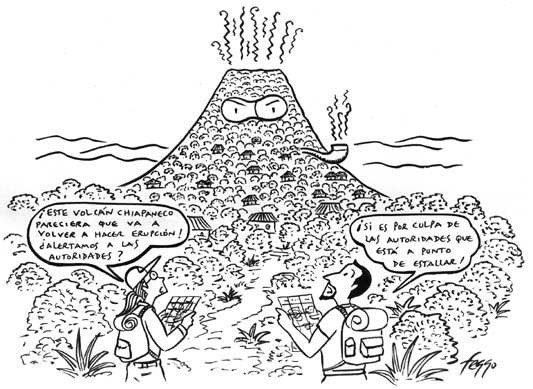Lunes en la Ciencia, 28 de enero de 2002
La erupción de 1982 explica un enigma de la
antropología
El Chichonal y la tradición oral tzotzil
WENDELL A. DUFFIELD
Circa Anno Domini 1300
Tla-hoc estaba preocupado. La vida nunca había
sido fácil en la selva montañosa de esa parte del mundo (que
con el tiempo sería llamada Chiapas, en la región sur del
actual México); poco hacía, sin embargo, que hasta la más
simple de las tareas diarias venía acompañada de un esfuerzo
y un fracaso inusuales.
Durante todo el último ciclo de estaciones, los
animales salvajes se habían vuelto más y más asustadizos.
Por alguna razón que Tla-hoc no entendía, las criaturas se
comportaban como si tuvieran un sentido de más que los ayudaba a
evitar encuentros con los cazadores, como si una extraña sensación
los mantuviera en constante alerta.
Incluso las plantas dadoras de alimento eran menos generosas
de lo normal, especialmente en la alta y circular montaña sagrada,
centro de los dominios de la tribu. Por generaciones, las laderas de la
montaña habían provisto de abundantes frutas, plantas comestibles,
raíces; ahora algunas partes se habían vuelto áridas
porque el suelo estaba caliente y un vapor humeante salía de la
tierra, imitando el sonido de un gato atrapado o una serpiente espantada.
A veces, Tla-hoc y algunos miembros de la tribu sufrían
ataques de tos cuando recorrían las faldas de la montaña
en busca de comida. Parecía como si algo invisible en el aire les
estuviese dando una advertencia. Para solucionar el problema de la escacez
de comida, la tribu había dejado las acostumbradas tierras altas
al trasladarse a dos días de camino aguas abajo, siguiendo el gran
río que fluía desde la base de su sagrada montaña.
Fue entonces cuando la tierra comenzó a tener breves
espasmos de una fuerza que asustaba. Primero los temblores no eran muy
frecuentes y la gente solía olvidarse de ellos hasta que ocurría
el siguiente; luego sucedían cada vez con más frecuencia
y se hacían más intensos. Aunque Tla-hoc jamás lo
había sentido, había escuchado hablar de un hormigueo en
el cuerpo que parecía provenir de una ligera pero constante vibración
de la tierra, sobre todo cuando estaban en o cerca de la montaña
sagrada.
Tla-hoc se había percatado de que una parte cada
vez mayor del suelo de la montaña se quedaba sin vida y como parecía
que las agitaciones de la tierra se volvían más fuertes,
la gente permaneció en el asentamiento río abajo, deseando
con ansia que su situación pronto mejorara. Pero la vida se hizo
aún más difícil. Un día, el silbido del vapor
caliente que salía de la montaña sagrada se convirtió
en un rugido ensordecedor. Fragmentos de roca y pómez fueron arrojados
muy alto en el cielo. La espumosa y blanca arena pómez caía
cubriéndolo todo, y el miedo hacía que la gente se apretujara
una contra la otra y buscara refugio como pudiese mientras las "caídas"
se repetían intermitentemente durante lo que parecían ser
varios ciclos completos del sol.
Entonces, tan de repente como había empezado, la
lluvia de pómez terminó, el cielo se aclaró y la gente
comenzó a salir. Pero no todo era normal: el antes inmenso río
casi había desaparecido, ahora sólo era un hilo de agua que
unía charcas. Las personas, empero, consideraron esto como una buena
señal, pues a pesar de que la reciente y blanca sábana de
pómez había matado o dañado las plantas, el nivel
del río había descendido tanto que los peces podían
ser capturados con la mano.
Tla-hoc y mucha de su gente se encontraban recogiendo
peces de las charcas cuando el rugido de bloques de roca deslizándose
y el chasquido de árboles que eran arrastrados se escuchó
río arriba. Una corriente de agua llegó tan rápido
que la mayoría de quienes estaban pescando no tuvo tiempo para ponerse
a salvo y evitar ser arrastrados por una corriente de agua casi hirviendo.
Los pocos sobrevivientes y quienes desde tierras más altas presenciaron
el inexplicable acontecimiento dispusieron de los cuerpos escaldados de
sus amigos y narraron la historia. Esta fue trasmitida de generación
en generación hasta convertirse en parte de la sabiduría
popular e historia de su pueblo.


Estas vistas aéreas oblicuas del volcán
Chichonal mirando hacia el oeste, muestran su estado antes y después
de la erupción de 1982. En la vista anterior al acontecimiento sobresalen
las áreas despejadas para la agricultura. El cráter mide
alrededor de un kilómetro de ancho. (Foto "antes": René
Canul. Foto "después": W. A. Duffield)
Anno Domini 1965
Gary Gossen, un estudiante de antropología de la
Universidad de Harvard, deseaba realizar como proyecto de doctorado un
estudio que constituyese un desafío. Y lo encontró en la
selva de Chiapas, donde habitan los indios chamula, descendientes de la
cultura maya. Muchos de ellos únicamente hablan su lengua tradicional,
el tzotzil, y sólo unos pocos hablan español, y puesto que
no existía historia escrita, el antropólogo dependía
únicamente de las memorias de la población actual.
Gossen pasó 15 meses en Chiapas reuniendo un extenso
acervo de tradiciones orales del pueblo chamula. Grabó numerosas
entrevistas tanto en inglés como en tzotzil e interpretó
en la mayoría de las historias, que se remontaban al menos a algunos
cientos de años en el pasado, acontecimientos rutinarios de la vida
real, así como anécdotas fantásticas y graciosas que
reflejan cierto sentido del humor o una completa distorsión de hechos.
No obstante, una historia frecuentemente repetida que narraba la muerte
de muchas personas por un flujo de agua hirviente, desconcertaba a Gossen.
Una destrucción significativa e incluso la cuasi aniquilación
de la cultura era explicable a partir de causas naturales diversas: la
idea de un flujo violento como agente de destrucción resultaba bastante
razonable en esa tierra de abundantes lluvias, pero la idea de un flujo
hirviente parecía desafiar cualquier explicación racional.
Anno Domini 1982, junio
Lo que quedaba de la montaña apareció ante
nuestros ojos. Bob Tilling y yo estábamos azorados al mirar, desde
el aire, la severa y extensa destrucción que la reciente actividad
eruptiva
del tan pequeño -apenas 750 metros de altura- y casi del todo desconocido
volcán había provocado. Era el primero de varios vuelos de
reconocimiento en helicóptero sobre el volcán llamado Chichonal.
La erupción había cesado casi ocho semanas antes de nuestro
arribo, pero los nuevos depósitos estaban aún calientes y
el volcán continuaba vivo, con temblores y fumarolas nocivas.
Por generaciones, los fértiles suelos volcánicos
habían producido alimento para la población local. Ahora,
sin embargo, no había vegetación alguna. Poco a poco, conforme
uno se alejaba de la montaña, la suave sábana de ceniza que
ocultaba la vegetación se hacía más delgada y, eventualmente,
permitía que algunas plantas asomaran sobre ella.
A partir de la poca información publicada que existía,
habíamos podido preparar algo para nuestro viaje exploratorio. No
se tenía conocimiento de ninguna erupción del Chichonal que
hubiese ocurrido, al menos, durante el tiempo en que ya se contaba con
registros históricos escritos. Por si fuera poco, el Chichonal se
sitúa en medio de la selva montañosa a unos 200 kilómetros
del volcán más cercano: ambas son características
poco comunes, ya que la mayoría de los volcanes se ubican en sectores
volcánicos o se distribuyen a lo largo de arcos volcánicos
cuya longitud es de cientos de kilómetros. La consecuencia de ello
fue que, antes de 1982, el Chichonal era desconocido casi por todo el mundo.
Así, sorpresivamente, durante una sola semana,
a finales de marzo y principios de abril de 1982, el volcán llegó
a ser famoso internacionalmente. Tres potentes erupciones de tipo explosivo
originaron el más serio y mortífero de los desastres volcánicos
en la historia de México. Con la sabiduría que se deriva
de la experiencia, los geólogos y autoridades civiles reconocerían
que el Chichonal había dado numerosas señales previas de
que pronto explotaría. Varios registros que pudieron alertar a tiempo
fueron examinados demasiado tarde. Ellos mostraban que durante los meses
anteriores a la explosión, la montaña había incrementado
su actividad con agudos temblores y periodos continuos de tremor, mientras
gases sulfurosos, calientes y presurizados, salían de las grietas
en su superficie. Pero el volcán, sin ningún registro histórico
de erupción, estaba muy alejado de cualquier centro de población
y su observación cercana y frecuente fue desestimada.
Lo ocurrido también puso de manifiesto la importancia
de un reporte técnico escrito un año antes de la erupción
en el que geólogos mexicanos que, entre 1980 y 1981 estudiaron el
volcán como una posible fuente de energía geotérmica,
indicaban haber sentido fuertes sismos durante los días que duró
su estudio de campo. Sin embargo, su reporte, fechado en septiembre de
1981 fue almacenado en alguna oficina de la ciudad de México y,
junto con el Chichonal en la selva de Chiapas, olvidado hasta los siniestros
de marzo de 1982.
Conforme volábamos sobre y alrededor del cráter
ahora truncado por la erupción, Bob y yo notamos que los productos
arrojados en la nueva erupción eran piroclastos, es decir, fragmentos
y esquirlas de roca volcánica creados por el tipo de erupción
más violenta de la naturaleza. Registramos cuanto pudimos tanto
en videocinta como en nuestras libretas. Colectamos muestras de roca y
piezas de vegetación carbonizada para estudios posteriores. Nuestro
piloto aterrizó cuidadosamente sobre el borde del nuevo cráter
de un kilómetro de ancho originado por la explosión de la
antigua cima. Eramos los primeros seres humanos que desde la erupción
ponían pie en el lugar; el piloto estaba preocupado pues podíamos
hundirnos en la ceniza y dañar así el motor o al personal
abordo.
También aterrizamos en lo que quedaba de Francisco
León, pueblo edificado sobre una terraza fluvial del Magdalena,
el gran río que envolvía parcialmente la base del volcán.
Muchas de las construcciones habían sido arrasadas por la nube de
piroclastos que desde el volcán había fluido por el río
pasando a través del poblado. Los únicos restos reconocibles
eran los de la estructura de la iglesia, la parte inferior de sus paredes,
hechas de piedra y mortero, habían sobrevivido a la explosión
piroclástica.
Como si el lugar no hubiese sido castigado lo suficiente,
observamos indicios de que había sido inundado subsecuentemente
por las aguas de un lago, originado detrás de una presa natural
que se formó cuando un tapón de 30 metros de espesor se había
deslizado desde los flancos del volcán y bloqueado el canal del
río Magdalena, dos kilómetros río abajo. A una altura
de diez metros sobre lo que había sido la plaza del pueblo, las
colinas habían sido erosionadas: una vez que la frágil presa
de productos piroclásticos hubo excedido su capacidad, pues el suministro
de agua proveniente de río arriba nunca se había interrumpido,
el agua fue desalojada vertiginosamente y marcas sucesivas de los diferentes
niveles de agua se habían formado.
Justo antes del recorrido, colegas mexicanos nos habían
contado sobre el efímero lago, así que no nos sorprendimos
al ver las diferentes líneas de erosión en los depósitos
de ceniza que cubrían las colinas circundantes. Sin embargo, lo
que lo hacía más interesante era que sus aguas estaban casi
hirviendo, pues se habían acumulado sobre depósitos piroclásticos
cuya temperatura era cercana a los 650° centígrados: el lago
se había formado en una "sartén" con una temperatura superior
a la de ebullición; presumiblemente lo único que evitó
que el agua hirviese fue el continuo suministro de agua fría desde
río arriba.
Durante las semanas que tomó al lago llenarse por
completo, las autoridades mexicanas aconsejaron a los habitantes de río
abajo trasladarse a lugares más altos. Desde el momento en que el
flujo de agua comenzó a erosionar la presa de piroclastos, sólo
llevó una hora de ese 26 de mayo para que ésta se vaciara
por completo. Todavía a una distancia de 10 km río abajo
la corriente de agua tenía una temperatura de 85° C. A 24 km
y aun cuando las autoridades habían recomendado mantenerse lejos
del río, una persona murió y otras tres sufrieron severas
quemaduras por agua a 50° C. No obstante, lo que pudo haber sido un
inmenso desastre desde el punto de vista humano fue evitado casi por completo
gracias a la alerta anticipada.
Anno Domini 1982, julio
Cuando regresamos a Estados Unidos había una insaciable
sed de información sobre la erupción del Chichonal. Sólo
dos años antes, las erupciones dramáticas del Monte Santa
Helena cerca de Portland, Oregon, habían incrementado la atención
pública sobre riesgos volcánicos. Impartimos muchas conferencias
ampliamente ilustradas con fotografías de la destrucción
causada por el Chichonal. El contar y recontar la historia del "flujo hirviente"
a la larga tuvo un resultado inesperado. Al final de una de las pláticas
un miembro de la audiencia se aproximó para decirme que al parecer
yo había resuelto un acertijo que por cerca de dos décadas
había vagado como un fantasma en los corredores de la antropología.
Conforme escuchaba, sentí el estremecimiento que acompaña
al descubrimiento inesperado: el personaje me explicó el enigma
del estudio de Gary Gossen -aquél sobre una tradición oral
que narraba la destrucción de una antigua cultura por un flujo hirviente,
justo allí, en las montañas de Chiapas-. Con el ejemplo en
mano del reciente flujo hirviente, el rompecabezas se completaba.
Durante los meses y años que siguieron a nuestra
breve visita en 1982, los geólogos han realizado muchos estudios
cuyos resultados dan una mayor credibilidad a la historia chamula del flujo
hirviente, ya que simplemente proporciona una versión antigua de
los sucesos de 1982. Se han descubierto restos de cerámica maya
en depósitos prehistóricos de ceniza del Chichonal y se sabe
que las erupciones piroclásticas son características de este
volcán, que se repiten en periodos de algunos cientos años
y que han sucedido durante varios miles de años atrás.
Muchos científicos no consideran la información
trasmitida por tradición oral como objeto de ciencia pura, ya que
no es posible diseñar un experimento que pruebe la validez de una
historia específica. Una dificultad adicional es que el método
científico requiere de la validación mediante resultados
reproducibles más que de una historia contada o del resultado de
un simple experimento. Sin embargo, una lección que aprendí
en la selva de Chiapas es que, dándole el tiempo suficiente, la
propia naturaleza puede llevar acabo el experimento clave sin necesidad
de datos introducidos por los científicos.
La naturaleza, a través del Chichonal, me mostró
que la tradición oral sobre un antiguo flujo hirviente era posible.
El ingrediente clave fue dejar transcurrir el suficiente tiempo y la paciencia
humana para que en 1982 el volcán lo produjese. Conociendo el actual
registro geológico de las erupciones previas, y que los pasados
y actuales flujos hirvientes son muy similares entre sí, pueden
considerarse como los resultados reproducibles que nuestra ciencia exige.
Otra lección que obtuve a partir de mi experiencia
en el Chichonal es que la comunicación abierta, en contacto con
la tradición oral, es fundamental para el progreso científico.
Los científicos a menudo no ven mas allá de los muros artificiales
que erigen alrededor de sus respectivas especialidades. Yo mismo he tenido
tal actitud a lo largo de mi carrera como científico. Si bien es
cierto que no fui a México para aprender antropología, creo
que ese breve contacto con ella y con la historia oral fue la parte más
gratificante y productiva de toda mi experiencia en el Chichonal. Es verdad
que si el azar no hubiese llevado a esta persona a mi conferencia, yo jamás
me hubiese enterado del nexo entre las diferentes especialidades; pero
dicha conexión se efectuó y nos sirve como recordatorio de
que, cuando estamos inmersos en los quehaceres de la vida, debemos tratar
de mirar más allá de nuestro pequeño nicho de intereses.
¡Romper tal barrera quizá pueda traer consigo un caudal enorme
de oportunidades y descubrimientos!
Mientras tanto, la próxima vez que escuche algo
que suene como un cuento, yo no escribiría tan rápido que
es pura fantasía.


Las vistas aéreas oblicuas muestran el pueblo de
Francisco León antes y después de la erupción de 1982.
La imagen tomada antes del evento se sitúa al noreste, a un lado
del Río Magdalena (al fondo) en dirección al volcán
Chichonal. La estructura larga encerrada en un círculo a un costado
de la plaza es la iglesia. La imagen tomada después se sitúa
al suroeste, a lado del ahora devastado Río Magdalena (en primer
plano). Sobresalen parte de las paredes de la iglesia a la izquierda. El
alto nivel de agua del lago hirviente está delineado en un surco
a través de la base de las colinas en el fondo (Foto "antes"
: Ricardo Meléndez Urista. Foto "después": W. A. Duffield)
(Traducción: Aline Concha Dimas)
El autor es científico emérito en
la investigación geológica en Estados Unidos y profesor en
el Departamento de Geología de la Universidad del Norte de Arizona,
en Flagstaff