|
Seis enfermedades del espíritu contemporáneo (II)
3. Godot y el rechazo de las determinaciones
No hay nada de absurdo, al menos sobre el plano de las consecuencias prácticas, en negar la existencia de la divinidad, de las leyes o de cualquier cosa de orden general, como hace Don Juan. Y todavía más: no hay nada de absurdo en decir, como Tolstoi, que el individuo como tal no existe, sino que se halla hundido en algo más vasto que él o que es sencillamente evanescente. Es absurdo decir que las manifestaciones del individuo, sus mensajes, cuando se refieren al hombre, y en general las determinaciones del ser individual o de las situaciones individuales no existen, o que pueden ser intercambiables, o que no significan nada. "Nada que hacer", es el primer compás de Esperando a Godot de Samuel Beckett. Don Juan era una naturaleza individual que se imponía toda clase de determinaciones (mil y tres), aunque iba a la perdición por falta de un sentido general propio. La visión histórica (en el Epílogo de Guerra y paz) representa la infinidad de determinaciones la libre voluntad de los hombres enredada en la necesidad de lo general último, pero corre el riesgo de ignorar completamente lo individual, que se convierte en una realidad infinitesimal. El absurdo contemporáneo (como el del Eclesiastés), por el contrario, la toma con las determinaciones y las desordena, empezando por la comunicación entre los hombres y los contactos humanos. Cada uno de estos tres grandes momentos de la literatura humana prejuzga, en parte, aquella que estamos tentados a definir como la "tríada ontológica", destinada a ser repropuesta inconscientemente también por la literatura; una tríada que pone en juego ya sea lo individual, las determinaciones o lo general. Pero el ser, y junto con él el habla, resulta perjudicado más profundamente por el absurdo contemporáneo, el cual, desordenando y suspendiendo las determinaciones, en primer lugar la comunicación, corre peligro de no poder explicar ya nada, si no es bajo la forma del no decir (como en el teatro de Ionesco). Y es aquí, más que en lo trágico de Don Juan o en la eventual tragedia de la persona según la visión de Tolstoi, que residen los síntomas de aquello que podría ser definido como lo trágico moderno. A diferencia de lo antiguo, que dependía de la fuerza de lo general, lo trágico moderno proviene de la libertad caótica de las determinaciones y, al final, de la pulverización de éstas. El existencialismo moderno ha advertido el aspecto trágico de esta libertad perfecta de poder hacer lo que sea, equivalente al tormento de no poder saber qué se debe hacer exactamente; y la revolución tecnocientífica ha asumido, a los ojos de cualquiera (como los del "Club de Roma", por ejemplo), el carácter de evento inquietante, porque dispone de una total libertad de medios que consienten en darle vida a cualquier cosa, en la jungla de determinaciones que se dan en el conocimiento, la creatividad y por supuesto el desarrollo demográfico liberado del fatum de la muerte precoz.
¿Pero a qué se ha llegado con esta libertad total de las determinaciones comprendidas en el modelo del ser? No ciertamente al ser, sino más bien a los riesgos del no ser lo que no debe ser siempre entendido como una condena, sino sólo como una advertencia de que el hombre contemporáneo se debe hacer a sí mismo. En las artes figurativas, después de haber representado tanto (de cada rostro se ha hecho un retrato, cada ángulo de la naturaleza se ha convertido en paisaje, cada objeto colocado sobre la mesa ha podido convertirse en "naturaleza muerta"), los creadores ya no quieren representar nada de cuanto existe, sino que en el mejor de los casos hacen arte abstracto; en el conocimiento científico, en el cual han sido develados algunos misterios del pasado, han aparecido nuevos misterios, incluso en el plano más racional, como el de las matemáticas, con las paradojas de la lógica; en la técnica, donde los resultados obtenidos son muy superiores a cuanto había soñado el hombre del pasado con su imaginación pigre y ligada al modelo animal (el vuelo de los pájaros, por ejemplo), se ha llegado a tomar por asalto la naturaleza y a la pregunta de si un cerebro que tuviese todo el resto del cuerpo artificial o, viceversa, un cuerpo natural con un cerebro artificial, sería el mismo hombre, otro hombre o simplemente un hombre. En la literatura, después de haber dado curso a todos los mensajes, se ha llegado a la ausencia de mensaje y puesto que también la ausencia de mensaje era una manera de decir algo, se ha llegado a la anti-palabra y al anti-sentido, al anti-discurso sobre la anti-naturaleza y sobre el anti-hombre. Es admirablemente clara, a este respecto, la salida de Beckett en Esperando a Godot porque, en su género, se trata de una salida. Lo individual existe; lo general existe, bajo el nombre de Godot (God, Gott, o su caricatura, el dueño de las ovejas y de las cabras, con las que no hace nada), lo esperado. Pero las determinaciones no existen ya y los hombres no quieren imponérselas más. Las boicotean. Es posible ver el boicoteo (de la naturaleza, del sentido, de la comunicación, del mensaje, de los ordenamientos) en varias creaciones del arte contemporáneo. Pero la obra de Beckett es la teorización del boicot. "Nada que hacer", dice Estragón, y Vladimir, que continúa recordando algo y deseando algo, al menos un poco de conversación y de juego, añade: "Empiezo a creerlo también yo. Me he resistido bastante a este pensamiento... Y retomo la lucha." Pero no hay nada más que hacer que esperar la venida de Godot. Quedan vacío lo individual y vacío lo general. Entre ellos no dejan lugar a casi nada. Sin embargo uno mira el sombrero, como si esperase encontrar algo, y el otro mira el zapato, y Vladimiro se pregunta: "¿Y si nos peináramos?" Habría lugar para la peinada. "¿De qué?", pregunta Estragón. "¿De ser nacidos?" Y trae a la mente la reflexión de la antigüedad: "Mejor para el hombre si no hubiera nacido." "¿Tenías algo que decirme?", retoma con dulzura Estragón. Y Vladimir: "No tengo nada que decirte." Entonces el primero reflexiona en voz alta: "¿Y si nos colgáramos?" Ya han ahorcado y colgado todo lo demás. Y el otro responde: "No hagamos nada. Es más prudente." En ellos permanece una espera, el último resto posible: ¿qué les dirá lo general? "Tengo curiosidad de saber qué nos dirá (Godot)", exclama Vladimir. Entonces Estragón, que está más distanciado, por estar inmerso en el olvido y el no-sentido, tiene un estremecimiento: "¿No estamos ligados (a Godot)?"
Tampoco salen ni siquiera ahora. "No es el vacío lo que nos falta", dice Estragón como comentario del destino de ellos. Y añade: "Encontramos siempre algo, ¿verdad, Didi, para darnos la impresión de existir?" Y así, pasan los dos al juego de los zapatos, pero sobre todo al juego de los tres sombreros los suyos y el olvidado por Lucky el día anterior posados sobre dos cabezas. ¡Cuántas combinaciones se pueden hacer con tres sombreros sobre dos cabezas! Podrían continuar así, hasta el infinito. No se necesitan más palabras: el sencillo juego clownesco de los sombreros lo dice todo, mientras el regreso de Pozzo, ahora ciego, junto con Lucky, ahora mudo, no puede añadir nada al juego de los sombreros, si no, tal vez, sugerir que aquellos que todavía estaban agitados el día anterior habían hecho demasiado. "No quiero respirar más", había dicho Estragón. En esta total entropía humana a la que han llegado, "en esta inmensa confusión", como sentencia Vladimiro, "una sola cosa está clara. Nosotros esperamos que venga Godot." Se encogen, en posición fetal, con la cabeza entre las piernas, como si quisieran encontrar el estado de gestación primordial. Cuando llega el Muchacho del día anterior para anunciarles que Godot vendrá "mañana", les dará la respuesta más ajustada a la pregunta: "¿Qué hace el señor Godot?" "No hace nada, señores." No quedaría más que colgarse en un mundo en el que ni siquiera lo general tiene nada que hacer ni que prescribir. Aunque en un mundo similar las sogas no aguantan. Estamos en medio del desierto, como decía Estragón. Era igual en el Libro de Job. Pero allá el mundo no estaba en las últimas, mientras en el mundo del absurdo contemporáneo nada significa más nada y cada determinación es superflua. La ahoretia es la enfermedad que manda al hombre a las arenas del desierto, o a los jóvenes bajo los puentes, o sea "a ninguna parte". La acatholia y la atodetia podían hacer que el hombre se afanara por afirmar; la catholite, la todetite y la horetite, a su vez, podían llevar, con sus accesos u otras veces con el síndrome común de sosegada evolución de la enfermedad, a grandes realizaciones humanas. La ahoretia, en cambio, en sus consecuencias extremas es la enfermedad del no-acto. Pero aun ella se demostrará infinitamente creadora. Aquello que era sorprendente en todas las otras enfermedades espirituales, o sea que no convierten al hombre en un inválido, como las enfermedades del cuerpo y del alma, sino que le confieren fuerzas insospechadas, aun cuando parece que lo paralizaran, se hallará plenamente confirmado también en la ahoretia. Las seis enfermedades
La primera situación consiste en no tener, para una realidad individual y para sus determinaciones, algo de orden general. Las cosas se manifiestan en todos los modos, pero no son realmente. En el hombre es la catholite. La segunda consiste en no tener, para las determinaciones que se ligan a algo general, una realidad individual. Las manifestaciones se pueden organizar de todos los modos, pero no son realmente. Todetite. La tercera situación óntica consiste en no tener, para algo general que ha asumido una forma individual, determinaciones aptas. Las cosas "se realizan" en principio, pero ni siquiera ahora son realmente. Horetite. La cuarta, opuesta a la precedente, consiste en no tener (o para el hombre en el rechazo), para algo individual elevado a lo general, determinaciones específicas. Puede ser un acceso al orden, pero las cosas, estando privadas de manifestaciones determinadas, no son realmente. Ahoretia. La quinta consiste en no tener o, para el hombre, en desconocer, para un general especificado mediante varias determinaciones, una realidad individual. Las manifestaciones tienen una correspondencia segura, pero sin la concentración en una realidad: así pues no son realmente. Atodetia. La sexta precariedad del ser consiste en concentrar (en el hombre de modo deliberado) en una realidad individual determinaciones privadas en sí mismas de la certeza de lo general. Las cosas se fijan, pero en algo que, sin el apoyo de lo general, no son realmente. Acatholia. Es a causa de estas seis enfermedades, verosímilmente, que se ha podido hablar del hombre como del "ser enfermo" en el universo, y no a causa de las enfermedades habituales que, incluso las nerviosas, pueden culpar a tantos otros seres vivientes. No habían recibido nuestra denominación y tal vez no habían sido coligadas siempre claramente a las carencias del hombre, sobre la línea del ser, pero nos parece que de ellas se tratara cada vez, y de todos modos es el conjunto de ellas lo que podría autorizar a definir al hombre como el ser enfermo del universo, desde el momento en que para él son constitutivas. Pero, si se toma en el sentido común la palabra enfermedad, suena inadecuada en referencia al hombre. No sólo el hombre, en efecto, está enfermo del ser, sino todo demuestra que lo está, más bien no puede sustraerse a diferencia del hombre a la negatividad de la enfermedad óntica. En el ámbito de la cultura ocurre algo muy extraño: ésta parecía destinada a sacar a la luz la perfección de las cosas (sus leyes y el orden de los que dependen y, en el hombre, las leyes y el orden de los que debería depender); pero, al develar sus leyes, la cultura ha sacado a la luz la imperfección. Los dioses se han revelado enfermos. Después de haber creado un mundo inferior a las expectativas, algunos de ellos se han retirado, convirtiéndose en dioses odiosos, una suerte de naturalezas demasiado generales, sin rostro ni carácter; otros, en cambio, se han mezclado demasiado en los quehaceres humanos, como los dioses griegos, convirtiéndose en naturalezas demasiado individuales, casi unilaterales y mutiladas por su especialización; otros, en fin, no obstante haber permanecido naturalezas generales, han tenido rostro y carácter, pero sin un régimen claro de vida, ni haberse sabido dar determinaciones, o bien se las han dado en un número excesivo, como los dioses indios. Los dioses están enfermos. También el cielo está enfermo. Los antiguos creían en la incorruptibilidad de los astros y de las esferas celestes (así como creían en la incorruptibilidad divina). Pero el telescopio de Galileo vino a demostrar las imperfecciones de la luna, que su contemporáneo Cremonini no quería ver; y hoy parece que se ha llegado a identificar las enfermedades galácticas. En el Cosmos está escondida una carcoma. También la luz está enferma. Goethe creía aún en su perfección, protestando contra Newton, que la consideraba una mezcla de siete colores, y por tanto impura. Pero no sólo es impura; también viene medida, en su paso de entidad cósmica débil, que avanza a sólo trescientos mil km/s. Impura en sí misma, débil, la luz también está escindida internamente, siendo al mismo tiempo corpúsculo y onda. ¡Cuántas enfermedades en un simple rayo de luz!
¿Y no decimos también que la Vida está enferma, con sus aproximaciones y sus incertidumbres? ¿No les parece así a los biólogos contemporáneos, para los cuales es el resultado de un caso transformado por necesidad, una especie de tumefacción incidental de la materia sobre la Tierra, al menos siempre turgente, que crece y se hincha, junto con el hombre, tal vez hasta el estallido del absceso? Seguramente está enfermo el Logos, que se manifiesta despedazado en lenguas naturales; y aunque no se admita que se trata del resultado de un castigo divino por el asalto humano a la torre de Babel, pese a ser una forma de anomalía por esto, el Logos, ser dividido, debería llevar en sí, como dice su nombre, la unidad de la razón. Pero si todas las grandes entidades están enfermas (por no hablar de las pequeñas realidades, los seres inferiores y las cosas) y si la cultura muestra sus enfermedades como constitutivas, ¿cómo no hablar de enfermedades del ser? Es menester tomar en consideración las situaciones críticas del ser mismo, tanto como éstas conciernen directamente al hombre y al ser que les es propio. La cultura ha sacado a la luz prevalecientemente las enfermedades de las cosas, y a pesar de que el hombre está ligado al tiempo, al espacio, a la Vida y al Logos, que se han revelados precarios, podría todavía considerarse, por su espíritu y por su razón, superior a ellos. Se podría sin más sostener que el hombre es el único ser sano, o susceptible de curación, en el mundo, mientras todo el resto es imperfecto y está enfermo, en vez de decir que sólo el hombre es el "ser enfermo" en el universo. En cierto sentido, esta afirmación de Nietzsche (y no sólo suya, desafortunadamente) es una de aquellas grandes afirmaciones estúpidas de la humanidad, que registramos sin someterlas a un escrutinio crítico. Pero el sencillo hecho de que el hombre está concebido para saber de sí que es un ser enfermo, le concedería la prerrogativa, única en el mundo, de sanar de la enfermedad, o al menos de trascender su condición, si su enfermedad fuese irremediable. Naturalmente, el ciego no recobrará la vista si "sabe" que es ciego. En realidad, él no lo sabe verdaderamente: se lo dice a sí. En cada caso, él no conoce la vista. Mientras el hombre, como ser enfermo por excelencia, en medio de una presunta salud general, sabría cuál es su enfermedad y cuál es la salud del resto; o bien, si de veras el resto está enfermo, como lo muestra toda la cultura, y él sólo aporta su poco de enfermedad, esta última es con seguridad de otra naturaleza respecto a todo aquello que es precario, incierto y está enfermo en el mundo.
En una u otra de estas enfermedades enraízan individuos, pueblos o épocas históricas enteras y fructifican. Seis enfermedades constitutivas del hombre pueden llevar a seis grandes tipos de afirmación humana. No se trata por tanto de curar tales enfermedades, y una medicina óntica no tendría sentido. Se trata tan sólo de conocer las enfermedades y de que se reconozcan, con el propio destino humano. En cierto sentido, ellas cubren a tal punto la existencia humana los instantes y además los pensamientos del hombre (también los pensamientos nacen de tales desorientaciones) que, siendo seis, pueden constituir una estructura propia y verdadera para cada una de las orientaciones del hombre. Se podría hablar de seis edades del hombre, como de sus seis objetos de amor; de seis modos de crear e, igualmente, se hablaría, de seis modos de constituir sistemas filosóficos; de seis tipos de cultura, de seis tipos de libertad, de seis experiencias de la historia y de otras tantas concesiones de lo trágico, de seis casos y de las correspondientes necesidades, de seis significados de la infinidad y de seis significados de la nada. ¿Cuánto puede ser prolongado este ejercicio de organización de la variedad de estructuras del mundo del hombre, mediante un ensamblaje de las enfermedades ónticas y, en definitiva, mediante un sistema? Una primera justificación la ofrecería el mismo hecho de que, a causa de las seis enfermedades, se puede ver una variedad de cosas allá donde domina de ordinario la apariencia de un solo sentido (¿quién ve de costumbre más de un sentido en la libertad o bien en lo trágico?); una segunda la ofrecerían las mismas estructuras obtenidas sobre planos muy diversos. Pero un pensamiento que sale demasiado bien acaba por convertirse en sospechoso a los ojos del mismo autor. Quizás no exista una séptima enfermedad del espíritu, consistente en portar, junto con una pizca de novedad, una inmensa monotonía. Describimos tan sólo las seis enfermedades, con el orden que ellas mismas sugieren en el gran desorden del universo. Traducción
de Antonio Armonía
|
 En
esta segunda parte del ensayo de Constantin Noica, el notable filósofo
rumano, se hace el análisis de algunos aspectos de la obra de Samuel
Beckett, Esperando a Godot. Noica nos dice que lo general existe
y que, en la obra de Beckett, es representado por el irrepresentable Godot.
De esta manera la obra central del teatro del absurdo se une al Libro de
Job, aunque anula la débil luz de esperanza que brilla en el fondo
del texto bíblico. Duhamel y su Salavin, Dino Buzzati y el enemigo
que tal vez no exista en el desierto tártaro que rodea a la fortaleza,
Galileo, Cremonini, Nietzsche, los dioses enfermos y los pueblos y las
épocas históricas, ilustran y ejemplifican esas enfermedades
del espíritu presentes en el gran desorden del universo.
En
esta segunda parte del ensayo de Constantin Noica, el notable filósofo
rumano, se hace el análisis de algunos aspectos de la obra de Samuel
Beckett, Esperando a Godot. Noica nos dice que lo general existe
y que, en la obra de Beckett, es representado por el irrepresentable Godot.
De esta manera la obra central del teatro del absurdo se une al Libro de
Job, aunque anula la débil luz de esperanza que brilla en el fondo
del texto bíblico. Duhamel y su Salavin, Dino Buzzati y el enemigo
que tal vez no exista en el desierto tártaro que rodea a la fortaleza,
Galileo, Cremonini, Nietzsche, los dioses enfermos y los pueblos y las
épocas históricas, ilustran y ejemplifican esas enfermedades
del espíritu presentes en el gran desorden del universo.
 Después
del rechazo de lo general y de lo individual, ahora le toca al rechazo
de las determinaciones con la ahoretia, una enfermedad también
significativa para el mundo contemporáneo (la ahoretia de
los hippies, por ejemplo), aunque en el fondo sea una enfermedad
constitutiva del hombre y, por tanto, en cierta medida eterna.
Después
del rechazo de lo general y de lo individual, ahora le toca al rechazo
de las determinaciones con la ahoretia, una enfermedad también
significativa para el mundo contemporáneo (la ahoretia de
los hippies, por ejemplo), aunque en el fondo sea una enfermedad
constitutiva del hombre y, por tanto, en cierta medida eterna.
 Por
algún tiempo, esta libertad de las determinaciones no se consideraba
un desorden, sino una gloria y un triunfo para el hombre moderno. Como
las artes figurativas, liberadas de los temas arcaizantes o religiosos,
han dado curso a la libertad de expresar cualquier cosa, a partir
del impresionismo y de las escuelas sucesivas; como el conocimiento científico
se ha extendido por doquier y ha levantado el velo de todos los misterios,
o ha pretendido hacerlo; como la tecnología ha creado todos los
instrumentos, útiles e inútiles, hasta apropiarse, fabricándolo,
de aquel extraño instrumento que es el cerebro humano; así
mismo ha hecho la literatura, que ha descrito todas las vidas, todas las
épocas, todas las conciencias y todas las profundidades de la conciencia,
junto con todos los mundos perdidos, olvidados o por descubrir.
Por
algún tiempo, esta libertad de las determinaciones no se consideraba
un desorden, sino una gloria y un triunfo para el hombre moderno. Como
las artes figurativas, liberadas de los temas arcaizantes o religiosos,
han dado curso a la libertad de expresar cualquier cosa, a partir
del impresionismo y de las escuelas sucesivas; como el conocimiento científico
se ha extendido por doquier y ha levantado el velo de todos los misterios,
o ha pretendido hacerlo; como la tecnología ha creado todos los
instrumentos, útiles e inútiles, hasta apropiarse, fabricándolo,
de aquel extraño instrumento que es el cerebro humano; así
mismo ha hecho la literatura, que ha descrito todas las vidas, todas las
épocas, todas las conciencias y todas las profundidades de la conciencia,
junto con todos los mundos perdidos, olvidados o por descubrir.
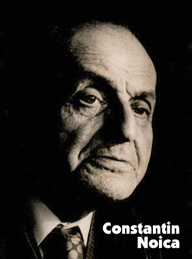 Desde
el momento en que siguen viviendo, ellos están ligados a una forma
de generalidad que se puede llamar Godot, y a través de él
se ligan directa o indirectamente con otros hombres, como Pozzo, que ahora
entra en escena con Lucky, el criado guiado por medio de una cuerda. También
Pozzo sabe de Godot, "También yo estaría feliz de conocerlo",
exclama. Sin embargo, él no se somete para nada al orden general,
sino sólo a su capricho de patrón que los hace tirar de la
cuerda de Lucky (¿su cuerpo? ¿su instrumento?) cuando algo
le pasa por la cabeza. Acaba por sentirse en cierto modo obligado hacia
los dos, que han aceptado conversar con él. "¿Qué
puedo hacer por esta buena gente que se aburre?" Prueba con la piedad,
una piedad terrible por el tedio del mundo. En tanto, Estragón dice:
"No pasa nada, ninguno viene, ninguno va, es terrible." Todo es terrible,
excepto el hecho de que se espera a Godot, cuyo mensajero, el Muchacho
de las respuestas estereotipadas, llega para anunciar su venida el día
siguiente. Y el día siguiente será igual al precedente. Pero
Estragón ha olvidado qué ha hecho con anterioridad, en torno
al mismo árbol, ahora cubierto de hojas, para darse, por fuerza,
las determinaciones que los hombres se niegan a sí mismos. Estragón
ha olvidado: "¿Encontrarme? ¿Dónde quieres que me
encuentre? ¡He arrastrado mi puerca vida a través del desierto!
¿Y tú querrías que vea los matices? (Mirada circular)
¡Mira este asco! ¡Nunca he salido!"
Desde
el momento en que siguen viviendo, ellos están ligados a una forma
de generalidad que se puede llamar Godot, y a través de él
se ligan directa o indirectamente con otros hombres, como Pozzo, que ahora
entra en escena con Lucky, el criado guiado por medio de una cuerda. También
Pozzo sabe de Godot, "También yo estaría feliz de conocerlo",
exclama. Sin embargo, él no se somete para nada al orden general,
sino sólo a su capricho de patrón que los hace tirar de la
cuerda de Lucky (¿su cuerpo? ¿su instrumento?) cuando algo
le pasa por la cabeza. Acaba por sentirse en cierto modo obligado hacia
los dos, que han aceptado conversar con él. "¿Qué
puedo hacer por esta buena gente que se aburre?" Prueba con la piedad,
una piedad terrible por el tedio del mundo. En tanto, Estragón dice:
"No pasa nada, ninguno viene, ninguno va, es terrible." Todo es terrible,
excepto el hecho de que se espera a Godot, cuyo mensajero, el Muchacho
de las respuestas estereotipadas, llega para anunciar su venida el día
siguiente. Y el día siguiente será igual al precedente. Pero
Estragón ha olvidado qué ha hecho con anterioridad, en torno
al mismo árbol, ahora cubierto de hojas, para darse, por fuerza,
las determinaciones que los hombres se niegan a sí mismos. Estragón
ha olvidado: "¿Encontrarme? ¿Dónde quieres que me
encuentre? ¡He arrastrado mi puerca vida a través del desierto!
¿Y tú querrías que vea los matices? (Mirada circular)
¡Mira este asco! ¡Nunca he salido!"
 A
diferencia de las enfermedades habituales, que pueden ser innumerables,
desde que son causadas por diversos agentes y variadas circunstancias externas,
las enfermedades de orden superior, las enfermedades del espíritu,
no pueden ser sino seis, en cuanto reflejan seis situaciones o precariedades
del ser.
A
diferencia de las enfermedades habituales, que pueden ser innumerables,
desde que son causadas por diversos agentes y variadas circunstancias externas,
las enfermedades de orden superior, las enfermedades del espíritu,
no pueden ser sino seis, en cuanto reflejan seis situaciones o precariedades
del ser.
 Aunque
también el Tiempo, el tiempo absoluto, homogéneo y uniforme,
con su ritmo implacable, se ha revelado menos majestuoso, al convertirse
en un simple tiempo local, o un tiempo solidario con el espacio, mientras
el espacio mismo se transforma, a su vez, por orden universal de coexistencia
de las cosas, en simple campo espacial, en una suerte de realidad regional,
como en un universo en el que existieran innumerables partes, pero disgregadas.
Aunque
también el Tiempo, el tiempo absoluto, homogéneo y uniforme,
con su ritmo implacable, se ha revelado menos majestuoso, al convertirse
en un simple tiempo local, o un tiempo solidario con el espacio, mientras
el espacio mismo se transforma, a su vez, por orden universal de coexistencia
de las cosas, en simple campo espacial, en una suerte de realidad regional,
como en un universo en el que existieran innumerables partes, pero disgregadas.
 Aquello
que se aclarará en las páginas siguientes, es el hecho de
que en el hombre, y solamente en él, las enfermedades del ser son
estímulos
ontológicos. Por otra parte, ¿qué Ser sería
aquél que no consintiese un poco más de ser? ¿Y qué
ser humano sería aquél que no pudiese acrecentar su humanidad?
Realmente está enferma, en el hombre, sólo la conciencia
vana y aplastante de lo efímero, de lo corruptible y de la inutilidad
de cada tentación de ser y de hacer; ella sola debilita al hombre
(cuando no se convierte ella misma en poesía o canto). Por el contrario,
las enfermedades del ser, de su ser espiritual, han tenido o pueden tener
el positivismo humano, también en sus irregularidades. El desorden
del hombre es su venero de creación.
Aquello
que se aclarará en las páginas siguientes, es el hecho de
que en el hombre, y solamente en él, las enfermedades del ser son
estímulos
ontológicos. Por otra parte, ¿qué Ser sería
aquél que no consintiese un poco más de ser? ¿Y qué
ser humano sería aquél que no pudiese acrecentar su humanidad?
Realmente está enferma, en el hombre, sólo la conciencia
vana y aplastante de lo efímero, de lo corruptible y de la inutilidad
de cada tentación de ser y de hacer; ella sola debilita al hombre
(cuando no se convierte ella misma en poesía o canto). Por el contrario,
las enfermedades del ser, de su ser espiritual, han tenido o pueden tener
el positivismo humano, también en sus irregularidades. El desorden
del hombre es su venero de creación.