Lunes
en la Ciencia, 21 de agosto del 2000
Tiempo y progreso en la era de la
globalización
El instante actual
Antonio Sarmiento Galán
Hace unos meses escuchamos una gran cantidad de opiniones
sobre el "fin de siglo", "del milenio", y sobre la forma de contar el
transcurso del tiempo. Pocas veces se ha dicho tal cantidad de
disparates y se ha ignorado con tanta flagrancia la parte de nuestra
cultura que viene del lado americano.
Entre los argumentos para determinar cuándo
termina un siglo, pocos fueron quienes reconocieron que el calendario
occidental actual no es el mismo que aquél con el que empezamos
a contar y ninguno, hasta donde yo puedo asegurar, quien mencionara la
influencia determinante de los calendarios maya y azteca en la
sustitución del viejo calendario juliano por el gregoriano
actual.
El primer calendario de que se tiene registro fue el
utilizado por los agricultores del valle limitado por los ríos
Tigris y Eufrates, con un año de 12 meses, cada uno de los
cuales duraba lo mismo que el tiempo promedio entre dos lunas nuevas
(29 y medio días). Ello resultaba en un año de 354
días, 11 menos que el actual. Estos agricultores pronto
observaron que las fechas para iniciar la siembra dadas por este
calendario, se alejaban de las estaciones adecuadas para ello. Para
corregir esta asincronía, agregaron días y meses extra,
al principio en forma arbitraria y luego en intervalos regulares sobre
un ciclo de 19 años.
El calendario de 365 días
Hasta en el año 46 antes de la era cristiana (46
aC), Julio César (102-44 aC), instituyó el calendario de
365 días con el ajuste correspondiente a los años
bisiestos, el llamado calendario juliano. Pero aun este ajuste en el
calendario juliano no es correcto; el añadir un día cada
cuatro años, equivale en promedio a una sobrecorrección
de 12 minutos cada año solar. De manera que casi mil
años después del establecimiento del calendario juliano,
este pequeño error anual se había acumulado hasta llegar
a cerca de seis días; las celebraciones de la religión
católica como la Pascua, ocurrían cada vez más
cerca del principio de la estación.
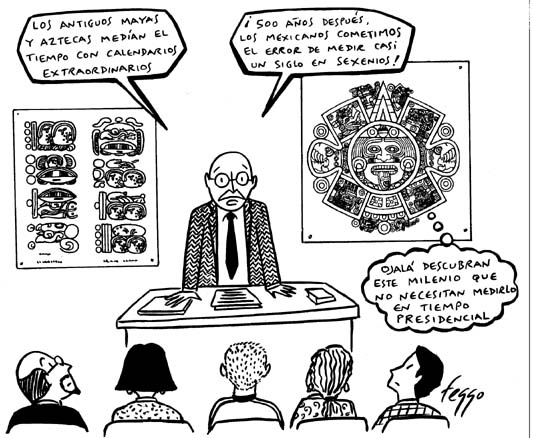 En 1582, casi 100 años después de la
llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto
que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario
que regía en el mundo católico y en el Nuevo
Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no
podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de
orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los
años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,
no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es
bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el
calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las
estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).
En 1582, casi 100 años después de la
llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto
que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario
que regía en el mundo católico y en el Nuevo
Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no
podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de
orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los
años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,
no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es
bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el
calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las
estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).
Estas modificaciones se adoptaron tan gradualmente que
parte de la Revolución Bolchevique de 1917, llamada la gran
revolución de octubre, ocurrió en el mes de noviembre
del nuevo calendario, mismo que se adoptó en Rusia hasta
1923.
En el Nuevo Mundo algo se salvó de la
destrucción cultural que los conquistadores ejecutaron por
motivos religiosos, principalmente. De la mayor precisión de
los calendarios mesoamericanos, en comparación con los
europeos, y de la indudable influencia en la modificación
gregoriana, da fe el trabajo de personajes como Carlos de
Sigüenza y Góngora (1645-1700), quien mostró
cómo un "criollo ilustrado" (según las arrogantes
monarquías europeas) era capaz de corregir los cálculos
aproximados de Eusebio Kino, tanto para la predicción de
eclipses como para la localización geográfica, mediante
el uso del calendario azteca en lugar de las tablas Alfonses.
La adecuación de dicho calendario azteca al conteo
europeo de semanas y meses, y sobre todo, para incorporar las fiestas
religiosas católicas, originó el calendario gregoriano
-un hecho que no reconoció su origen ni resolvió el
problema artificialmente creado por insistir en la medida del tiempo
en términos de los lapsos determinados por el movimiento de la
Tierra alrededor del Sol. Tal tarea es imposible por el sencillo hecho
de que ni el número de días en un año, ni el
número de meses en el mismo, son conmensurables con el
período de traslación de la Tierra alrededor del Sol. De
esta manera, si nos empeñamos en basar nuestro calendario en el
ciclo solar, permaneceremos atorados en la situación actual:
distinto número de días en los meses y en los
años.
Rotación y traslación
Pero ésta no es la única dificultad para
sintonizarnos con el ciclo solar. Ninguno de los dos movimientos
terrestres que se usaban para medir lapsos son uniformes: ni la
rotación de la Tierra sobre su eje (el día) ni su
traslación alrededor del Sol (el año). Estos dos
movimientos están sujetos a una gran cantidad de
perturbaciones, y por lo tanto es difícil que duren lo mismo
cada vez que se repiten.
Con el advenimiento del maser de hidrógeno se
logró el mejor reloj que disponemos actualmente (mide con gran
estabilidad intervalos de tiempo cuya duración sea mayor o
igual a la fracción de segundo dada por
1/1,420,405,752).
Nuestra capacidad actual para medir el tiempo es tal que
a partir de 1972 todos los años se reúne un grupo de
expertos que compara el tiempo atómico con el terrestre e
indica si hay que agregar o quitar un segundo a la duración
oficial del año en cuestión, el llamado segundo
bisiesto, que se añade o sustrae al último minuto del
año. Para mantener la asincronía entre el tiempo
terrestre y el atómico por debajo de 0.9 segundos, fue
necesario añadirle dos segundos a 1972, convirtiéndolo
en el año de mayor duración en los tiempos
modernos.
Incertidumbres
Sin embargo, esta misma capacidad para la medida de
lapsos ha servido a la vez que para saber con una exactitud
incomprensible el tiempo en que se vive, para esclavizar al ser humano
durante todos y cada uno de los instantes de su efímera
existencia: vivimos con plazos definitivos y fatales para todo, desde
la validez de un seguro contra accidentes, la duración de una
carrera, el pago de las llamadas telefónicas, las horas de
espera en los consultorios médicos, etcétera; hasta la
edad máxima para conseguir empleo, el tiempo en el
quirófano, el lapso adecuado dentro del horno crematorio, las
horas de alquiler del velatorio, la duración del traslado en la
carroza, Ƒvaldrá la pena utilizar el tiempo necesario para
evaluar el precio que estamos pagando por esto que el sistema
económico prevaleciente llama "progreso"?, Ƒla
globalización, como causa del neoliberalismo, permitirá
que adoptemos un calendario distinto (aunque sea mejor)?
El autor trabaja en el Instituto de Matemáticas
de la UNAM (Unidad Cuernavaca), y es docente en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos
[email protected]
Inicio
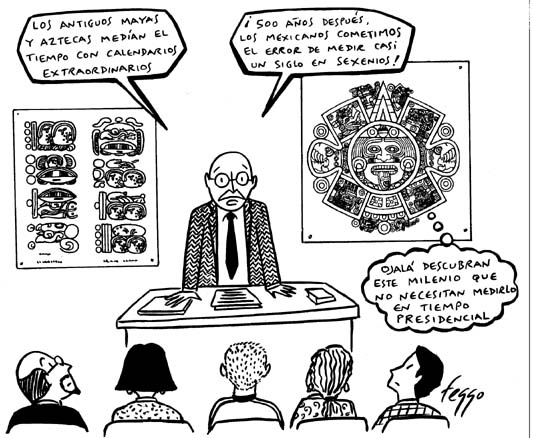 En 1582, casi 100 años después de la
llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto
que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario
que regía en el mundo católico y en el Nuevo
Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no
podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de
orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los
años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,
no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es
bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el
calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las
estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).
En 1582, casi 100 años después de la
llegada de nuestros colonizadores, el error había crecido tanto
que, un Papa de nombre Gregorio XIII, modificó el calendario
que regía en el mundo católico y en el Nuevo
Mundo, cuyas culturas y por ende sus calendarios, no
podían ser reconocidos y aceptados sin crear conflictos de
orden religioso. Las dos modificaciones realizadas son: A) los
años que terminen un siglo y no sean un múltiplo de 400,
no serán bisiestos (el año 2000 por ejemplo, es
bisiesto, pues es divisible por 400, pero el 1900 no lo es); y B) el
calendario se retrasa diez días para ponerlo en fase con las
estaciones (el 4 de octubre fue seguido por el 15 de octubre).