

Por Gabriel García Márquez
PRIMER CAPITULO El viaje que el joven Gabriel
García Márquez realiza con su madre a Aracataca, en 1952, para vender
la casa de los abuelos, donde había nacido, se convierte en ``uno de
los hechos más decisivos en su vida literaria'', nos dice Dasso
Saldívar, en su biografía sobre el Nobel de literatura (García
Márquez: el viaje a la semilla, Alfaguara, 1997).
 Ese fragmento de su vida, en el que el gran novelista colombiano
termina asumiendo, ante su madre, y ante sí, su inevitable destino de
escritor, lo cuenta Gacría Márquez en el primer capítulo de la
autobiografía que titulará vivir para contarlo y en cuya tarea
tiene empeñados actualmente sus esfuerzos literarios. Aquí publicamos,
en exclusiva para La Jornada, ese primer capítulo.
Ese fragmento de su vida, en el que el gran novelista colombiano
termina asumiendo, ante su madre, y ante sí, su inevitable destino de
escritor, lo cuenta Gacría Márquez en el primer capítulo de la
autobiografía que titulará vivir para contarlo y en cuya tarea
tiene empeñados actualmente sus esfuerzos literarios. Aquí publicamos,
en exclusiva para La Jornada, ese primer capítulo.
Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia, y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la Librería Mundo, o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a la una y a las seis de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: ``Vaya con cuidado porque son locos de amarrar''. Llegó a las doce en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición, se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes que yo pudiera reaccionar, me dijo:
``Soy tu madre''.
Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía cuarenta y cinco años, y no nos veíamos desde hacía cuatro. Sumando sus once partos, había pasado casi diez años encinta, y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo, los ojos se le veían más grandes y atónito detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aun antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre:
``Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa''.
No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros sólo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. Yo acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de seis semestres, dedicados por completo a leer y recitar de memoria la poesía irrepetible del Siglo de Oro español.Había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar, y había publicado cuatro relatos en suplementos de periódicos, que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir veintitres el mes siguiente, era ya infractor del servicio militar y veterano de dos blenorragias, y me fumaba cada día, sin premoniciones, sesenta cigarrillos de trabaco bárbaro. Alternaba mis ocios entre Barranquilla y Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis primeras notas de prensa, que era casi menos que nada, y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Más por escasez que por gusto, me anticipé a la moda en veinte años: bigote silvestre, cabellos alborotados, pantalones de vaquero, camisas de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: ``El pobre Gabito es un caso perdido''. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ella me planteó que no tenía dinero bastante, y yo por orgullo le dije que pagaba mis gastos. En el periódico no era oposible. Me pagaban tres pesos por nota diaria, y cuatro por un editorial, cuando faltaba alguno de los editorialistas de planta, pero apenas me alcanzaba. Traté de hacer un préstamo, pero el gerente me recordó que mi deuda ascendía a más de cien notas. Esa tarde cometí un abuso del cual ninguno de mis amigos hará sido capaz. A la salida del Café Colombia, junto a la librería, me emparejé con don Ramón Vinyes, el viejo maestro y librero catalán, y le pedí prestatados diez pesos. Sólo tenía seis.
Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de sólo dos días iba a ser tan determinante para mí, que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarlo. Ahora, con más de setenta años bien medidos, sé que fue la decisión más importante de cuantas tuve que tomar en toda mi carrera de escritor. Es decir: en toda mi vida.
No iba a Aracataca desde hacía catorce años, cuando murió mi abuelo materno y me llevaron a vivir con mis padres en Barranquilla. Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado, así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era: un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios aruhacos corriendo en filas de hormiguitas por las cornisas de la sierra, con sus costales de jenjibre a cuestas y masticando bolas de coca para entretener a la vida. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes. Pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta, que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día. Desde mi nacimiento oí repetir sin descanso que las vías del ferrocarril y los campamentos de la United Fruit Company fueron construídos de noche, porque de día era imposible agarrar las herramientas recalentadas al sol.
La única manera de llegar a Aracataca desde Barranquilla era en una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la Colonia, y luego a través de una vasta Ciénaga de aguas turbias y desoladas, hasta la misteriosa población de Ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del pais, y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano, con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes, y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las siete de la noche del 26 de febrero de l950, bajo un aguacero diluvial fuera de tiempo y con treinta y dos pesos en efectivo que nos alcanzarían apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas.
Los vientos alisios estaban tan bravos aquella noche, que en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. No le faltaba razón. Las lanchas eran imitaciones rudimentarias de los buques de vapor de Nueva Orleans, pero con motores de gasolina que le transmitían un temblor insoportable a todo lo que estaba a bordo. Tenían un saloncito con horcones para colgar hamacas en distintos niveles, y escaños de madera donde cada quien se acomodaba a codazos como pudiera con sus equipajes excesivos, bultos de mercancías o huacales de gallinas, y hasta cerdos vivos. Tenían unos pocos camarotes sofocantes con dos literas de cuartel, casi siempre ocupados por putitas de mala muerte que prestaban servicios de emergencia durante el viaje. Como a última hora no encontramos ninguno libre, ni llevábamos hamacas, mi madre y yo nos tomamos por asalto dos sillas de hierro del corredor central, y allí nos dispusimos a pasar la noche.
Tal como ella temía, la tormenta vapuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena, que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos, de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaba para ser de estraza, y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras leía Luz de Agosto, de William Faulkner, que era el más fiel de mis demonios tutelares. Mi madre se aferró a su camándula, como de un cabrestante capaz de desencallar un buldozer o sostener un avión en el aire, y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella, sino prosperidad y larga vida para sus once huérfanos. Su plegaria debió llegar adonde ella quería, porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño, y la brisa sopló apenas para espantar a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario, y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros.
Había nacido en una casa modesta, pero creció en el esplendor efímero de la compañía bananera, del cual le quedó al menos una buena educación de niña rica en el colegio de la Presentación de la Santísima Vírgen, en Santa Marta. Durante las vacaciones de Navidad bordaba en bastidor con sus amigas, tocaba el clavicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local, pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo. Sus virtudes más notorias desde entonces eran el sentido del humor y la salud de hierro que las insidias de la adversidad no lograrían derrotar en su larga vida. Pero la más sorprendente, y también desde entonces la menos sospechable, era el talento exquisito con que lograba disimular la tremenda fuerza de su carácter. Un Leo perfecto. Esto le había permitido establecer un poder matriarcal cuyo dominio alcanzaba hasta los parientes más remotos en los lugares menos pensados, como un sistema planetario que ella manejaba desde su cocina, con voz tenue y sin parpadear apenas, mientras hervía la marmita de los frijoles.
Viéndola sobrellevar sin inmutarse aquel viaje brutal, yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto y con tanto dominio las injusticias de la pobreza. Nada como aquella mala noche para ponerla a prueba. Los mosquitos carniceros, el calor denso y nauseabundo por el fango de los canales que la lancha iba revolviendo a su paso, el trajín de los pasajeros desvelados que no encontraban acomodo dentro del pellejo, todo parecía hecho a propósito para desquiciar la índole mejor templada. Mi madre lo soportaba inmóvil en su silla, mientras las muchachas de alquiler hacían la cosecha de la noche en los camarotes cercanos. Una de ellas había entrado y salido del suyo varias veces, siempre con un hombre distinto, y al lado mismo del asiento de mi madre. Yo pensé que ella no la había visto. Pero a la cuarta o quinta vez que entró y salió en menos de una hora, la siguió con una mirada de lástima hasta el final del corredor.
``Pobres muchachas'', suspiró. ``Lo que tienen que hacer para vivir es peor que trabajar''.
Así se mantuvo hasta la media noche, cuando me cansé de leer con el temblor insoportable y las luces mezquinas del corredor, y me senté a fumar a su lado, tratando de salir a flote de las arenas movedizas del condado de Yoknapatawpha. Yo había desertado de la universidad un año antes, con la ilusión temeraria de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos, animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw: ``Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela''. No me sentí animado a discutirlo con nadie, porque sentía, sin poder explicarlo, que mis razones sólo podían ser válidas para mí mismo.
 Tratar de convencer a mis padres de semejante locura cuando habían
fundado en mí tantas esperanzas y habían gastado tantos dineros que no
tenían, era tiempo perdido. Sobre todo a mi padre, que me habría
perdonado lo que fuera, menos que no colgara en la pared cualquier
diploma académico que él no pudo tener. La comunicación se
interrumpió. Casi un año después seguía pensando en visitarlo para
darle mis razones, cuando mi madre apareció para pedirme que la
acompañara a vender la casa. Sin embargo, ella no hizo ninguna mención
del asunto hasta después de la media noche en la lancha, cuando sentí
como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la
ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el motivo real de su
venida, y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que
debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de
emprender el viaje.
Tratar de convencer a mis padres de semejante locura cuando habían
fundado en mí tantas esperanzas y habían gastado tantos dineros que no
tenían, era tiempo perdido. Sobre todo a mi padre, que me habría
perdonado lo que fuera, menos que no colgara en la pared cualquier
diploma académico que él no pudo tener. La comunicación se
interrumpió. Casi un año después seguía pensando en visitarlo para
darle mis razones, cuando mi madre apareció para pedirme que la
acompañara a vender la casa. Sin embargo, ella no hizo ninguna mención
del asunto hasta después de la media noche en la lancha, cuando sentí
como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la
ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el motivo real de su
venida, y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que
debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de
emprender el viaje.
``Tu papá está muy triste'', dijo.
Ahi estaba, pues, el infierno tan temido. Empezaba como siempre, cuando menos se esperaba, y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada. Sólo por cumplir con el ritual, pues conocía de sobra la respuesta, le pregunté:
``¿Y eso por qué?''.
``Porque dejaste los estudios''.
``No los dejé'', le dije. ``Sólo cambié de carrera''.
La idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo. ``Tu papá dice que es lo mismo'', dijo. A sabiendas de que era falso, le dije: ``También él dejó de estudiar para tocar el violín''. ``No fue igual'', replicó ella con una gran vivacidad. ``El violín lo tocaba sólo en fiestas y serenatas. Si dejó sus estudios fue porque materialmente no tenía ni con qué comer. Pero en menos de un mes aprendió telegrafía, que entonces era una profesión muy buena, sobre todo en Cataca''.
``Yo también vivo de escribir en los periódicos'', le mentí.
``Eso lo dices para no mortificarme'', dijo ella. ``Pero la mala situación se te nota de lejos. Como será, que cuando te vi en la librería no te reconocí.''
``Yo tampoco la reconocí a usted'', le dije.
``Pero no por lo mismo'', dijo ella. ``Yo pensé que eras un limosnero''. Me miró las sandalias gastadas, y agregó: ``Y sin medias''.
``Es más cómodo'', le dije. ``Dos camisas y dos calzoncillos: uno puesto y otro secándose. ¿Qué más se necesita?''.
``Un poquito de dignidad'', dijo ella. Pero debió decirlo sin pensarlo, pues enseguida lo suavizó en otro tono: ``Te lo digo por lo mucho que te queremos''.
``Ya lo sé'', le dije. ``Pero dígame una cosa: ¿Usted en mi lugar no haría lo mismo?''.
``No lo haría'', dijo ella, ``si con eso contrariara a mis padres''.
Acordándome de la tenacidad con que logró forzar la oposición de sus padres para casarse, le dije riéndome: ``Atrévase a mirarme''. Pero ella me esquivó con seriedad, porque sabía demasiado lo que yo estaba pensando.
``No me casé mientras no tuve la bendición de mis padres'', dijo. ``A la fuerza, de acuerdo, pero la tuve''.
Interrumpió la discusión, no porque mis argumentos la hubieran vencido, sino porque quería ir al retrete y desconfiaba de sus condiciones higiénicas. Hablé con el contramaestre por si había un lugar más saludable, pero éste me explicó que él mismo usaba el retrete común. Y concluyó, como si acabara de leer a Conrad: ``En el mar todos somos iguales''. Así que mi madre se sometió a la ley de todos. Cuando salió, al contrario de lo que yo temía, apenas si lograba dominar la risa.
``Imagínate'', me dijo. ``¿Qué va a pensar tu papá si regreso con una enfermedad de la mala vida?''
Pasada la medianoche tuvimos un retraso de tres horas, pues los tapones de taruya del caño embotaron las hélices, el piloto perdió el control, la lancha encalló en un manglar y muchos pasajeros tuvieron que jalarla desde las orillas con las cabuyas de las hamacas. El calor y los zancudos se hicieron insoportables, pero mi madre los sorteó con unas ráfagas de sueños instantáneos e intermitentes, ya célebres en la familia, que le permitían descansar sin perder el hilo de la conversación. Cuando se reanudó el viaje y entró la brisa fresca, se despabiló por completo.
``De todos modos'', suspiró, ``alguna respuesta tengo que llevarle a tu papá''.
``Mejor no se preocupe'', le dije con la misma inocencia. ``En diciembre iré, y entonces le explicaré todo''.
``Faltan diez meses'', dijo ella.
``A fin de cuentas, este año ya no se puede arreglar nada en la universidad'', le dije.
``¿Prometes en serio que irás?''
``Lo prometo''.
Por primera vez vislumbré una cierta ansiedad en su voz:
``¿Puedo decirle a tu papá que vas a decirle que sí?''.
``No'', le repliqué de un tajo. ``Eso no''.
Era evidente que buscaba otra salida. Pero no se la dí.
``Entonces es mejor que le diga de una vez toda la verdad'', dijo ella. ``Así no parecerá un engaño''.
``Bueno'', le dije. ``Dígasela''.
Quedamos en eso, y alguien que no la conociera bien habría pensado que ahi terminaba todo, pero yo sabía que era una tregua para cargar energías. Poco después se durmió a fondo. Una brisa tenue espantó los zancudos y saturó el aire nuevo con un olor de flores. La lancha adquirió entonces la esbeltez de un velero.
Estábamos en la Ciénaga Grande, otro de los mitos de mi infancia. La había navegado varias veces, cuando mi abuelo el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía me llevaba de Aracataca a Barranquilla para visitar a mis padres. ``A la Ciénaga no hay que tenerle miedo, pero sí respeto'', me había dicho él, hablando de los humores imprevisibles de sus aguas, que lo mismo se comportaban como un estanque que como un océano indómito. En la estación de lluvias estaba a merced de las tormentas de la sierra. Desde diciembre hasta abril, cuando el tiempo debía ser manso, los alisios del norte la embestían con tales ímpetus, que cada noche era una aventura. Mi abuela materna, Tranquilina Iguarán, no se arriesgaba a la travesía sino en casos de urgencia mayor, después de un viaje de espantos en que tuvieron que buscar refugio hasta el amanecer en la desembocadura de un río.
Aquella noche, por fortuna, era un remanso. Desde las ventanas de proa, donde salí a respirar poco antes del amanecer, las luces de los botes de pesca flotaban como estrellas en el agua. Eran incontables, y los pescadores invisibles conversaban como en una visita, pues las voces tenían una resonancia espectral en el ámbito de la madrugada. Acodado en la barandadilla, tratando de adivinar el perfil de la sierra, me sorprendió de pronto el primer zarpazo de la nostalgia.
En otra madrugada como esa, mientras atravesábamos la Ciénaga Grande, mi abuelo me había dejado dormido, y se fue a la cantina. No sé qué hora sería cuando me despertó una bullaranga de mucha gente a través del zumbido del ventilador oxidado y el traquetero de las latas del camarote. Yo no debía tener más de cinco años, y sentí un gran susto, pero muy pronto se restableció la calma y pensé que podía ser un sueño. Por la mañana, ya en el embarcadero de Ciénaga, mi abuelo estaba afeitándose a navaja con la puerta abierta y con el espejo colgado en el marco. El recuerdo es preciso: no se había puesto todavía la camisa, pero tenía sobre la camiseta sus eternos cargadores elásticos, anchos y con rayas verdes. Mientras se afeitaba, seguía converando con un hombre que todavía hoy podría reconocer a primera vista. Tenía un perfil de cordero, inconfundible; un tatuaje de marinero en la mano derecha, y llevaba colgadas del cuello varias cadenas de oro pesado, y pulseras y esclavas, también de oro, en ambas muñecas. Yo acababa de vestirme y estaba sentado en la cama poniéndome las botas, cuando el hombre le dijo a mi abuelo:
``No lo dude, coronel. Lo que querían hacer con usted era echarlo al agua''.
Mi abuelo sonrió sin dejar de afeitarse, y con una altivez muy suya, replicó:
``Más les valió no atreverse''.
Sólo entonces entendí el escándalo de la noche anterior y me sentí muy impresionado con la idea de que alguien hubiera echado al abuelo en la Ciénaga. Tanto, que ahora lo evoco con todos sus detalles visuales, y lo veo levantado en hombros de la muchedumbre, manteado como Sancho Panza por los arrieros, y tirado por la borda. Pero en su momento se me borró por completo de la memoria, hasta veinte años después, cuando me volvió de golpe y sin ningún motivo, exacto y nítido, mientras almorzaba con mi tío Esteban Carrillo en un ardiente fonda de Riohacha, por la época en que me fui a vender enciclopedias y tratados de medicina por los pueblos de la Guajira. Para entonces el abuelo había muerto, y le conté el recuerdo al tío Esteban porque me pareció divertido. Pero él se levantó de un salto, furioso porque no se lo hubiera contado a nadie tan pronto como ocurrió, y también ansioso de que lograra identificar al hombre en la memoria, para que éste le dijera quiénes eran los que habían tratado de ahogar a su padre. Tampoco entendía que éste no se hubiera defendido, si era un buen tirador que casi siempre andaba armado, que dormía con el revólver debajo de la almohada, que durante dos guerrad civiles, había estado muchas veces en la línea de fuego, y que ya en tiempos de paz había matado a un agresor en defensa propia. En todo caso, me dijo Estéban, nunca sería tarde para que él y sus numerosos hermanos castigaran la agresión. Era la ley guajira: el agravio a un miembro de la familia tenían que pagarlo todos los varones de la familia del agresor. Tan decidido estaba mi tío Esteban, que sacó el revólver de debajo de la almohada y lo puso en la mesa para no perder tiempo mientras acababa de interrogarme. Desde entonces, cada vez que nos encontrábamos en nuestras errancias por la costa caribe, le renacía la esperanza de que me hubiera acordado. Una noche se presentó en mi cubículo del periódico, por la época en que yo andaba escudriñando el pasado de la familia para una primera novela que nunca terminé, y me propuso que hiciéramos juntos una investigación del atentado. Nunca se rindió. La última vez que lo vi en Cartagena de Indias, ya viejo y con el corazón agrietado, se despidió de mí con una sonrisa triste:
``No sé cómo has podido ser escritor con una memoria tan mala''.
Pues bien: el recuerdo de ese episodio nunca esclarecido me sorprendió aquella madrugada en que iba con mi madre a vender la casa, mientras contemplaba las nieves de la sierra que amanecían azules con los primeros soles. De allí en adelante, hasta el día de hoy, quedé a merced de la nostalgia.
El retraso en los caños nos permitió ver a pleno día la barra de arenas luminosas que separa apenas el mar y la Ciénaga, donde había aldeas de pescadores con las redes puestas a secar en la playa, y niños percudidos y escuálidos que jugaban al futbol con pelotas de trapo. Era impresionante ver en las calles los muchos pescadores con el brazo mutilado por no lanzar a tiempo los cartuchos de dinamita. Al paso de la lancha, los niños se echaban a bucear las monedas que les arrojaban los pasajeros. Eran más de las ocho cuando atracamos en un pantano pestilente a poca distancia de la población de Ciénaga. Cuadrillas de cargadores con el fango a la rodilla nos recibieron en brazos, y nos llevaron chapaleando hasta el embarcadero, por entre un revuelo de gallinazos que se disputaban las inmundicias del lodazal.
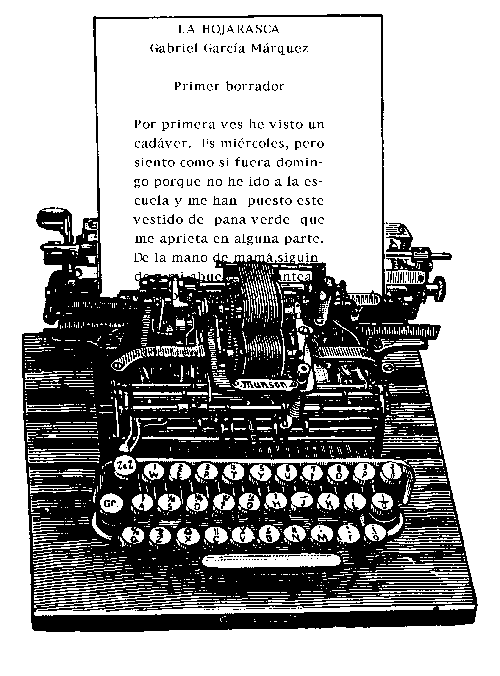 Mientras desayunábamos despacio en las mesas del puerto, donde servían
las sabrosas mojarras de la ciénaga con tajadas fritas de plátano
verde, mi madre aprovechó la ocasión para una nueva ofensiva de su
guerra personal. Sentada a junto a mí, sin levantar la vista, me
volvió a preguntar por asalto:
Mientras desayunábamos despacio en las mesas del puerto, donde servían
las sabrosas mojarras de la ciénaga con tajadas fritas de plátano
verde, mi madre aprovechó la ocasión para una nueva ofensiva de su
guerra personal. Sentada a junto a mí, sin levantar la vista, me
volvió a preguntar por asalto:
"Entonces dime de una vez: ¿qué le voy a decir a tu papá?''
Traté de ganar tiempo para pensar:
"¿Sobre qué?"
"Sobre lo único que le interesa", dijo ella un poco irritada. "Tus estudios".
Tuve la suerte de que un comensal impertinente, intrigado con la vehemenia del diálogo, quiso conocer mis razones. La respuesta inmediata de mi madre no sólo me intimidó un poco, sino que me sorprendió en ella, tan celosa de su vida privada.
"Es que quiere ser escritor", dijo.
"Un buen escritor puede ganar buen dinero", replicó el hombre con seriedad. "Sobre todo si trabaja con el gobierno".
No sé si fue por discreción que mi madre le escamoteó el tema, o por temor a los argumentos del interlocutor imprevisto, pero ambos terminaron compadeciéndose de las incertidumbres de mi generación y repartiéndose las añoranzas. Al final, rastreando nombres de conocidos comunes, terminaron descubriendo que éramos parientes dobles por los Cotes y los Iguarán. Esto nos ocurría en aquella época con cada dos de tres personas que encontrábamos en la costa caribe, y mi madre lo celebraba siempre como un acontecimiento familiar.
Fuimos a la estación del ferrocarril en un coche victoria de un solo caballo, tal vez el último de una estirpe legendaria ya extinguida en el resto del mundo. Mi madre iba absorta, mirando la árida llanura calcinada por el salitre que empezaba en el lodazal del puerto y se confundía con el horizonte. Para mí era un lugar histórico: un día, a mis tres o cuatro años, mi abuelo me había llevado de la mano a través de aquel yermo ardiente, caminando de prisa y sin decirme para qué, y de pronto nos encontramos frente a una vasta extensión de aguas verdes con eructos de espuma, donde flotaba todo un mundo de gallinas ahogadas.
"Es el mar", me dijo.
Desencantado, le pregunté que había en la otra orilla, y él me contestó sin dudarlo: "Del otro lado no hay orilla". Hoy, después de tantos océanos vistos al derecho y al revés, sigo pensando que aquella fue una más de sus grandes respuestas.
No recuerdo cuándo oí hablar del mar por primera vez, ni cuál era la imagen anticipada que me había formado de él a través de los relatos de adultos. Mi abuelo había querido mostrármelo en el embrollo de su viejo diccionario descosido, y no pudo encontrarlo. Cuando se restableció del desconcierto, lo remendó con una explicación que merecía ser válida: "Hay palabras que no están porque todo el mudo sabe lo que significan". Fue por ese fracaso que se hizo llevar de Santa Marta un diccionario ilustrado
que tenía en el lomo un dibujo de Atlante con la bóveda celeste en los hombros. Este fue el primero de los incontables diccionarios de todo que tuve en mi vida, y lo leí como una novela en la escuela primaria, en orden alfabético y sin entenderlo apenas. Ahi encontró mi abuelo la definición del mar que se le había perdido en el otro: "Gran extensión de agua salada que cubre la mayor parte del globo". Con semejante vaguedad, por supuesto, jamás hubiera reconocido el mar si mi abuelo no me hubiera dicho que lo tenía frente a mis ojos. Pues ninguna de mis imágenes previas se correspondía con aquel piélago sórdido, en cuya playa de caliche era imposible caminar por entre ramazones de mangles podridos y astillas de caracoles. Era horrible.
Mi madre debía pensar lo mismo del mar de Ciénaga, pues tan pronto como lo vio aparecer en la ventanilla del coche, suspiró: "No hay mar como el de Riohacha". En esa ocasión le conté mi recuerdo de las gallinas ahogadas y, como a todos los adultos, le pareció que era una alucinación de la niñez. Luego siguió contemplando cada lugar que encontrábamos en el camino, y yo sabía lo que pensaba de cada uno por los cambios de su silencio. Pasamos frente al barrio de tolerancia al otro lado de la línea del tren, con sus casitas de colores con techos oxidados y los viejos loros de Paramaribo que llamaban a los clientes en portugués desde los aros colgados en los aleros. Pasamos por el abrevadero de las locomotoras con la inmensa bóveda de hierro en la cual se refugiaban para dormir los pájaros migratorios y las gaviotas perdidas. Pasamos por la casa siniestra donde asesinaron a Martina Fonseca. Bordeamos la ciudad sin entrar, pero vimos las calles anchas y desoladas, y las casas del antiguo esplendor, de un solo piso con ventanas de cuerpo entero, donde los ejercicios de piano se repetían sin descanso desde el amanecer. De pronto, mi madre señaló con el dedo.
"Mira", me dijo. "Ahi fue donde se acabó el mundo".
Yo seguí la dirección de su índice, y vi la estación: un edificio de maderas descascaradas, con techos de cinc de dos aguas y balcones corridos, y enfrente una plazoleta árida en la cual no podían caber más de doscientas personas. Fue allí, según me precisó mi madre aquel día, donde el ejército había matado en l928 un número nunca establecido de jornaleros del banano.
La información me sorprendió, pues siempre creí que la matanza había sido en la estación de Aracacata. Muchas veces, cuando iba con mi abuelo a esperar el tren, volvía a vivir el horror del instante imaginario: el militar leyendo el decreto con el que los peones en huelga fueron declarados una partida de malhechores; los tres mil hombres, mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro después que el oficial les dio un plazo de cinco minutos para evacuar la plaza; la orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes, la muchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban desminuyendo palmo a palmo con las cizallas metódicas e insaciables de la metralla. Mi abuelo no debió ser ajeno a mis falsos recuerdos, pues una vez le pregunté en la estaciónde Cataca dónde habían emplazado las ametralladoras. l estaba leyendo una carta acabada de recibir, y señaló sin mirarme hacia el techo de los vagones. ``Ahi'', me dijo. Después acabó de leer la carta, y mientras la rompía en pedacitos minúsculos para estar seguro de que nunca sería leída por su mujer, me preguntó perplejo:
``¿Qué era lo que querías saber sobre las astromelias?''.
Mi facultad de visualizar ciertos episodios como si en realidad los hubiera vivido, en especial durante la infancia, me ha causado muchas confusiones de la memoria. Pero ninguna como aquella de creer que la matanza había sido en la estación de Aracataca. Sin embargo, la seguridad de mi madre no admitía la menor duda. Y más aun: cuando le pregunté cuántos muertos habían sido, me contestó con el mismo aplomo: ``Siete''. Aunque enseguida me advirtió que no lo tomara al pie de la letra, porque el día de la matanza se oyó decir que eran más de cien, y luego la cifra fue disminuyendo hasta la nada absoluta. De modo que lo único en que coincidían la realidad y mi memoria era en que los soldados habían disparado desde el techo de los vagones.
La versión de mi madre tenía cifras tan exíguas, y el escenario era tan pobre para un drama tan grandioso como el que yo había imaginado, que me causó un sentimiento de frustración. Mas tarde hablé con sobrevivientes y testigos y escarbé en colecciones de prensa y documentos oficiales, y me di cuenta de que la verdad no estaba de ningún lado, pero la de mi madre era la más probable. Los conformistas decían, en efecto, que no hubo muertos. Los del extremo contrario afirmaban sin temblor en la voz que fueron más de cien, que los habían visto desangrándose en la plaza, y que se los llevaron en un tren de carga para echarlos en el mar como al banano de rechazo. Así que la verdad quedó extraviada para siempre en algún punto improbable de los dos extremos.
Sin embargo, mi recuerdo falso fue tan persistente que en una de mis novelas referí la matanza con la precisión y el horror con que creía haberla visto en Aracataca, pues no lograba identificarla con ninguna versión distinta de la que había incubado durante años en mi imaginación. Fue así como la cifra de muertos la aumenté a tres mil en vez de siete, para mantener las proporciones épicas del drama. La vida real no demoró en hacerme justicia: hace poco, en uno de los aniversarios de la tragedia, el orador pidió un minuto de silencio en memoria de los tres mil mártires anónimos sacrificados por la fuerza pública.
El tren llegaba a Ciénaga a las ocho de la mañana, recogía los pasajeros de las lanchas y los que bajaban de la sierra, y proseguía hacia el interior de la zona bananera un cuarto de hora después. Mi madre y yo llegamos a la estación pasadas las nueve de la mañana, pero el tren estaba demorado. Sin embargo, fuimos los únicos pasajeros. Ella se dio cuenta desde que entró en el vagón desocupado, y exclamó con un humor festivo:
"¡Qué lujo! ¡Todo el tren para nosotros solos!".
Siempre he pensado que fue un júbilo falso para disimular su decepción, pues los estragos del tiempo se veían a simple vista en el estado de los vagones. Eran los antiguos de segunda, ahora convertidos en clase única, pero sin asientos de mimbre ni cristales de subir y bajar en las ventanas, sino con bancas de madera curtidas por los fondillos calientes y lisos de los pobres. En comparación con lo que fue en otro tiempo, no sólo aquel vagón sino todo el tren era un fantasma de sí mismo. Antes tenía tres clases. La tercera, donde viajaban los más pobres, eran los mismos huacales de tablas donde transportaban el banano o las reses de sacrificio, adaptados para pasajeros con bancas longitudinales de madera cruda. La segunda clase con asientos de mimbre y marcos de bronce. La primera clase, donde viajaban las gentes del gobierno y altos empleados de la compañía bananera, con alfombras en el pasillo y poltronas forradas de terciopelo rojo que podían cambiar de posición. Cuando viajaba el superintendente de la compañía, o su familia, o sus invitados de nota, enganchaban en la cola del tren un vagón de lujo con ventanas de vidrios solares y cornisas doradas, y una terraza descubierta con dos mesitas para viajar tomando el té. No conocí ningún mortal que hubiera visto por dentro esta carroza de fantasía. Mi abuelo había sido alcalde dos veces y además tenía una noción alegre del dinero, pero sólo viajaba en segunda si iba con alguna mujer de la familia. Y cuando le preguntaban por qué viajaba en tercera, contestaba: "Porque no hay cuarta". Lo más recordable del tren, sin embargo, era la puntualidad. Los relojes de los pueblos se ponían en la hora exacta por su silbato.
Aquel día, por un motivo o por otro, partió con una hora y media de retraso. Cuando se puso en marcha, muy despacio y con un chirrido lúgubre, mi madre se persignó, pero enseguida volvió a la realidad.
"A este tren le falta aceite en los resortes", dijo.
ramos los únicos pasajeros, tal vez en todo el tren, y hasta ese momento no había nada que me causara un verdadero interés. Me sumergí en el sopor de Luz de Agosto, fumando sin tregua, con rápidas miradas ocasionales para reconocer los lugares que ibamos dejando atrás. El tren atravesó con un silbido largo las marismas de la Ciénaga, y se metió a toda velocidad por un trepidante corredor de rocas bermejas, donde el estruendo de los vagones se volvió insoportable. Pero al cabo de unos quince minutos disminuyó la marcha, entró con un resuello sigiloso en la penumbra fresca de las plantaciones, y el tiempo se hizo más denso y no se volvió a sentir la brisa del mar. No tuve que interrumpir la lectura para saber que habíamos entrado en el reino hermético de la zona bananera.
 El mundo cambió. A lado y lado de la vía férrea se extendían las
avenidas simétricas e interminables de las plantaciones, por donde
andaban las carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. De pronto,
en intempestivos espacios sin sembrar, había campamentos de ladrillos
rojos, oficinas con redes de alambre en puertas y ventanas y
ventiladores de aspas colgados en el techo, y un hospital solitario en
un campo de amapolas. Cada río tenía su pueblo y su puente de hierro
por donde el tren pasaba dando alaridos, y las muchachas que se
bañaban en las aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para
turbar a los viajeros con sus tetas instantáneas.
El mundo cambió. A lado y lado de la vía férrea se extendían las
avenidas simétricas e interminables de las plantaciones, por donde
andaban las carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. De pronto,
en intempestivos espacios sin sembrar, había campamentos de ladrillos
rojos, oficinas con redes de alambre en puertas y ventanas y
ventiladores de aspas colgados en el techo, y un hospital solitario en
un campo de amapolas. Cada río tenía su pueblo y su puente de hierro
por donde el tren pasaba dando alaridos, y las muchachas que se
bañaban en las aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para
turbar a los viajeros con sus tetas instantáneas.
En la población de Riofrío subieron varias familias de aruhacos cargados con mochilas repletas de aguacates de la sierra, los más apetitosos del país. Recorrieron el vagón a saltitos en ambos sentidos buscando dónde sentarse, pero cuando el tren reanudó la marcha sólo quedaban dos mujeres blancas con un niño recién nacido, y un cura joven. El niño no paró de llorar en el resto del viaje. El cura llevaba botas y casco de explorador, una sotana de lienzo basto con remiendos cuadrados, como una vela de marear, y hablaba al mismo tiempo que el niño lloraba, y siempre como si estuviera en el púlpito. El tema de su prédica era la posibilidad de que la compañía bananera regresara. Desde que ésta se fue no se hablaba de otra cosa en la zona, y los criterios estaban divididos entre los que querían y los que no querían que volviera, pero todos lo creían. El cura estaba en contra, y lo expresó con una razón tan personal que a las mujeres les pareció disparatada: "La compañía deja la ruina por donde pasa". Fue lo único original que dijo, pero no logró explicarlo, y la mujer del niño acabó de confundirlo con el argumento de que Dios no podía estar de acuerdo con él.
La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos. Nadie se salvaba de sus estragos. Desde la ventanilla del vagón se veían los hombres sentados en la puerta de sus casas, y bastaba con mirarles la cara para saber lo que esperaban. Las lavanderas en las playas de caliche miraban pasar el tren con la misma esperanza. Cada forastero que llegaba con un maletín de negocios les parecía que era el hombre de la United Fruit Company que volvía a restablecer el pasado. En todo encuentro, en toda visita, en toda carta surgía tarde o temprano la frase sacramental: "Dicen que la compañía vuelve". Nadie sabía quién lo dijo, ni cuándo ni por qué, pero nadie lo ponía en duda.
Mi madre se creía curada de espantos, pues una vez muertos sus padres había cortado todo vínculo con Aracataca. Sin embargo, sus sueños la traicionaban. Al menos, cuando tenía alguno que le interesaba tanto como para contarlo al desayuno, estaba siempre relacionado con sus añoranzas de la zona bananera. Sobrevivió a sus épocas más duras sin vender la casa, con la ilusión de cobrar por ella hasta cuatro veces más cuando volviera la compañía. Al fin la había vencido la presión insoportable de la realidad. Pero cuando le oyó decir al cura en el tren que la compañía estaba a punto de regresar, hizo un gesto desolado y me dijo al oído:
"Lástima que no podamos esperar un tiempecito más".
Mientras el cura hablaba, pasamos de largo por un lugar donde había una multitud en la plaza, y una banda de músicos que tocaba una retreta alegre bajo el sol aplastante. Todos aquellos pueblos me parecieron siempre iguales. Cuando mi abuelo me llevaba al flamante cine Olympia de don Antonio Daconte, yo notaba que las estaciones de las películas de vaqueros se parecían a las de nuestro tren. Más tarde, cuando empecé a leer a Faulkner, también los pueblos de sus novelas me parecían iguales a los nuestros. Y no era sorprendente, pues éstos habían sido construídos bajo la inspiración mesiánica de la United Fruit Company, y con su mismo estilo provisional de campamento de paso. Yo los recordaba a todos, salvo a Aracataca, con la iglesia en la plaza y las casitas de cuentos de hadas pintadas de colores primarios. Recordaba las cuadrillas de jornaleros negros cantando al atardecer, los galpones de las fincas donde se sentaban los peones a ver pasar los trenes de carga, las guardarrayas donde amanecían los macheteros decapitados en las parrandas de
los sábados. Recordaba las ciudades privadas de los gringos en Aracataca y en Sevilla, al otro lado de la vía férrea, cercadas con mallas metálicas como enormes gallineros electrificados que en los días frescos del verano amanecían negros de golondrinas achicharradas. Recordaba sus lentos prados azules con pavorreales y codornices, las residencias de techos rojos y ventanas alambradas y mesitas redondas con sillas plegables para comer en las terrazas, entre palmeras y rosales polvorientos. A veces, a través de la cerca de alambre, se veían mujeres bellas y lánguidas, con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, que cortaban las flores de sus jardines con tijeras de oro. Y de pronto, como una aparición fugaz, una tarde pasó por las calles del pueblo el superindente de la compañía bananera en un suntuoso automóvil descubierto, junto a una mujer de largos caballos dorados sueltos en el viento, y con un pastor alemán sentado como un rey en el asiento de atrás. Eran apariciones instantáneas de un mundo remoto e inverosímil que nos estaba vedado a los mortales.
Ya en mi niñez no era fácil distinguir unos pueblos de los otros. Veinte años después era todavía más difícil, porque en los pórticos de las estaciones se habían caído las tablillas con los nombres: Tucurinca, Guamachito, Neerlandia, Guacamayal. Y todos eran más desolados y polvorientos que en la memoria.
El tren se detuvo en Sevilla como a las diez de la mañana para cambiar de locomotora y abastecerse de agua durante quince minutos interminables. Allí empezó el calor. Cuando reanudó la marcha, la nueva locomotora nos mandaba en cada vuelta, para colmo de males, una ráfaga de cizco que se metía por la ventana sin vidrios y nos dejaba cubiertos de una nieve negra. El cura y las mujeres se habían desembarcado en algún pueblo sin que nos diéramos cuenta, y esto agravó mi impresión de que mi madre y yo íbamos solos en un tren sin rumbo. Sentada frente a mí, mirando por la ventanilla, ella había descabezado dos o tres sueños, pero se despabiló de pronto y me soltó una vez más la pregunta temible:
"Entonces, ¿qué le digo a tu papá?"
Yo pensaba que no iba a rendirse jamás, en busca de un flanco por donde quebrantar mi decisión. Poco antes había sugerido algunas fórmulas de compromiso que descarté sin argumentos, pero sabía que su repliegue no sería muy largo. Aun así me tomó por sorpresa esta nueva tentativa. Preparado para otra batalla larga y estéril, le contesté con más calma que en las veces anteriores:
"Dígale que lo único que quiero en la vida es ser escritor, y que lo voy a ser".
"l no se opone a que seas lo que quieras, pero desea verte graduado", dijo ella.
Hablaba sin mirarme, fingiendo interesarse menos en nuestro diálogo que en la vida que pasaba por la ventanilla.
"No sé por qué insiste tanto, si usted sabe muy bien que no voy a ceder", le dije.
Al instante me miró a los ojos y me preguntó intrigada:
"¿Por qué crees que lo sé?"
"Porque usted y yo somos iguales", dije.
El tren hizo una parada en una estación sin pueblo, y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero sólo de adulto descubrí que me gustaba por su resonancia poética. Nunca lo había oído antes, nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. Lo había usado ya en tres libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. Más tarde descubrí en la Enciclopedia Británica que en Tangañika existe la etnia errante de los Makondos, y pensé que aquel podía ser el origen de la palabra. Pero nunca lo averigüé ni nunca conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera, y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca.
El tren pasaba a las once por la finca Macondo, y diez minutos después se detenía en Aracataca. El día en que iba con mi madre a vender la casa pasó con dos horas y media de retraso. Yo estaba en el retrete cuando empezó a acelerar, y entró por la ventana rota un viento ardiente y seco, revuelto con el estrépito de los viejos vagones y el silbato despavorido de la locomotora. El corazón me daba tumbos en el pecho y una náusea glacial me heló las entrañas. Salí a toda prisa, empujado por un pavor semejante al que se siente con un temblor de tierra, y encontré a mi madre imperturbable en su puesto, enumerando en voz alta los lugares que veía pasar por la ventana como ráfagas instantáneas de la vida que fue y que no volvería a ser nunca jamás. "Esos son los terrenos con que le vendieron a mi papá con el cuento de que había'', dijo. Pasó como una exalación la casa de los adventistas, con su jardín floridos y un letrero en el portal: The sun shines for all. "Fue lo primero que aprendiste en inglés", dijo mi madre. ``Lo primero no'', le dije: ``lo único''. Pasó el puente de cemento y la acequia con sus aguas turbias, de cuando los gringos desviaron el río para llevárselo a las plantaciones. "El barrio de las mujeres de la vida donde los hombres amanecían bailando la cumbiamba con mazos de billetes encendidos en vez de velas", dijo ella. La escuelita montessoriana donde aprendí a leer. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de febrero resplandeció en la ventanilla. "La estación", exclamó mi madre. ``Cómo habrá cambiado el mundo que ya nadie espera el tren''. Entonces la locomotora acabó de pitar, disminuyó la marcha, y se detuvo con un lamento largo.
Lo primero que me impresionó fue el silencio. Un silencio material que hubiera podido indentificar con los ojos vendados entre los otros silencios del mundo. La reverberación del calor era tan intensa que todo se veía como a través de un vidrio ondulante. En la plazoleta empedrada no quedaba ni la añoranza compasiva de los tres mil obreros masacrados por la fuerza pública. Pues no había memoria alguna de la vida humana hasta donde alcanzaba la vista, ni nada que no estuviera cubierto por un rocío tenue de polvo ardiente. Mi madre permaneció todavía unos minutos en el asiento, mirando el pueblo muerto y tendido en las calles desiertas, y por fin exclamó aterrada:
"¡Dios mío!".
Fue lo único que dijo.